¿POR QUÉ LOS ALEMANES? ¿POR QUÉ LOS JUDÍOS? – Götz Aly
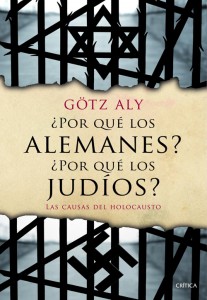 Piedra de toque del optimismo humanista, la monstruosidad que conocemos con el nombre de Holocausto desafía insistentemente la capacidad explicativa de las disciplinas abocadas al conocimiento del hombre, suscitando tal variedad de teorías acerca de su origen y naturaleza que a veces parece haber más confusión que claridad en torno a la cuestión. Acaso haga falta una dosis de sentido común; puede que resulte útil volver a las observaciones iniciales. Acaso gran parte de la respuesta al problema del sentimiento antijudío alemán, subyacente en la génesis del Holocausto, se halle delante de nuestras narices, si por esto entendemos atender al común acervo de intuiciones y percepciones en torno a lo humano. Lo cierto es que no desbarraban ciertos contemporáneos de Hitler cuando atribuían la palabrería racial, la furia nacionalista y la vocinglería antisemita a un sentimiento tan vulgar como la envidia: envidia miserable ante el éxito ajeno, y su complemento, la inseguridad del envidioso que, corroído por las dudas acerca de sí mismo, compensa su debilidad apelando a la solidaridad grupal y disimula su vulnerabilidad bajo un disfraz de ruidosa arrogancia. Algunos observadores dejaron constancia de lo que percibían tras el ascenso del nazismo en términos más o menos formales, siempre familiares: “sentimiento de inferioridad” (Theodor Heuss, politólogo); “complejo de postergación”, “válvula de seguridad mental de un sentimiento de inferioridad social” (Hendrik de Man, sicólogo social); “sentimiento de inferioridad social como nación”, “desagüe de debilidad, necedad y sinrazón” que satisfacía la necesidad de “sentirse mejor, un poco más fuertes” (Thomas Mann, escritor).
Piedra de toque del optimismo humanista, la monstruosidad que conocemos con el nombre de Holocausto desafía insistentemente la capacidad explicativa de las disciplinas abocadas al conocimiento del hombre, suscitando tal variedad de teorías acerca de su origen y naturaleza que a veces parece haber más confusión que claridad en torno a la cuestión. Acaso haga falta una dosis de sentido común; puede que resulte útil volver a las observaciones iniciales. Acaso gran parte de la respuesta al problema del sentimiento antijudío alemán, subyacente en la génesis del Holocausto, se halle delante de nuestras narices, si por esto entendemos atender al común acervo de intuiciones y percepciones en torno a lo humano. Lo cierto es que no desbarraban ciertos contemporáneos de Hitler cuando atribuían la palabrería racial, la furia nacionalista y la vocinglería antisemita a un sentimiento tan vulgar como la envidia: envidia miserable ante el éxito ajeno, y su complemento, la inseguridad del envidioso que, corroído por las dudas acerca de sí mismo, compensa su debilidad apelando a la solidaridad grupal y disimula su vulnerabilidad bajo un disfraz de ruidosa arrogancia. Algunos observadores dejaron constancia de lo que percibían tras el ascenso del nazismo en términos más o menos formales, siempre familiares: “sentimiento de inferioridad” (Theodor Heuss, politólogo); “complejo de postergación”, “válvula de seguridad mental de un sentimiento de inferioridad social” (Hendrik de Man, sicólogo social); “sentimiento de inferioridad social como nación”, “desagüe de debilidad, necedad y sinrazón” que satisfacía la necesidad de “sentirse mejor, un poco más fuertes” (Thomas Mann, escritor).
En su libro ¿Por qué los alemanes? ¿Por qué los judíos?, el historiador y cientista político Götz Aly (Heidelberg, 1947) rastrea las raíces del antisemitismo alemán como condición de posibilidad del Holocausto, para lo cual somete a escrutinio una amplia variedad de fuentes primarias datadas a lo largo del siglo XIX y comienzos del siglo XX. El autor analiza documentos que van desde diarios personales y panfletos hasta artículos periodísticos y actas parlamentarias, incluyendo el archivo de su propia familia (uno de los tatarabuelos de Aly fue un activo agitador antisemita, y su abuelo materno militó en el partido nazi). Autor también del libro La utopía nazi (Crítica, 2006), Götz Aly arguye que la cambiante Alemania del siglo XIX –antes y después de la unificación- fue algo parecido a una tierra de promisión para los judíos, muchos de ellos recién llegados del este. Circunstancias como una gradual emancipación, la relativa equiparación de derechos y la transición de una economía agraria a una industrial favorecieron a los judíos, urbanitas por excelencia dotados además de una base educacional superior a la de los campesinos cristianos emigrados a la ciudad, quienes padecían más dificultades para adaptarse al ritmo de la vida urbana y a las exigencias de la economía capitalista. No fueron los judíos los gestores iniciales del progreso y la modernidad –económica, jurídica y cultural-, pero sí fueron sus entusiastas agentes.
La característica voluntad judía de formación derivaba no sólo del afán de prosperar sino de un imperativo religioso, y en la Alemania decimonónica los índices de escolarización de los jóvenes judíos eran incomparablemente superiores a los de sus pares cristianos. Impedidos de acceder a la carrera militar y frecuentemente discriminados en el funcionariado, la única vía segura que tenían los judíos para ascender era la educación, oportunidad que aprovecharon de modo diligente. El censo de Berlín de 1867 muestra que los judíos eran apenas el 4% de la población de la ciudad, pero constituían el 30% de las familias que contrataban personal educativo para sus hijos. Los informes del sistema educacional muestran que los estudiantes judíos solían tener mejores calificaciones que los no judíos, quienes sólo los adelantaban en asignaturas como caligrafía y gimnasia. La medicina, la abogacía y la iniciativa empresarial contaron con un creciente contingente de origen judío. En 1907, la proporción de trabajadores independientes en la población urbana muestra diferencias significativas según adscripción religiosa: el 37% de los judíos activos trabajaban por cuenta propia, mientras que sólo lo hacía el 4.7% los protestantes activos y el 3% de los católicos. En cambio, la proporción de asalariados sin estudios de origen judío era mínima. A principios del siglo XX, el promedio de ingreso de los judíos multiplicaba varias veces el de los no judíos. En palabras de Aly, «los judíos se subieron en masa al tren del futuro y se convirtieron en pioneros de la novedad».
Bastante decidor es que el propio discurso antisemita alemán ventilase la imagen caricaturesca del alemán típico como un sujeto palurdo, indolente y borreguil, situado por ende en condiciones desventajosas frente a los avispados judíos. El arquetipo del judío era el de un individuo de inteligencia vivaz y “demasiado” independiente, “escandalosamente” ávido de aprender y “deplorablemente” inclinado a la educación superior y las innovaciones que ofrecía la época. Emponzoñado por la envidia y un complejo de inferioridad, el antisemitismo llegó al extremo de difamar la superioridad intelectual y el deseo de educarse y prosperar. Un notorio antisemita del siglo XIX identificó el judaísmo con el progreso, reivindicando el retorno a las tradiciones como único modo de liberarse del presunto “yugo judío”; expresión de una mentalidad reaccionaria e inmovilista, semejante voluntad de “apartarse del progreso” (sic) era la receta segura para el fracaso. El antisemitismo encontró un público receptivo entre los socialmente descontentos, deseosos de hallar un desahogo a su frustración. El ansia de compensación transformó los defectos en virtudes. A la abulia y la falta de curiosidad intelectual se las hizo pasar por honradez y rectitud de carácter; la falta de luces se erigió en melancolía y la ignorancia en introspección. La carencia de conocimientos fue suplida con la estridencia de las convicciones, artículos de fe de la peor especie: precisamente, los que alimentaron la arrogancia racial. La mellada autoestima encontró un puntal espurio en la seudo ciencia racial y en las patrañas biopolíticas que ampararon la calumnia de las minorías, en particular de aquella que ha servido de eterno chivo expiatorio. A partir de entonces, el alemán no judío inculto y en situación de inferioridad socioeconómica se sintió autorizado a despreciar al intelectual judío y al judío próspero: éstos seguían siendo judíos, mientras que él era todo un alemán. La conversión no cambiaba nada, no aproximaba a la “genuina” germanidad; el judío converso seguía siendo un judío.
La pasión de la diferenciación y la segregación encontró terreno abonado en el modelo alemán de construcción de la comunidad nacional, crucial en un tiempo de fragmentación estatal. El nacionalismo alemán fue un nacionalismo étnico, no cívico, no articulado por principios de derechos ciudadanos y soberanía popular sino por fantasías relativas a la comunidad orgánica y la pureza de la sangre. En su ansia de unidad y cohesión interna, este nacionalismo sacrificó las libertades individuales y rechazó de plano los derechos universales del hombre, reforzando el contraste con un “otro” perturbador, presuntamente ajeno a la esencia colectiva y sin embargo incrustado en medio de la comunidad nacional. ¿Quién otro sino el judío? Por otro lado, el avance arrollador de la modernidad alteró los ritmos vitales y socavó las certezas tradicionales, exponiendo a los individuos a un profundo estado de inseguridad e inestabilidad. Los vínculos de raigambre ancestral se diluyeron; la dinámica capitalista impuso parámetros de sociabilidad que apuntaban más a la competencia que a la solidaridad. Lo que en tales condiciones prevalecía era la apetencia de seguridad en vez de un sincero aprecio de la autonomía personal, precipitándose una huida masiva hacia el colectivismo excluyente y el autoritarismo mesiánico. Aunque no de modo fatal, la historia alemana pavimentaba el camino hacia las atrocidades del nazismo. «Los desarraigados –sentencia Aly- buscaban raíces y la encontraron en la ficción de la raza. Los dispersos buscaban unidad y la encontraron en la ficción del pueblo. Buscaban a alguien que guiara al pueblo y lo encontraron en el espejismo de un Führer».
Es conocido el histórico déficit libertario y democrático de la Alemania pretérita, en la que el colectivismo, el sometimiento obsecuente a la autoridad y el desprecio del liberalismo llegaron a considerarse patrimonio de la identidad nacional: una situación que tuvo eco en la mentalidad de la soldadesca partícipe de la Segunda Guerra Mundial, captada por los alemanes S. Neitzel y H. Welter en su libro Soldados del Tercer Reich. «Nuestro concepto de la libertad es distinto al de los ingleses y los estadounidenses –afirmó un teniente de marina-. Me siento muy orgulloso de ser alemán; no echo de menos su libertad. La libertad alemana es la libertad interior, la independencia frente a todo lo material. Supone prestar servicios a la patria» (ob. cit., p. 41). Thomas Mann formuló la cuestión en términos críticos: «El concepto alemán de libertad siempre ha sido un concepto externo al individuo; se ha referido al derecho de ser alemán, sólo alemán, y nada más». Expresión de “egoísmo nacional de raza” y de “vasallaje militante” (Mann dixit), semejante ideal constituía una forma alambicada de claudicación personal y de servidumbre voluntaria. Aly no vacila en enfatizar la importancia de este factor: «Quien no quiera referirse a la larga y funesta tradición de un antiliberalismo alemán empedernido y vigente hasta nuestros días, mejor no debería hablar de los excesos étnico-colectivistas del nacionalsocialismo».
El nazismo obtuvo provecho de una mecánica exculpatoria que fomentaron las teorías raciales en boga desde el siglo XIX. Las frustraciones y el temor hacia lo diferente –sobre todo el judío, visto como un competidor aventajado en las circunstancias anómalas de la modernidad- tuvieron su válvula de escape en las quimeras sobre la superioridad de la raza germana. El ansia de desquite fue canalizada hacia los judíos, cobijándose la voluntad de exclusión en el prestigio de la ciencia racial; una falsa ciencia que disimuló el carácter pernicioso de la envidia y el resentimiento. En palabras de Aly, «la ciencia biopolítica sublimó el odio como conocimiento, la carencia como ventaja, y justificó la toma de medidas legales. Así, millones de alemanes pudieron delegar en el estado sus vergonzosas agresiones motivadas por sentimientos de inferioridad». ¿Postula Aly la existencia de un antisemitismo visceral y global como condición sine qua non del genocidio, a lo Goldhagen? No. Lo que postula es que las teorías de higiene racial medraron a impulso del sentimiento de inferioridad, echando los cimientos de una moral del recelo y la discriminación, cuando no del exterminio. Para la consumación de un hecho como el Holocausto bastaba con el antisemitismo radical de la clase dirigente, la complicidad activa de una minoría ideológicamente comprometida y el silencio aquiescente de una mayoría moralmente entumecida.
– Götz Aly: ¿Por qué los alemanes? ¿Por qué los judíos? Crítica, Barcelona, 2012. 334 pp.
[tags]Alemanes, judíos, Götz Aly[/tags]







Para una pequeña comunidad que viva en el seno de otra mayor es suficiente con acumular algunas diferencias, mínimas pero notorias, para ser punto de mira de la marginación que el ser humano tiende a aplicar a todo aquel no se integra en la masa.
Si esas diferencias incluyen la suma de una religión, cultura y prosperidad propia, la aversión del resto de la población está garantizada.
Excelente reseña Rodrigo, de un libro de temática muy atrayente. Siempre he pensado como el autor que en el antisemitismo alemán había mucho de envidia hacia aquellos que por sus propios medios habían progresado más en las llamadas profesiones liberales, como empresarios e incluso en el intelectual. El nacionalismo extremado es en última instancia el refugio de los mediocres para justificar el odio hacia el diferente. Me quedo con la última frase de la reseña como explicación de la Shoah : «Para la consumación de un hecho como el Holocausto bastaba con el antisemitismo radical de la clase dirigente, la complicidad activa de una minoría ideológicamente comprometida y el silencio aquiescente de una mayoría moralmente entumecida», no se puede decir más con menos palabras.
En definitiva… la responsabilidad es ineludible.
Enhorabuena Rodrigo, estupenda reseña sobre un tema todavía candente.
Nietzsche explicó magistralmente ese ‘pathos’ maligno (combinado con un punto de «pulsión»; gracias, Freud) en su descripción del odio y el resentimiento como fuente básica de la afección y la conducta del «desgraciado», del «descontento», del «pobre hombre». El hecho de que el nacional-socialismo se haya esforzado, desde el primer momento, en apropiarse del patrimonio intelectual de Nietzsche prueba, sin ir más lejos, el daño que les hizo, el peligro que veían en su pensamiento. Al nazismo ya toda forma de totalitarismo, añado. Hoy todavía tengo que escuchar o leer necios identificaciones y paralelismos de ese género, caramba…
Si a la superioridad intelectual del judío le añadimos su prosperidad económica, ya tenemos otro dato que apunta al por qué primero expoliaban (¡exprópiese!) al judío y luego lo masacraban. Y no sólo los nacional-socialistas militantes, por cierto. «A ver, a ver, esa Declaración de Patrimonio…»
Lo evidente no quita lo sensato… Me refiero a que es interesante toparse con una tesis que en realidad es la sistematización de una idea que tiene mucho de sentido común. La envidia, el recelo ante lo diferente, etc.
El planteamiento al que aludes, Asiriaazul, pone al autor en la órbita de Ian Kershaw, quizá el mejor contradictor de Goldhagen. A mí me parece muy convincente.
Mil gracias por los comentarios.
Juraría haber dejado un comentario…
Como siempre se te lee con mucho gusto Rodrigo. Atractivo libro de un autor que todavía no he «saboreado».
Gracias, Toni. Mi impresión es que este libro resulta más redondo que el anterior, La utopía nazi (por cierto, un título deficiente para la edición en castellano).
Estará en moderación, don Fernando. A todos nos ha pasado.
Como siempre, una nutritiva reseña. Muy interesante para mí el apartado que pone de relieve la voluntad judía de formación, la vinculación entre religión y curiosidad (o ambición) intelectual.
El antisemitismo no fue exclusivo de los alemanes, aunque ellos lo llevaron hasta las últimas consecuencias. Era una seña de identidad en Polonia, en Rusia, o la URSS, se sucedieron los progromos desde siglos anteriores, otros paises centroeuropeos tampoco le hacían ascos y la adelantad Francia tuvo un caso claro en Dreyfuss. España e Italia, que habían expulsado a los judios hacía siglos, se apuntaron en la burda copia al nazismo que practicaron ambas dictaduras.
Hay que tener en cuenta la baja preparación intelectual de los nazis, o ninguna en algún caso, y como aprovecharon las carencias del pueblo alemán y usaron el tema judio como un McGuffin cualquiera, construyendo su ideología en la denigración racial o política, en el caso de los partidos de izquierdas. Atacaron a los judios tambiñen como «peligrosos» comunistas o socialistas cuando resulta que mas bien estarían situados en ideologías mas moderadas. Resulta paradójico que acabaran callendo en el mismo saco los judios bien situados económicamente, los de profesiones liberales o con negocios propios, junto a los totalmente empobrecidos judios del este, que solo tenían en común con los anteriores el ámbito de sus creencias.
Nietzsche, ciertamente. En sus razonamientos sobre la moral del resentimiento y el revanchismo se descubre a un gran sicólogo y un gran moralista. Por demás, uno puede ver en el antiintelectualismo y la voluntad igualadora de los nazis la medida del resentimiento como factor de movilización política. Ahí sedimentaba aquella envidia que había llegado a denunciar y a deplorar la inteligencia y la voluntad de ascender de otros. Gracias por su contribución, don Fernando.
La referencia a ese tema es uno de muchos pasajes interesantes del libro, Valeria. El contraste con la pedagogía cristiana dice mucho acerca de la cuestión, especialmente sobre las mejores bases de que disponían los judíos para ascender.
Bueno, Juanrio, yo no creo que fuera un McGuffin cualquiera. Lejos de ser un señuelo o un pretexto, el antisemitismo era un tema primordial en la ideología nazi y una de las motivaciones principales en el actuar del Tercer Reich. Lo demuestra la consumación de una atrocidad como el Holocausto. El solo hecho de meter en el mismo saco a judíos capitalistas y judíos bolcheviques habla a las claras de las prioridades del nazismo: rico o pobre, capitalista o comunista, el judío representaba en la mentalidad patológica del nazismo un peligro en sí mismo. Cualquiera fuese su “apariencia” –vestido de frac o con la chaqueta de cuero negra de los comisarios bolcheviques, incluso con los harapos de un mendigo-, el judío era siempre el agente de una conspiración cuyo objetivo era adueñarse del mundo. Y no importaban las creencias. Daba lo mismo que fueran judíos observantes de los preceptos de su religión, judíos conversos a otra religión o simplemente unos descreídos –ateos o agnósticos-. No era cuestión de fe sino de raza.
Es que, como bien dices, los nazis llevaron el antisemitismo hasta sus últimas consecuencias.
Un excesivo McGufin, en cualquier caso. Quería decir, mas bien, que utilizaron el antisemitismo y el anticomunismo como un aglutinante ideológico entre un porcentaje de la población que demandaba mensajes simples y por parte de un régimen que funcionaba con un uso de trazo grueso en cuanto a la propaganda. No podían hacer excepciones porque su base no las comprendería, de ahí que todos los judios, hasta los que en un principio fueron medianamente respetados, los ex combatientes de la I Guerra Mundial, acabaran en el rodillo nazi. Leer las memorias de Víctor Klemperer, que salvó su vida por estar casado con una alemana no judía, es observar como las absurdas, desde nuestra perspectiva, leyes raciales nazis, encontraron la manera de hacer daño en cada paso que daban, y de cualquier forma, a la cada vez mas menguada población judía alemana.
Ok, entiendo.
Genial reseña, que me han dado ganas de leer el libro (de hecho, ya lo he reservado en la biblioteca, porque estaba prestado :D)
Una duda que me ha surgido y que espero que alguien sepa resolverme es si hay obras (si puede ser alguna novela o alguna película, mejor) que traten la posguerra alemana… Es decir, los años 45 a 50… He acabado de ver la serie Hijos del tercer Reich, que plantea la guerra desde el punto de vista nazi, pero cierra también con la derrota de Hitler, y siento curiosidad por saber como se canalizó la culpa de los alemanes y cómo se reconstruyó la sociedad civil después del Holocausto.
Muchas gracias!!!
Bibliografía en castellano, que yo sepa, muy poca. Está lo de Giles MacDonogh, Después del Reich. Crimen y castigo en la posguerra alemana (Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, 2011), que incide sobre todo en el revanchismo de los aliados y anteriores víctimas de la Alemania nazi. Aparte esto, sólo tengo referencias de un par de libros: Alemania 1945: De la guerra a la paz, de Richard Bessel (Ediciones B, 2009), y Regreso a Berlín: 1945-1947, de William L. Shirer (Debate, 2010; es la continuación de su famoso Diario de Berlín). Sobre el problema de la culpa conozco unos pocos libros interesantes: El trauma alemán, de Gitta Sereny (Península, 2005); El precio de la culpa, de Ian Buruma (Duomo, 2011). Peter Fritzsche insinúa algunos apuntes sobre el tema en Vida y muerte en el III Reich (Crítica, 2009). En el excelente ensayo La seducción de la cultura en la historia alemana, de Wolf Lepenies (Akal, 2008), hay una interesantísima interpretación de la actitud alemana posterior a la guerra.
https://www.hislibris.com/la-seduccion-de-la-cultura-en-la-historia-alemana-wolf-lepenies/
Espero que sirva, Carles.
Ah, novelas. La verdad es que no sé de muchas que reflejen el clima moral y social –por así decir- de la Alemania de postguerra. Vagamente recuerdo algo sobre el tema en un par de novelas de Heinrich Böll, Y no dijo una palabra, Opiniones de un payaso. Algo hay en El retorno, novela brevísima de Fred Uhlman (recuerdo un pasaje en que el protagonista, un judío alemán exiliado en los EE.UU., se reencuentra con un grupo de antiguos compañeros de estudios, uno de ellos ex oficial de las SS, e inevitablemente brota el tema de las responsabilidades criminales).
Se me ocurre que en la obra de Günter Grass habrá paño que cortar.
Por supuesto Günther Grass, ‘Años de perro’, por ejemplo. Toda la obra de Böll gira en torno a ello, vista desde una perspectiva católica. Para conocer el clima que se vivió en Suiza es recomendable leer a Max Frisch y a Dürrematt. Todos están traducidos al castellano.
Buena reseña Rodrigo, un saludo.
Muchísimas gracias por tomaros la molestia de contestar mi consulta!
Años de perro, claro. Una de tantas novelas por leer.
Me gusta lo que he leído de Dürrenmatt, un autor muy versátil.
Gracias, Hahael. Para servir estamos, Carles.
Felicidades por la reseña, Rodrigo. Y disculpa la tardanza.
La eterna pregunta. Autores como la irrepetible Gitta Sereny (imprescindibles «El trauma alemán» y «Desde aquella oscuridad») consagraron toda su vida y obra a intentar descifar el ¿Por qué?…
… Eterna, o como Aly la llama, la madre de todas las preguntas.
Nada que disculpar, José Sebastián.
Tal y como iba leyendo la reseña la verdad es que todo esto me estaba sonando a algo ya muy conocido y polémico: Goldhagen.
Ha sido muy revelador cuando al final de la misma comentas que nada más alejado de la realidad asociar la teoría de Götz Aly con la tan polémica de Goldhagen. De todas formas, hay algo que me chirría sobre lo que plantea el historiador germano , éste menciona como uno de los motivos principales que condujo al Holocausto las teorías de higiene racial que medraron a impulso del sentimiento de inferioridad. O sea, no me cuadra mucho la idea de que un pangermanismo asociado a un antisemitismo tan acervado sea producto de un complejo de inferioridad y que eso haya llevado a la sociedad alemana a sentir envidia de la comunidad Judía. No sé, es algo que no me termina de convencer. El nacionalismo alemán, o pangermanismo abogaba precisamente por una superioridad racial como pueblo, es decir, la inferioridad en todo caso vendría dada por una supuesta raza inferior que “contaminaba” la pureza del “elegido pueblo alemán”. No he tenido la oportunidad de leer el otro trabajo bien conocido de Götz Aly, aquel donde achaca en cierta medida a la codicia del pueblo alemán el hecho de que mirase para otro lado cuando a sus vecinos Judíos se les detenía o se les deportaba. Esta teoría me convence más que la de un supuesto complejo de inferioridad.
No sé qué te parece a ti Rodrigo. ¿Qué opinas?
Un saludo.
Sin comentarios.
Sólo quiero seguir el hilo.
Me parece enteramente natural, David. Creo que la sicología social explica muy bien el fenómeno de la arrogancia colectiva como expresión de un sentimiento de inferioridad y de inestabilidad constitutiva. (No soy sicólogo social pero la sociología aporta lo suyo, y lo cierto es que la cuestión no se aparta mucho de lo relativo a la sicología vulgar.) Viene a ser la manifestación paradójica de un problema de inseguridad identitaria: una identidad –colectiva- zarandeada por las circunstancias, identidad que se percibe fuerte pero por x razones no ha logrado consolidarse como potencia ni ser reconocida en su fortaleza por sus pares. El infortunio la ha obligado a cuestionarse, y el hecho de problematizar su ser mismo ya es un síntoma de inseguridad. (Ahí está, recuerda, la insistencia machacona en el problema de “¿Qué es la germanidad?”, que tanto sorprendía a los observadores extranjeros y que no pasada inadvertida a algunos alemanes perspicaces; cuando una nación se enrolla demasiado en torno al problema de su identidad, es que algo anda mal en ella.) Pero no hay ente que tolere demasiado tiempo la duda sobre sí mismo sin terminar en algún estallido emocional. La frustración y la inseguridad dan paso a la agresividad y la estridencia, y esa identidad, azorada por la duda acerca de sí misma, la disimula bajo un manto de fanfarronería y prepotencia. Cuando un colectivo se pavonea en exceso y alardea de su presunta superioridad, lo más probable es que carezca de equilibrio interior.
Copio un párrafo de Aly, ilustrativo de la cuestión:
«¿De qué fuentes bebe la envidia? De la debilidad, la pusilanimidad, la falta de autoconfianza, la sensación de inseguridad y una ambición exaltada. “El alemán se exige a sí mismo ser alemán”, criticó en 1848-1849 el diputado Julius Frobel en la Asamblea Nacional de Frankfurt […]. En sus palabras, Frobel estaba reconociendo un sentimiento de inferioridad: “En cierto sentido, el espíritu alemán siempre está delante del espejo y se observa, y cuando se ha observado cientos de veces y se ha convencido de su perfección, la vuelve a asaltar la duda secreta sobre la que descansa el aún más profundo misterio de la vanidad”» (p. 12).
El mismo Aly alude a las raíces históricas del problema: la Guerra de los Treinta Años, la división religiosa y político-administrativa del país. Dice Aly: “Para la memoria colectiva de los alemanes, la guerra de los Treinta Años supone el terrible apogeo de una discordia fraternal casi eterna […] La guerra de los Treinta Años supuso un serio retroceso de los territorios alemanes con respecto a sus vecinos, más afortunados, y causó el trauma de la crítica autodestructiva que tanto llegaría a pesar” (p. 69). Por otro lado, el impacto de la fragmentación estadual alemana es evidente: harto debía pesar el hecho de estar divididos en un tiempo de auge del nacionalismo y de competencia entre estados–nación.
Pienso que mucho de esto se advierte en la problematización de lo judío por el nazismo, en confrontación con la idea de la germanidad. Esa paradójica caracterización del judío como el inferior por antonomasia y del alemán –la raza aria- como el más fuerte, al mismo tiempo que se percibía al judío como el enemigo más terrible y más peligroso de todos. Y mientras los alemanes masacraban y exterminaban a los judíos, cometiendo el mayor crimen de la historia, la propaganda insistía en presentar a Alemania como la inocente víctima de una confabulación judía…
Tus coemntarios me han hecho repasar el libro de Saul Friedländer («¿Por qué el Holocausto?»Editorial Gedisa, 2004) , en el que cataloga al antisemitismo alemán como una psicopatología colectiva donde el grupo se comporta como un paranoico preso de sus obsesiones. Es una afirmación muy contundente y, en cierta manera, parece similar a la que Gotz Aly parece querer demostrar en este libro.
Hay una obra que estoy a punto de comenzar a leer («Deutschland über alles» Le pangermanisme 1890-1945″, de Michel Korinman, editorial Fayard, 1999, francés) que parece también seguir esa teoría de la «envidia» como eje colectivo que debe configurar un medio convincente a la comunidad alemana en su búsqueda de una identidad sin fisuras. El Judío sirve a ese propósito y se convierte en el «anti» que hay que combatir . El gran éxito de este lema radica en la habilidad de los alemanes para hacer de este hecho un problema nacional que puede afectar a su propia prosperidad como nación independiente. Parece increíble pero….desgraciadamente fue una realidad.
Un saludo.
Recuerdo que Friedländer tira mucho del psicoanálisis en ese libro, y aplica de hecho conceptos como personalidad neurótica, síndrome autoritario, proyecciones inconscientes y demás. Es un libro muy de su época, años 70, y se nota. Me parece que sus tesis se sostienen mejor –conservan actualidad, quiero decir- cuando remiten a conceptos socioculturales, sobre todo el de formación de identidad por contraste, que es un concepto plenamente vigente. En este caso viene a ser la idea del judío como el modelo negativo o “anti-tipo” del que se sirve el antisemitismo alemán para reforzar la construcción del modelo positivo o “tipo” por antonomasia, la identidad alemana. La construcción de identidad colectiva (construcción de un “nosotros”) por medio de un proceso de diferenciación hostil con un “otro” minoritario y vulnerable es un fenómeno bien conocido en ciencias sociales. También resulta muy pertinente lo que apunta Friedländer sobre el culto alemán de la autoridad.
Por lo que señalas, David, lo de Korinman parece estar en sintonía con lo anterior. Ya comentarás.
Saaaludos.
He acabado de leer este magnífico libro reseñado por Rodrigo y vuelvo una vez más a felicitar al reseñador y a la página Hislibris de nuevo por acercarnos críticas tan certeras sobre los libros de Historia que tanto placer nos ofrecen con su lectura. Menciono todo esto porque repasando los comentarios me doy cuenta de lo importante que es adentrarse en el conocimiento de cuestiones tan delicadas y de tan difícil comprensión como puede ser el Holocausto a través de grandes trabajos, creo que en este caso estamos ante una de esas obras que dejan huella tras su lectura. Cuando leí la reseña de Rodrigo hubo ciertos asertos del autor que no cuadraban en mi imagen del por qué ni del cómo se desarrolló la Solución Final, de hecho lo apostillé en un par de participaciones y Rodrigo intentó aclarar cuál era la postura del autor, Gotz Aly. Una vez leído el libro, asimilado la cantidad de respuestas que Aly nos ofrece, no puedo por menos que mostrar mi concordancia con las teorías del autor, creo que toda su hipótesis sobre la singularidad del antisemitismo alemán basados principalmente en los conceptos de igualdad, envidia, miedo a la libertad individual y necesidad de una seguridad colectiva proyectado perversamente y cimentado a su vez en un odio hacia el Judío desprende mucha lógica. Una nación tan insegura de su unidad, tan falto de raíces profundas y significativas, como bien comenta el autor, puede llegar a convertir su frustración en un aglutinador étnico-colectivo que transforme al ser individual en un ente temeroso y falto de convicción haciendo de la necesidad virtud, aunque en este caso bien podríamos cambiar este último adjetivo por el de vileza o puramente maldad.
Un saludo.
No es que seas ajeno al enaltecimiento de Hislibris, David, sobre todo con contribuciones como las tuyas. Hislibris lo hacemos entre todos. ;-)
Atinado comentario. Pienso que este libro, breve y todo, debe estar entre los más importantes de los que estudian las raíces del antisemitismo alemán y, por ende, del Holocausto. Lectura fundamental, pues.