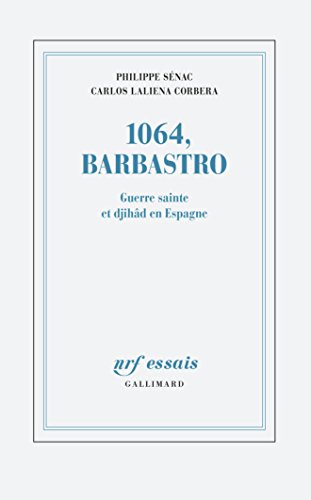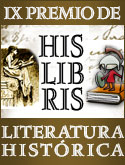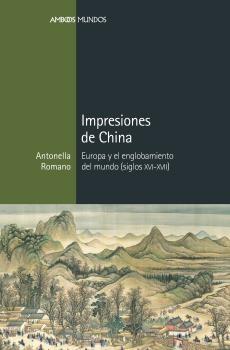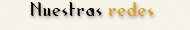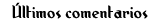Apetecemos historias porque necesitamos el sentido, con la misma premura con que necesitamos respirar. Sucede que en la búsqueda de sentido se nos va la vida: literalmente.
Apetecemos historias porque necesitamos el sentido, con la misma premura con que necesitamos respirar. Sucede que en la búsqueda de sentido se nos va la vida: literalmente.
Cada relato, cada fábula, mito o teoría que absorbemos, o a que nos acogemos en busca de asidero, es lo mismo que una bocanada de aire. Nos asfixiamos si nos falta el oxígeno; nos sofocamos si nos faltan historias.
Estando nosotros mismos hechos de historia, o, dicho de otro modo: siendo la historicidad un atributo inherente a nuestra especie, las historias -con pretensiones de veracidad o solo verosímiles- son la savia del proceso de retroalimentación de la naturaleza humana, pero también su más rotunda confirmación. Son una señal definitiva de la especificidad de lo humano. Fabulamos porque somos humanos. Y solo nosotros lo hacemos, porque solo nosotros necesitamos un por qué. Para todo, a cada instante, directa o indirectamente: cuando disfrutamos de una novela o una canción -o nos disgustan y las repudiamos-; cuando leemos un reportaje en el periódico, o atendemos a una información transmitida por radio o televisión; cuando recordamos y reconstruimos el sueño de la noche pasada -desesperando a la vez de descifrarlo-; cuando citamos un pasaje de la Biblia, del Talmud o de cualquier otro texto religioso; cuando pretextamos alguna razón para justificar nuestra inasistencia o nuestra falta a un compromiso cualquiera; cuando ilustramos una situación recurriendo al imaginario de raigambre mítico-legendaria o literaria («complejo de Edipo», «un designio prometeico», «realidad kafkiana», «empeño quijotesco»); cuando encajamos tal o cual aspecto de la realidad adosándole una hipótesis o teoría científica; cuando imaginamos lo que haríamos en caso de ganar la lotería; cuando adherimos a determinada corriente política; cuando confeccionamos listados del tipo de «las diez mejores películas», o «los cincuenta libros más influyentes»…
Somos la especie hambrienta de sentido. La especie fabuladora por excelencia. » seguir leyendo
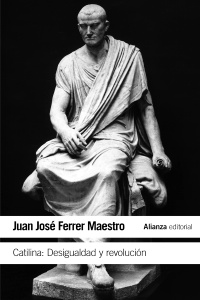 “Nosotros peleamos por la patria, por la libertad y por la vida, mientras que ellos lo hacen solo por el poder de unos pocos”
“Nosotros peleamos por la patria, por la libertad y por la vida, mientras que ellos lo hacen solo por el poder de unos pocos”