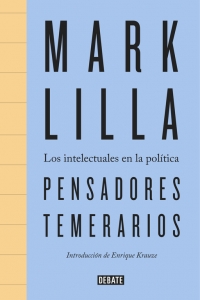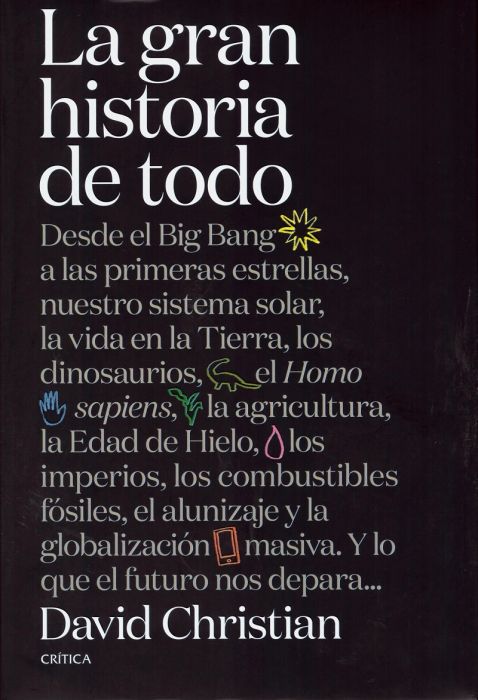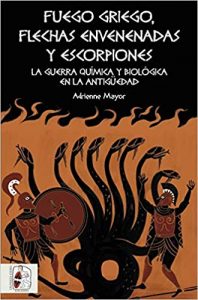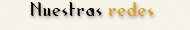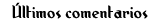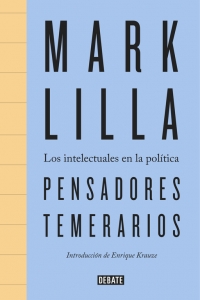 Como nunca antes, el siglo XX fue el de los intelectuales comprometidos; como nunca, fue la época del descarrío mayúsculo de los intelectuales comprometidos. Con una profusión históricamente inédita, eminentes pensadores y hombres de letras hicieron suyo el papel de tutores morales y fustigadores de la opinión pública, un desempeño cuyo saldo es más bien deplorable: con excesiva frecuencia se los vio, con ropaje de profetas o de tonantes tribunos, secundando a dictadores, transigiendo con sus desmanes y fechorías. Para decirlo con palabras de Raymond Aron, demasiados de estos intelectuales fueron «despiadados para con las debilidades de las democracias e indulgentes para con los mayores crímenes, a condición de que se las cometiera en nombre de las doctrinas correctas» (Aron, El opio de los intelectuales, Prefacio). No era la crítica constructiva de la democracia lo que los motivaba -crítica orientada a robustecerla, subsanando sus falencias-, sino el afán de derribarla, sin más. Descreídos de las virtudes del republicanismo liberal, se embarcaron en campañas de demolición cuyos primeros agentes fueron los extremistas y activistas revolucionarios, individuos y agrupaciones políticas que, en su intento de subvertir el orden político, no dejaron tras de sí más que una estela de devastación y sufrimiento. Devinieron ellos mismos, los intelectuales comprometidos, unos extremistas, cómplices en grado variable de los nombres que simbolizan una época de horrores: Lenin, Trotski, Stalin, Hitler, Mussolini, Mao, Pol Pot, etc. Considerada la magnitud de las atrocidades perpetradas por los tiranos, la menor de las meteduras de pata de los intelectuales que los apoyaron fue nimbar sus respectivos regímenes con el prestigio de la democracia. (Desliz menor, quizás, mas de ninguna manera una banalidad.) Los llamaron «democracias populares» o «democracias nacionales», y no eran sino los peores despotismos del siglo. Enaltecieron regímenes que aspiraban a la restauración de la comunidad nacional, de la unidad y pureza del Volk, o a la instauración de sociedades sin clases, depuradas de las oligarquías tradicionales; consecuentes con ello, cohonestaron con total desfachatez la violencia y la exclusión desenfrenadas. Prestaron legitimidad discursiva a regímenes que conculcaron sistemáticamente las libertades individuales y los derechos humanos; regímenes terroristas que se pretendían igualitarios, que invocaban a cada paso la igualdad de raza, de nación o de clase, pero que instigaron las más férreas y cruentas asimetrías sociales, materialización en grado nunca visto de un orden jerarquizado e intrínsecamente dispar: materialización, en definitiva, de una desigualdad teórica y estructuralmente fundada. » seguir leyendo
Como nunca antes, el siglo XX fue el de los intelectuales comprometidos; como nunca, fue la época del descarrío mayúsculo de los intelectuales comprometidos. Con una profusión históricamente inédita, eminentes pensadores y hombres de letras hicieron suyo el papel de tutores morales y fustigadores de la opinión pública, un desempeño cuyo saldo es más bien deplorable: con excesiva frecuencia se los vio, con ropaje de profetas o de tonantes tribunos, secundando a dictadores, transigiendo con sus desmanes y fechorías. Para decirlo con palabras de Raymond Aron, demasiados de estos intelectuales fueron «despiadados para con las debilidades de las democracias e indulgentes para con los mayores crímenes, a condición de que se las cometiera en nombre de las doctrinas correctas» (Aron, El opio de los intelectuales, Prefacio). No era la crítica constructiva de la democracia lo que los motivaba -crítica orientada a robustecerla, subsanando sus falencias-, sino el afán de derribarla, sin más. Descreídos de las virtudes del republicanismo liberal, se embarcaron en campañas de demolición cuyos primeros agentes fueron los extremistas y activistas revolucionarios, individuos y agrupaciones políticas que, en su intento de subvertir el orden político, no dejaron tras de sí más que una estela de devastación y sufrimiento. Devinieron ellos mismos, los intelectuales comprometidos, unos extremistas, cómplices en grado variable de los nombres que simbolizan una época de horrores: Lenin, Trotski, Stalin, Hitler, Mussolini, Mao, Pol Pot, etc. Considerada la magnitud de las atrocidades perpetradas por los tiranos, la menor de las meteduras de pata de los intelectuales que los apoyaron fue nimbar sus respectivos regímenes con el prestigio de la democracia. (Desliz menor, quizás, mas de ninguna manera una banalidad.) Los llamaron «democracias populares» o «democracias nacionales», y no eran sino los peores despotismos del siglo. Enaltecieron regímenes que aspiraban a la restauración de la comunidad nacional, de la unidad y pureza del Volk, o a la instauración de sociedades sin clases, depuradas de las oligarquías tradicionales; consecuentes con ello, cohonestaron con total desfachatez la violencia y la exclusión desenfrenadas. Prestaron legitimidad discursiva a regímenes que conculcaron sistemáticamente las libertades individuales y los derechos humanos; regímenes terroristas que se pretendían igualitarios, que invocaban a cada paso la igualdad de raza, de nación o de clase, pero que instigaron las más férreas y cruentas asimetrías sociales, materialización en grado nunca visto de un orden jerarquizado e intrínsecamente dispar: materialización, en definitiva, de una desigualdad teórica y estructuralmente fundada. » seguir leyendo
 Las casas de tierra eran la última morada de los señores del norte de la Europa medieval. Pero para poder llegar hasta ellas debían navegar una vida repleta de peligros, ya fuesen batallas, tempestades o intrigas palaciegas. Es por ello que muchos de estos nobles crecían desconfiando de todos y eran rápidos en actuar sin importar las consecuencias. El autor, tras su más que notable De los antiguos usos, nos vuelve a trasladar a los tiempos en la que los pueblos escandinavos se regían por sus reyes ancestrales y los antiguos dioses y sus ritos seguían presentes, los tiempos en los que aun se embarcaban y se lanzaban a la conquista y el saqueo.
Las casas de tierra eran la última morada de los señores del norte de la Europa medieval. Pero para poder llegar hasta ellas debían navegar una vida repleta de peligros, ya fuesen batallas, tempestades o intrigas palaciegas. Es por ello que muchos de estos nobles crecían desconfiando de todos y eran rápidos en actuar sin importar las consecuencias. El autor, tras su más que notable De los antiguos usos, nos vuelve a trasladar a los tiempos en la que los pueblos escandinavos se regían por sus reyes ancestrales y los antiguos dioses y sus ritos seguían presentes, los tiempos en los que aun se embarcaban y se lanzaban a la conquista y el saqueo.