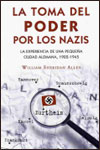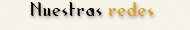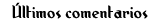No era el hombre más honesto ni el más piadoso, pero era un hombre valiente.
No era el hombre más honesto ni el más piadoso, pero era un hombre valiente.
La oscura noche se cierne pesada sobre las gradas de la iglesia de San Felipe. A esas horas ya no hay curiosos que deambulen preguntando por las noticias de Flandes recién salidas de la Estafeta de Correos, próxima a la iglesia, ni enamorados que con sus chismes y juegos galantes intenten requebrar a las mozas de cántaro y agua de acero. No es momento de flores y rosas… es la hora del cazador. Un hombre joven, sin más compañía que una palmatoria se aproxima furtivo a las gradas camino de su casa en la Calle Mayor. Seguro de su anonimato. De pronto, como si se rasgara la oscuridad que le envuelve se oye el siseo zissssssss de una espada que sale silenciosa y sin artificio de una vaina bien engrasada. Unos pasos le indica que un desconocido se le acerca. «Téngase por vida de Dios, que hasta aquí hemos llegado» le espeta el desconocido y sin más ceremonia se pone en guardia, espada en alto, brillante a la pobre luz de la vela… No hay grandes paradas, ni perfectos movimientos circulares, solo una estocada a fondo que le hunde tres cuartas de hierro al pobre viandante, que sólo había cometido el pecado de utilizar un vuesa merced indebido a un pisaverde en los paseos del Prado. El desconocido se agacha, registra el rico jubón, y con movimientos profesionales limpia la hoja sanguínea en la capa. Todo limpio, higiénico, y metódico. Todo rápido y sin discursos, pues en ese mundo salvaje de a salto de mata no hay momentos de gloria hidalga… solo un brillo de lobo que caza solo, un lobo llamado Alatriste.
» seguir leyendo
 La Biblia es sin duda uno de los libros más importantes de la Historia sin necesidad de entrar a valorar las creencias de cada uno ni el enfoque que se haya querido dar al texto a lo largo de la Historia.
La Biblia es sin duda uno de los libros más importantes de la Historia sin necesidad de entrar a valorar las creencias de cada uno ni el enfoque que se haya querido dar al texto a lo largo de la Historia.
 La Historia de la II República española es una época realmente atrayente desde el punto de vista histórico, el tránsito de la Monarquía al régimen republicano fue un hecho tan destacable que todavía hoy en día siguen produciéndose una gran cantidad de publicaciones sobre tan destacado hecho. El cambio de régimen supuso un reto sin igual para la sociedad española y sus instituciones, entre estas últimas se encontraba una de las más alabada o vilipendiada, según el cristal con el que se mire: la Benemérita o Guardia Civil.
La Historia de la II República española es una época realmente atrayente desde el punto de vista histórico, el tránsito de la Monarquía al régimen republicano fue un hecho tan destacable que todavía hoy en día siguen produciéndose una gran cantidad de publicaciones sobre tan destacado hecho. El cambio de régimen supuso un reto sin igual para la sociedad española y sus instituciones, entre estas últimas se encontraba una de las más alabada o vilipendiada, según el cristal con el que se mire: la Benemérita o Guardia Civil. No era el hombre más honesto ni el más piadoso, pero era un hombre valiente.
No era el hombre más honesto ni el más piadoso, pero era un hombre valiente. Hará unas semanas, para un sucedáneo de entrevista que no viene a cuento, me preguntaron qué me molestaba de un autor o de un libro, y respondí que me tomara el pelo. Que prometiera y luego no cumpliera, que te llevara al huerto sin pasar por vicaría (en el sentido figuradamente literario de la palabra…), que te vendiera la moto, que te diera gato por liebre. Estamos acostumbrados ya a autores y libros que acaban demostrándose ser un fraude, tanto por el modo de narrar una novela, de relatar un ensayo o, simplemente, de contar una historia. Se podría uno preguntar si Jesús Hernández es de esos autores, pero como desde luego podemos decir que tampoco cumple. O, si cumple, no es lo que prometió cumplir. Igual tenemos un problema de interpretación semántica.
Hará unas semanas, para un sucedáneo de entrevista que no viene a cuento, me preguntaron qué me molestaba de un autor o de un libro, y respondí que me tomara el pelo. Que prometiera y luego no cumpliera, que te llevara al huerto sin pasar por vicaría (en el sentido figuradamente literario de la palabra…), que te vendiera la moto, que te diera gato por liebre. Estamos acostumbrados ya a autores y libros que acaban demostrándose ser un fraude, tanto por el modo de narrar una novela, de relatar un ensayo o, simplemente, de contar una historia. Se podría uno preguntar si Jesús Hernández es de esos autores, pero como desde luego podemos decir que tampoco cumple. O, si cumple, no es lo que prometió cumplir. Igual tenemos un problema de interpretación semántica. Amir Valle (Guantánamo, Cuba, 1967), escritor y periodista, es licenciado en Periodismo por la Universidad de La Habana. Pertenece a la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y a la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC). Es miembro, asimismo, de la Asociación Internacional de Escritores Policíacos (AIEP). Ha recibido numerosos premios nacionales e internacionales como reconocimiento a su dilatada obra, entre ellos: el Premio Nacional de Cuento «13 de Marzo» 1986, el Premio Nacional de Crítica Artística y Literaria José A. Portuondo 1998, el Premio Nacional de Novela Erótica «La Llama Doble» (en dos ocasiones) 2000 y 2002, el Premio Internacional de Novela «Mario Vargas Llosa» 2006 y, finalmente, el Premio Internacional Rodolfo Walsh 2007 por una de sus libros más conocidos, Jineteras, trabajo de investigación sobre el fenómeno actual de la prostitución en la isla, y que le llevó ser puesto en la lista negra de personajes bajo sospecha por las autoridades del régimen castrista.
Amir Valle (Guantánamo, Cuba, 1967), escritor y periodista, es licenciado en Periodismo por la Universidad de La Habana. Pertenece a la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y a la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC). Es miembro, asimismo, de la Asociación Internacional de Escritores Policíacos (AIEP). Ha recibido numerosos premios nacionales e internacionales como reconocimiento a su dilatada obra, entre ellos: el Premio Nacional de Cuento «13 de Marzo» 1986, el Premio Nacional de Crítica Artística y Literaria José A. Portuondo 1998, el Premio Nacional de Novela Erótica «La Llama Doble» (en dos ocasiones) 2000 y 2002, el Premio Internacional de Novela «Mario Vargas Llosa» 2006 y, finalmente, el Premio Internacional Rodolfo Walsh 2007 por una de sus libros más conocidos, Jineteras, trabajo de investigación sobre el fenómeno actual de la prostitución en la isla, y que le llevó ser puesto en la lista negra de personajes bajo sospecha por las autoridades del régimen castrista.