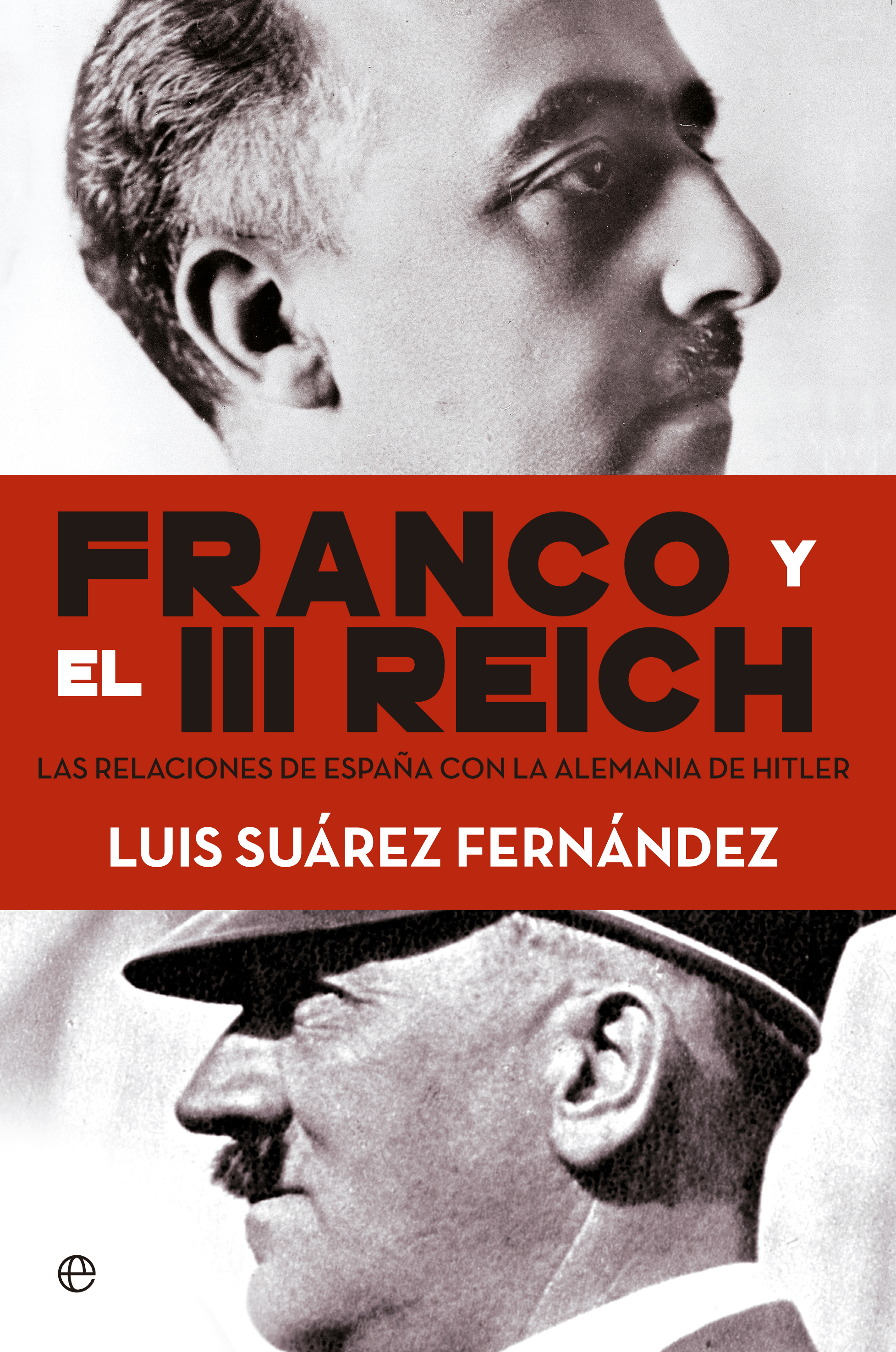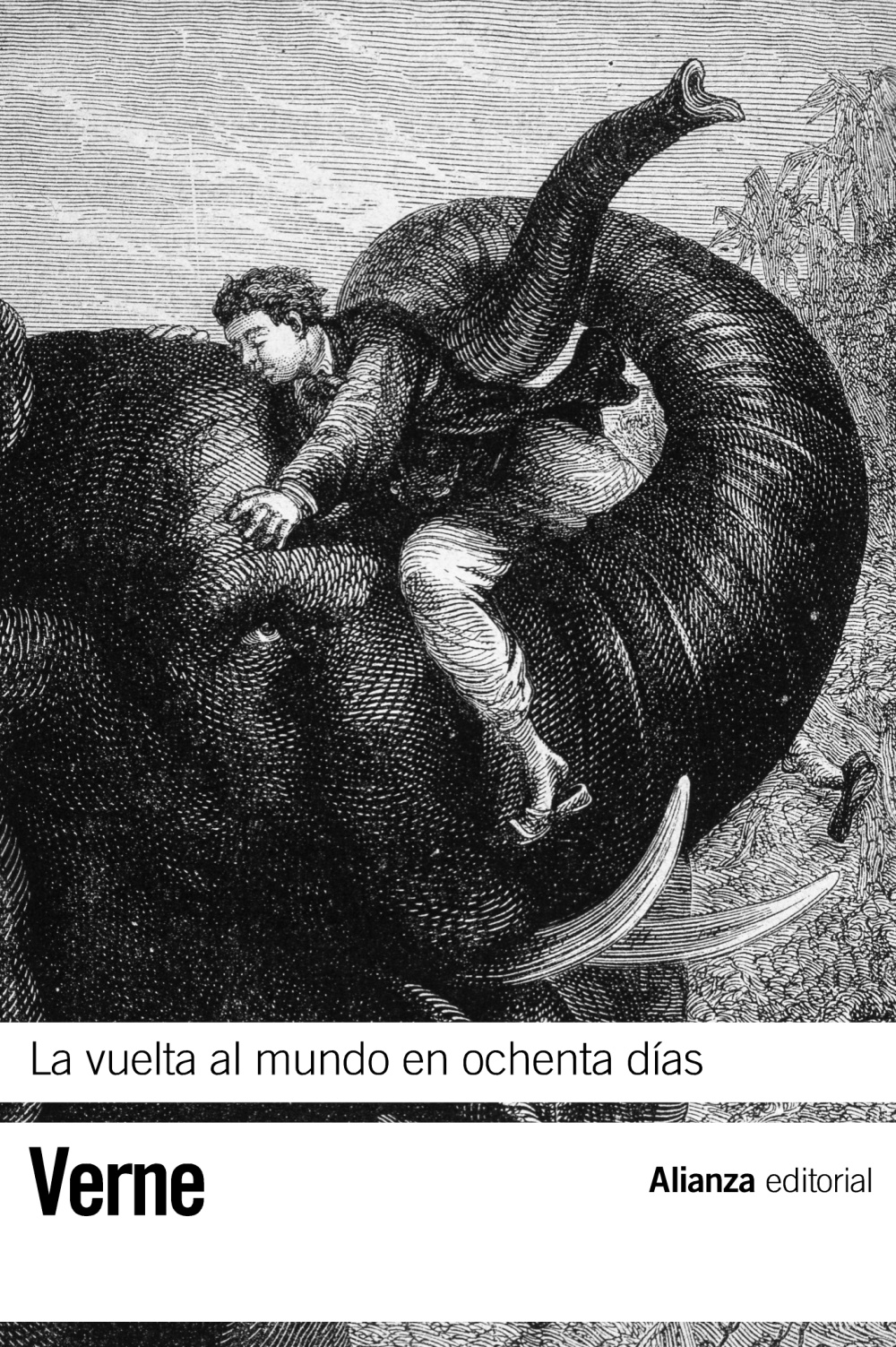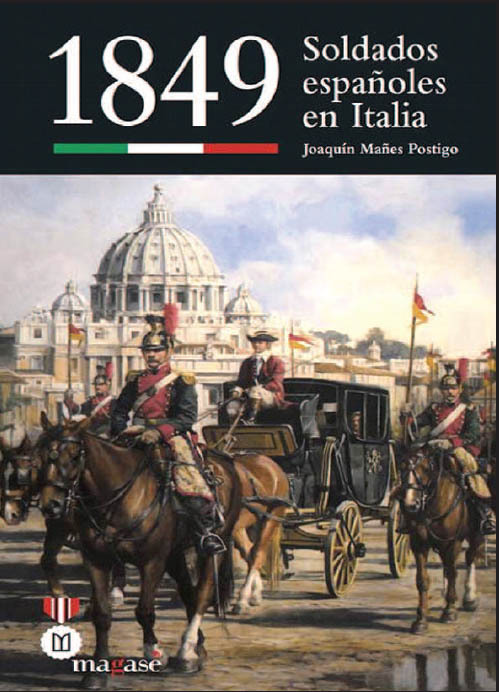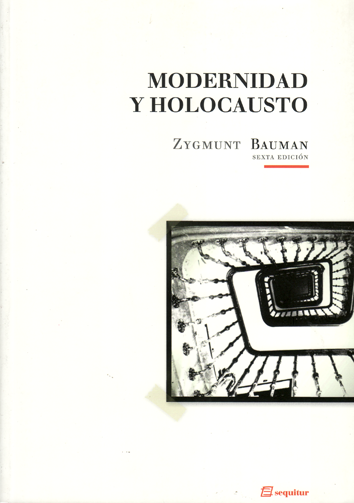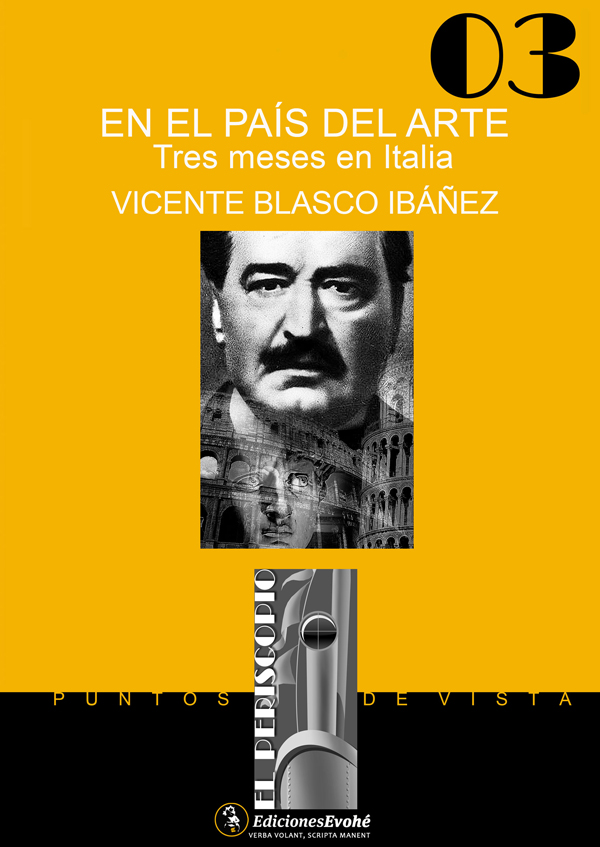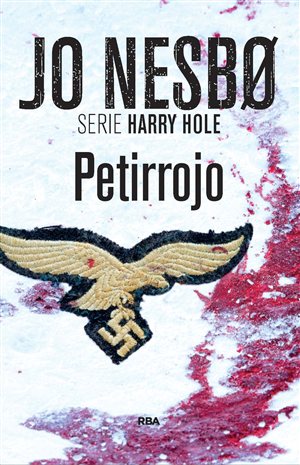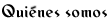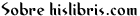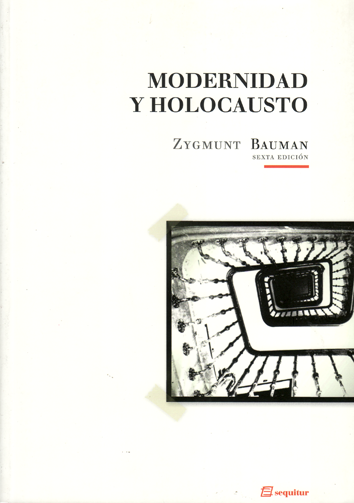 «El asesinato en masa de la comunidad judía europea perpetrado por los nazis no fue sólo un logro tecnológico de la sociedad industrial, sino también un logro organizativo de la sociedad burocrática». Christopher Browning
«El asesinato en masa de la comunidad judía europea perpetrado por los nazis no fue sólo un logro tecnológico de la sociedad industrial, sino también un logro organizativo de la sociedad burocrática». Christopher Browning
Durante décadas, el exterminio de millones de judíos de Europa emprendido por la Alemania nazi fue percibido como un acontecimiento horroroso pero excepcional, un accidente y un hecho marginal a la civilización occidental. En el imaginario del común de las personas, pero también en el de los profesionales de las ciencias sociales, la excepcionalidad del mentado genocidio arraigaba en lo que pasaba por peculiar condición de los principales involucrados: Alemania, de la mano de una dirigencia imbuida de voluntad rupturista, se había excluido a sí misma de los marcos de referencia civilizatorios, tanto políticos como sociales y morales, mientras que los judíos, pueblo sin Estado, encarnaban la eterna y obstinada alteridad y el más radical de los desarraigos. Ambos actores, la Alemania del III Reich y los judíos, representaban sendas anomalías en el proceso de la civilización, por lo que su papel como agentes históricos colectivos carecía de puntos de comparación con el de británicos, franceses o estadounidenses. Por consiguiente, el Holocausto constituía una calamidad que atañía en exclusiva a alemanes y judíos, especialmente a los herederos nacional-estatales del desastre, las dos Alemanias e Israel (bien que la Alemania comunista pretendiera eximirse de la conciencia de culpa). Exento el Occidente de toda responsabilidad, su imagen y su prestigio subsistían impolutos, y el gran mito del progreso –consubstancial a la civilización occidental- podía, quizá mejor que nunca, sostenerse incólume e irreprochable, tanto más cuanto se hacía hincapié en la marginalidad de los victimarios: según una difundida afirmación, si Alemania había perpetrado un crimen como el Holocausto era porque el derrotero de la nación alemana había sido distinto del de Occidente; empecinada en seguir un “camino especial” (el famoso argumento del Sonderweg), la Alemania de entonces adolecía de insuficiente modernidad o de una modernidad perversa, exponiéndose por cuenta propia a los peligros de la anormalidad histórica. Así pues, la conciencia contemporánea respiraba tranquila y la historia seguía su curso: confinado al rango de episodio sin parangón y poco menos que ininteligible, el Holocausto era un acontecimiento sui generis que nada tenía que ver con el mundo civilizado. » seguir leyendo
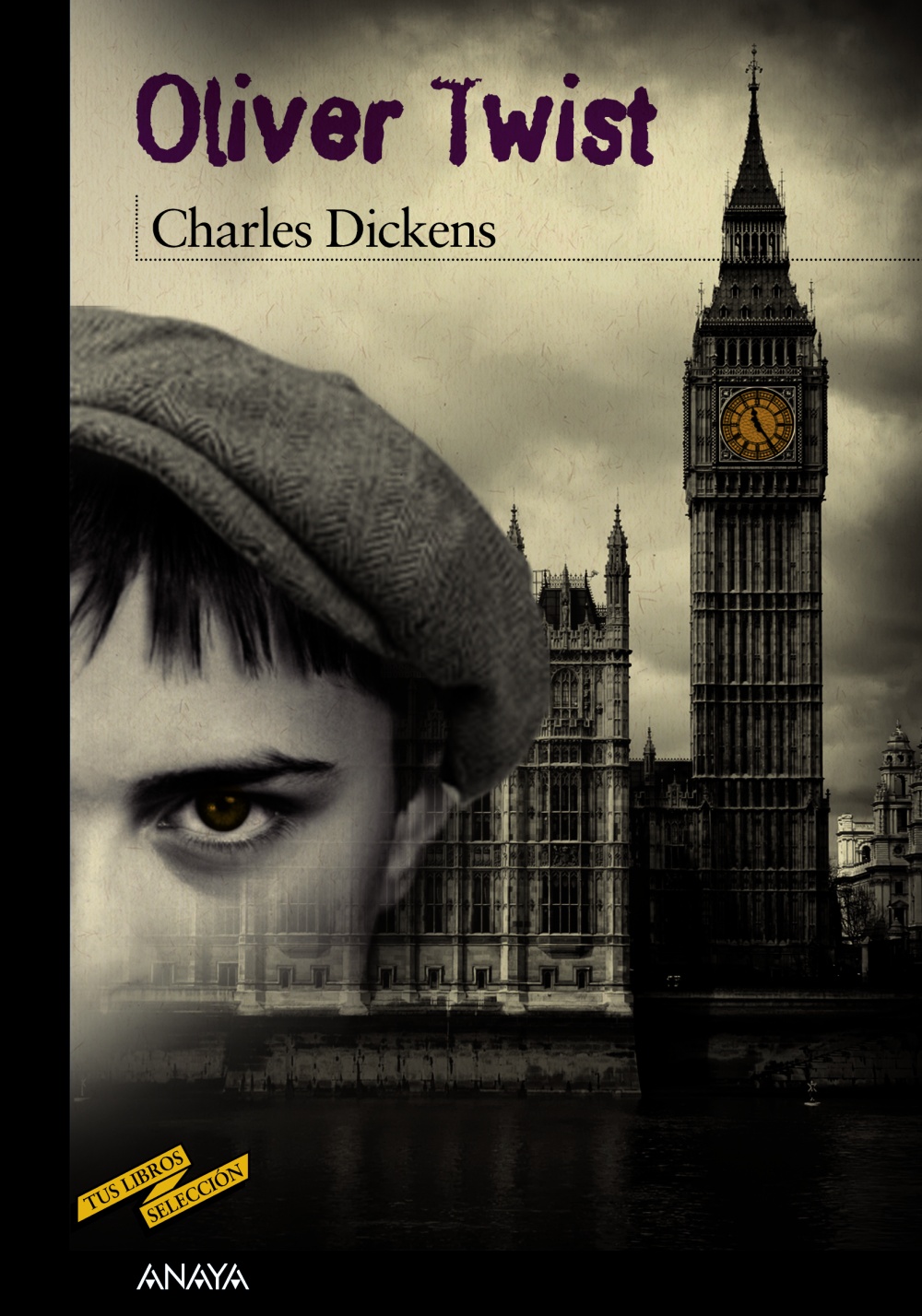 El siglo XIX es por excelencia el siglo de la novela, destacando esencialmente la novelística rusa con Tolstói, Dostoievski, Turguéniev, Gógol y Pushkin, así como, la francesa con Balzac, Hugo, Stendhal y Flaubert entre otros, la inglesa con Dickens, Collins, Thackeray… Eso sin olvidarnos de la novelística española donde descuellan Pérez Galdós y Clarín. Pero vamos a quedarnos hoy con Oliver Twist, todo un clásico de la literatura inglesa y universal.
El siglo XIX es por excelencia el siglo de la novela, destacando esencialmente la novelística rusa con Tolstói, Dostoievski, Turguéniev, Gógol y Pushkin, así como, la francesa con Balzac, Hugo, Stendhal y Flaubert entre otros, la inglesa con Dickens, Collins, Thackeray… Eso sin olvidarnos de la novelística española donde descuellan Pérez Galdós y Clarín. Pero vamos a quedarnos hoy con Oliver Twist, todo un clásico de la literatura inglesa y universal.