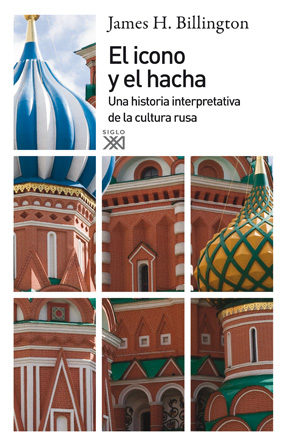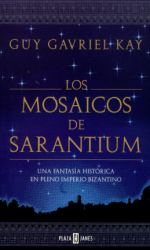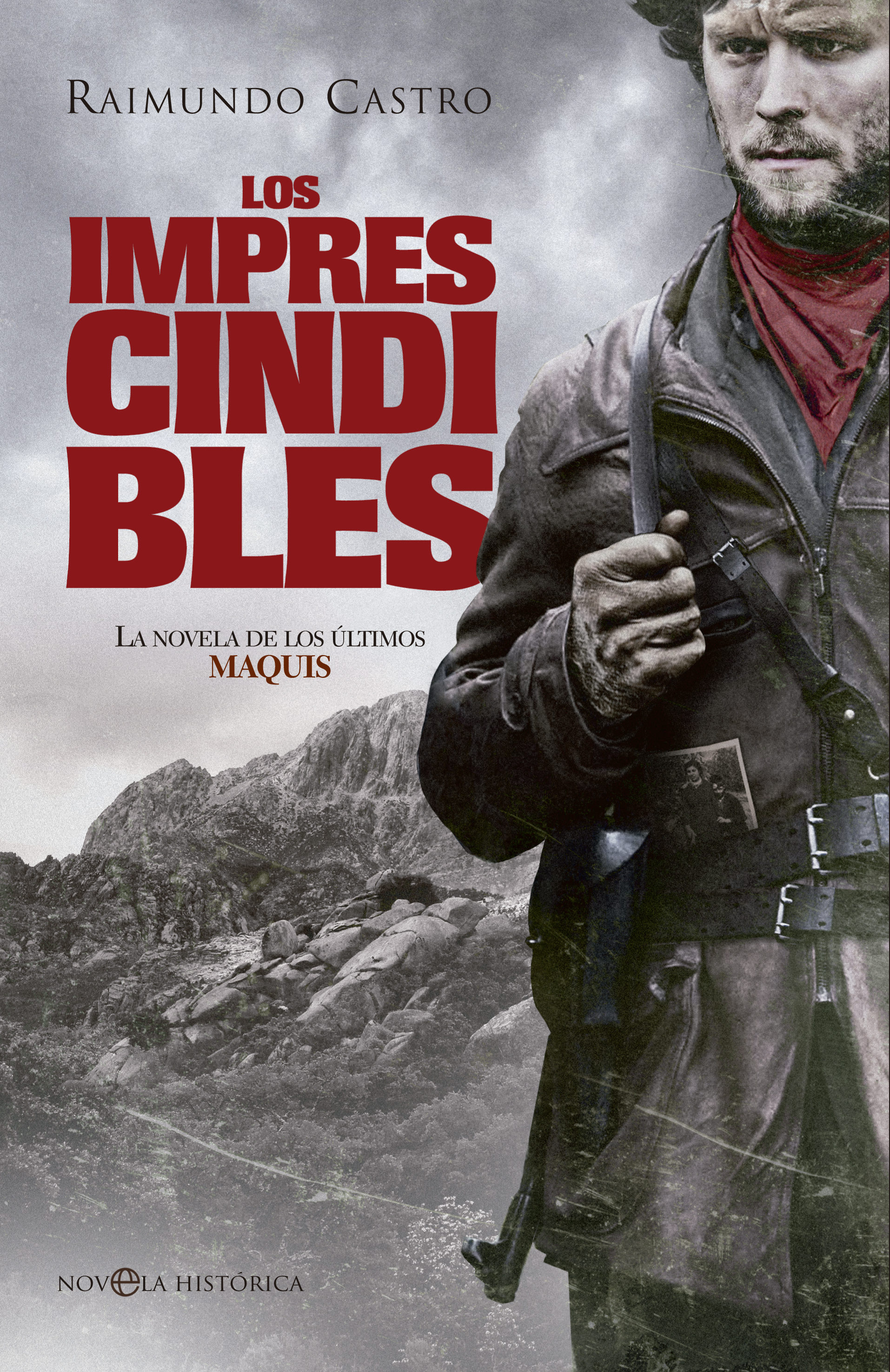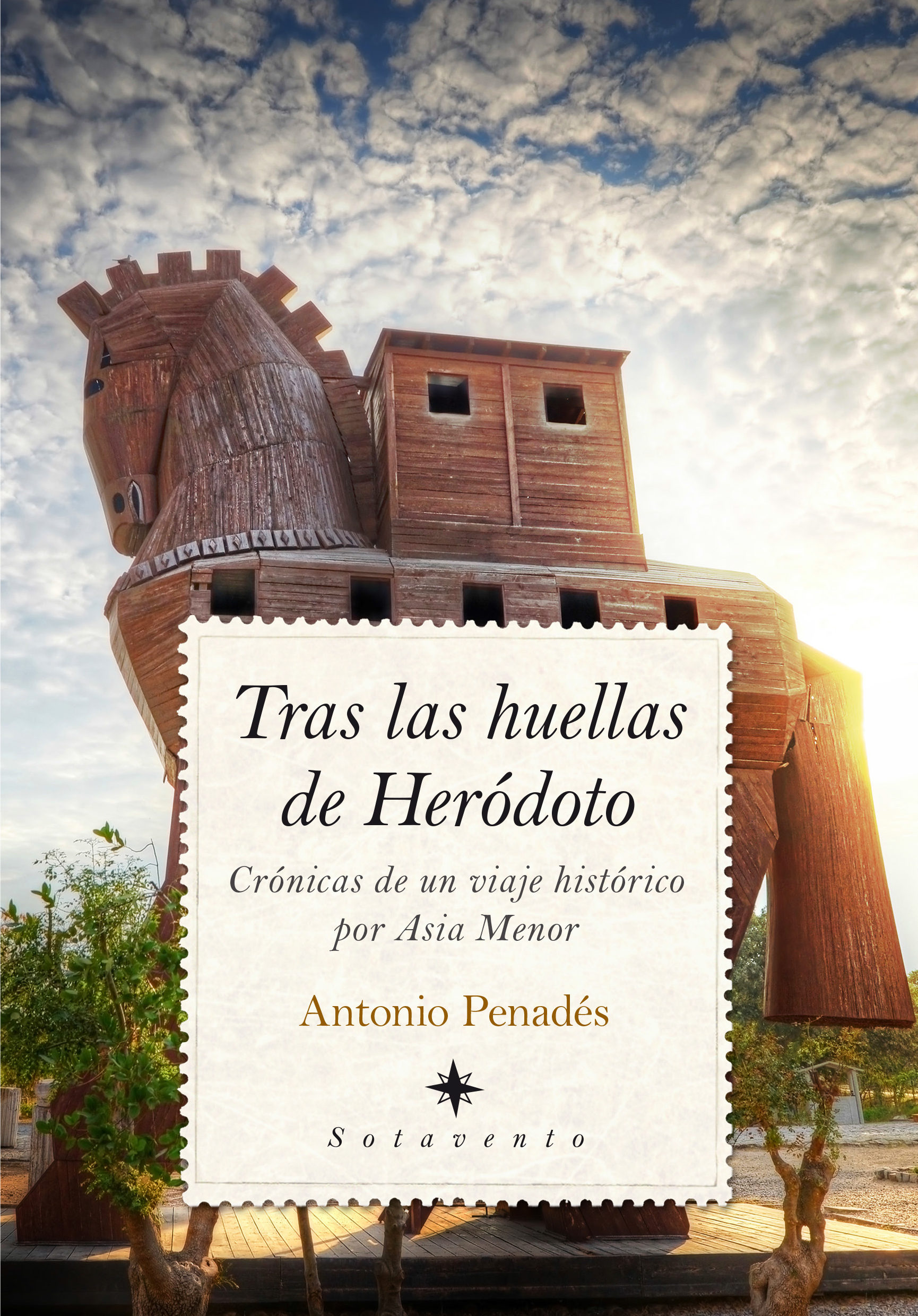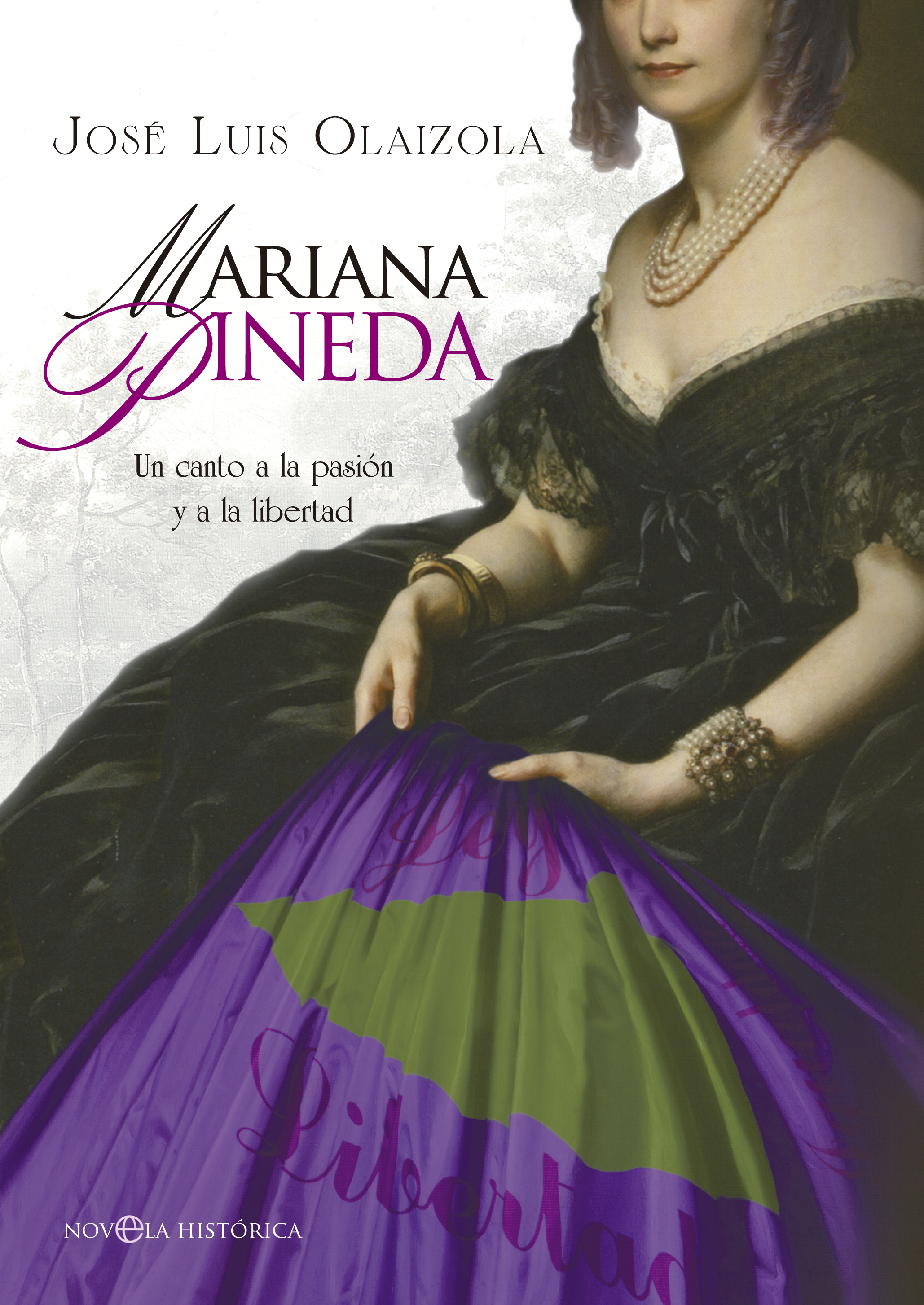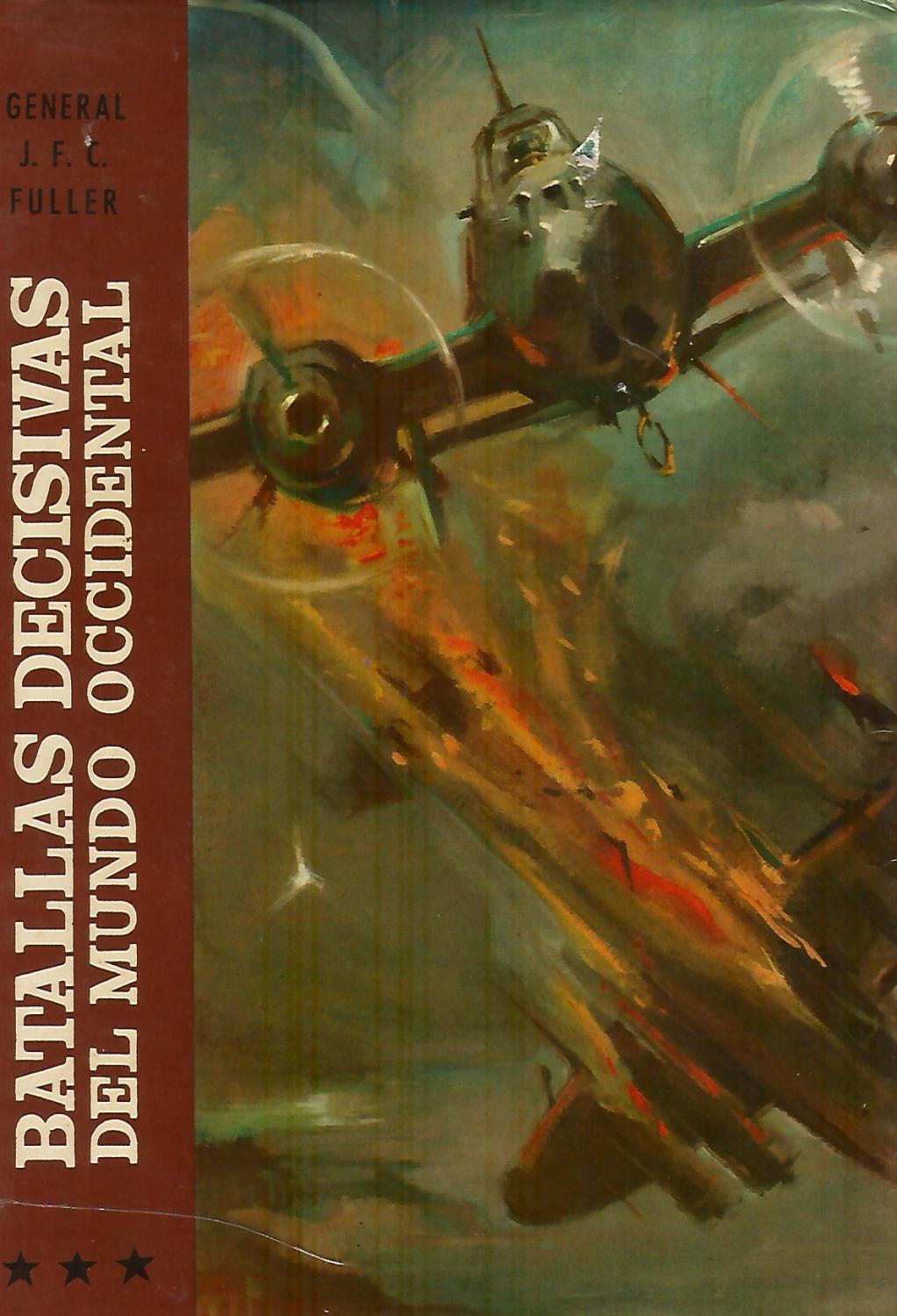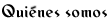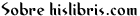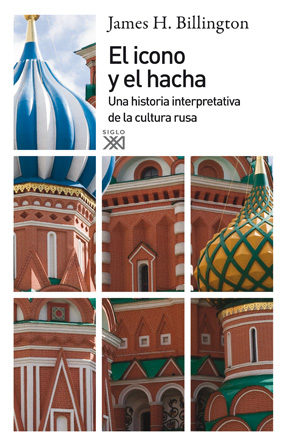 Puestos tras la pista de la singularidad rusa o, si apetece, del “alma de Rusia”, podemos detectar ciertas constantes o continuidades históricas, una suerte de ilación entre, por ejemplo, las antiguas manifestaciones rusas de religiosidad cristiana y los modernos movimientos políticos e ideológicos, o entre un Tolstói, que aseveraba que las novelas rusas no lo eran a la manera europea, y un Stalin, que instaba a los escritores a ser los ingenieros del alma. En el primer caso, lo que tienen en común la variante primigenia de la ortodoxia rusa y la intelectualidad rusa de los siglos XIX y XX es una propensión a las ideas totalizantes y al utopismo mesiánico, o la predilección por las cosmovisiones cerradas, proféticas e impregnadas de promesas salvíficas: fenómeno que dio pie a Isaiah Berlin para referirse a la característica sed rusa de sistemas escatológicos y la tendencia a convertir la historia o la ciencia en una teodicea que responda a los problemas morales esenciales; en el utopismo abstracto de la intelligentsia –la intelectualidad progresista- sobreviven de alguna manera la disociación de la realidad mundana y el misticismo de la tradición ortodoxa (debiendo considerárselo, a juicio de Berlin, como uno de los factores que contribuyeron al éxito del bolchevismo). Con respecto al segundo caso: lo que Tolstói tenía en cuenta era la función social de la literatura, en particular de la novela, mucho más patente en Rusia que en cualquier sociedad occidental. Siguiendo a Tolstói, si en Europa la dimensión estética de la narrativa es primordial, en Rusia la dimensión moral y el contexto social resultan por lo menos tan importantes; de hecho, ninguna obra literaria superior al nivel medio desatiende lo que en la Rusia decimonónica se llamó las “malditas preguntas”, esto es, las cuestiones sociales y espirituales que roían la conciencia de todo hombre cultivado (cuestiones que iban desde el significado del arte y el sentido de la vida hasta el lugar de Rusia en el mundo). Décadas después y revolución de por medio, Stalin elevó a la quinta potencia el cometido público de la literatura, al extremo de desvirtuarlo. Supuesto básico del quehacer de los escritores del siglo XIX era la libertad de pensamiento, misma que para Stalin era no ya una extravagancia sino una amenaza existencial para el régimen soviético; los escritores debían limitarse a ser sus rendidos apologetas y a adoctrinar a la población. Aun así, lo pertinente es que al déspota bolchevique lo inspiraba una convicción similar a la de los clásicos nacionales, desde Pushkin y Gógol en adelante, relativa justamente al poder y la responsabilidad social de la literatura. » seguir leyendo
Puestos tras la pista de la singularidad rusa o, si apetece, del “alma de Rusia”, podemos detectar ciertas constantes o continuidades históricas, una suerte de ilación entre, por ejemplo, las antiguas manifestaciones rusas de religiosidad cristiana y los modernos movimientos políticos e ideológicos, o entre un Tolstói, que aseveraba que las novelas rusas no lo eran a la manera europea, y un Stalin, que instaba a los escritores a ser los ingenieros del alma. En el primer caso, lo que tienen en común la variante primigenia de la ortodoxia rusa y la intelectualidad rusa de los siglos XIX y XX es una propensión a las ideas totalizantes y al utopismo mesiánico, o la predilección por las cosmovisiones cerradas, proféticas e impregnadas de promesas salvíficas: fenómeno que dio pie a Isaiah Berlin para referirse a la característica sed rusa de sistemas escatológicos y la tendencia a convertir la historia o la ciencia en una teodicea que responda a los problemas morales esenciales; en el utopismo abstracto de la intelligentsia –la intelectualidad progresista- sobreviven de alguna manera la disociación de la realidad mundana y el misticismo de la tradición ortodoxa (debiendo considerárselo, a juicio de Berlin, como uno de los factores que contribuyeron al éxito del bolchevismo). Con respecto al segundo caso: lo que Tolstói tenía en cuenta era la función social de la literatura, en particular de la novela, mucho más patente en Rusia que en cualquier sociedad occidental. Siguiendo a Tolstói, si en Europa la dimensión estética de la narrativa es primordial, en Rusia la dimensión moral y el contexto social resultan por lo menos tan importantes; de hecho, ninguna obra literaria superior al nivel medio desatiende lo que en la Rusia decimonónica se llamó las “malditas preguntas”, esto es, las cuestiones sociales y espirituales que roían la conciencia de todo hombre cultivado (cuestiones que iban desde el significado del arte y el sentido de la vida hasta el lugar de Rusia en el mundo). Décadas después y revolución de por medio, Stalin elevó a la quinta potencia el cometido público de la literatura, al extremo de desvirtuarlo. Supuesto básico del quehacer de los escritores del siglo XIX era la libertad de pensamiento, misma que para Stalin era no ya una extravagancia sino una amenaza existencial para el régimen soviético; los escritores debían limitarse a ser sus rendidos apologetas y a adoctrinar a la población. Aun así, lo pertinente es que al déspota bolchevique lo inspiraba una convicción similar a la de los clásicos nacionales, desde Pushkin y Gógol en adelante, relativa justamente al poder y la responsabilidad social de la literatura. » seguir leyendo
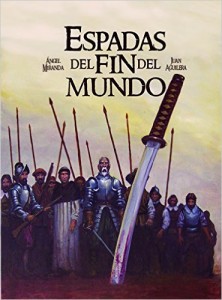 Año 1582. Las islas Filipinas están siendo azotadas por la piratería oriental; barcos coreanos, chinos y japoneses infestan sus costas, atacando y saqueando impunemente desde hace años. El más famoso de estos líderes piratas era conocido por los españoles como Tay Fusa, bajo cuyas órdenes luchaban bandidos y piratas de toda calaña pero también ronin, samuráis sin señor que habían terminado dados al bandidaje para sobrevivir. Y con las guerras civiles que infestaban el Japón de la época, no era extraño que el gran número de estos guerreros errantes empujase a muchos a tales actividades. Así, una escuadra de estos piratas wako (piratas japoneses) ponía en peligro la navegación de las costas de Luzón y el río Cagayán.
Año 1582. Las islas Filipinas están siendo azotadas por la piratería oriental; barcos coreanos, chinos y japoneses infestan sus costas, atacando y saqueando impunemente desde hace años. El más famoso de estos líderes piratas era conocido por los españoles como Tay Fusa, bajo cuyas órdenes luchaban bandidos y piratas de toda calaña pero también ronin, samuráis sin señor que habían terminado dados al bandidaje para sobrevivir. Y con las guerras civiles que infestaban el Japón de la época, no era extraño que el gran número de estos guerreros errantes empujase a muchos a tales actividades. Así, una escuadra de estos piratas wako (piratas japoneses) ponía en peligro la navegación de las costas de Luzón y el río Cagayán.