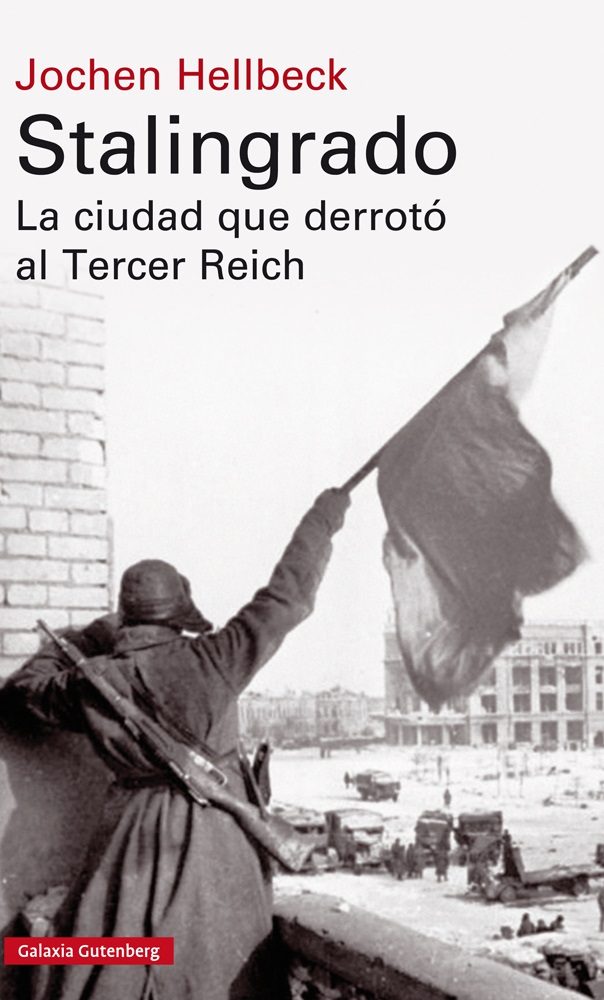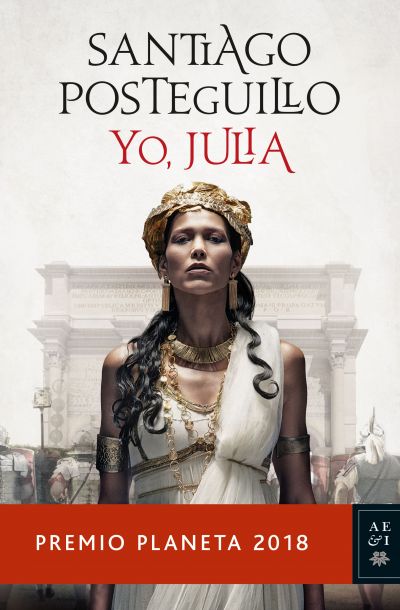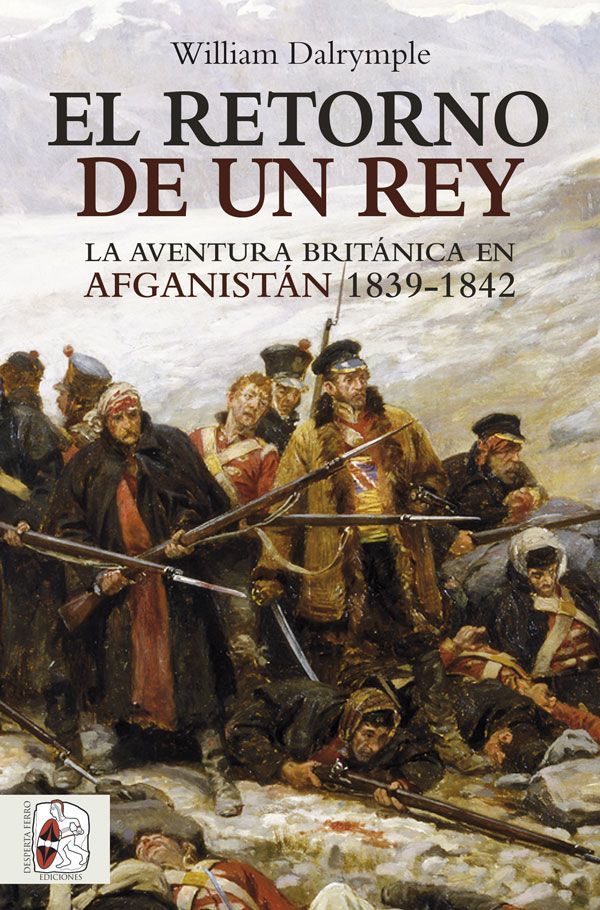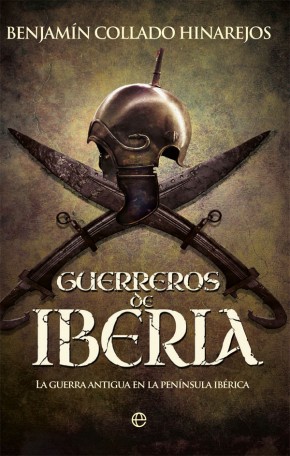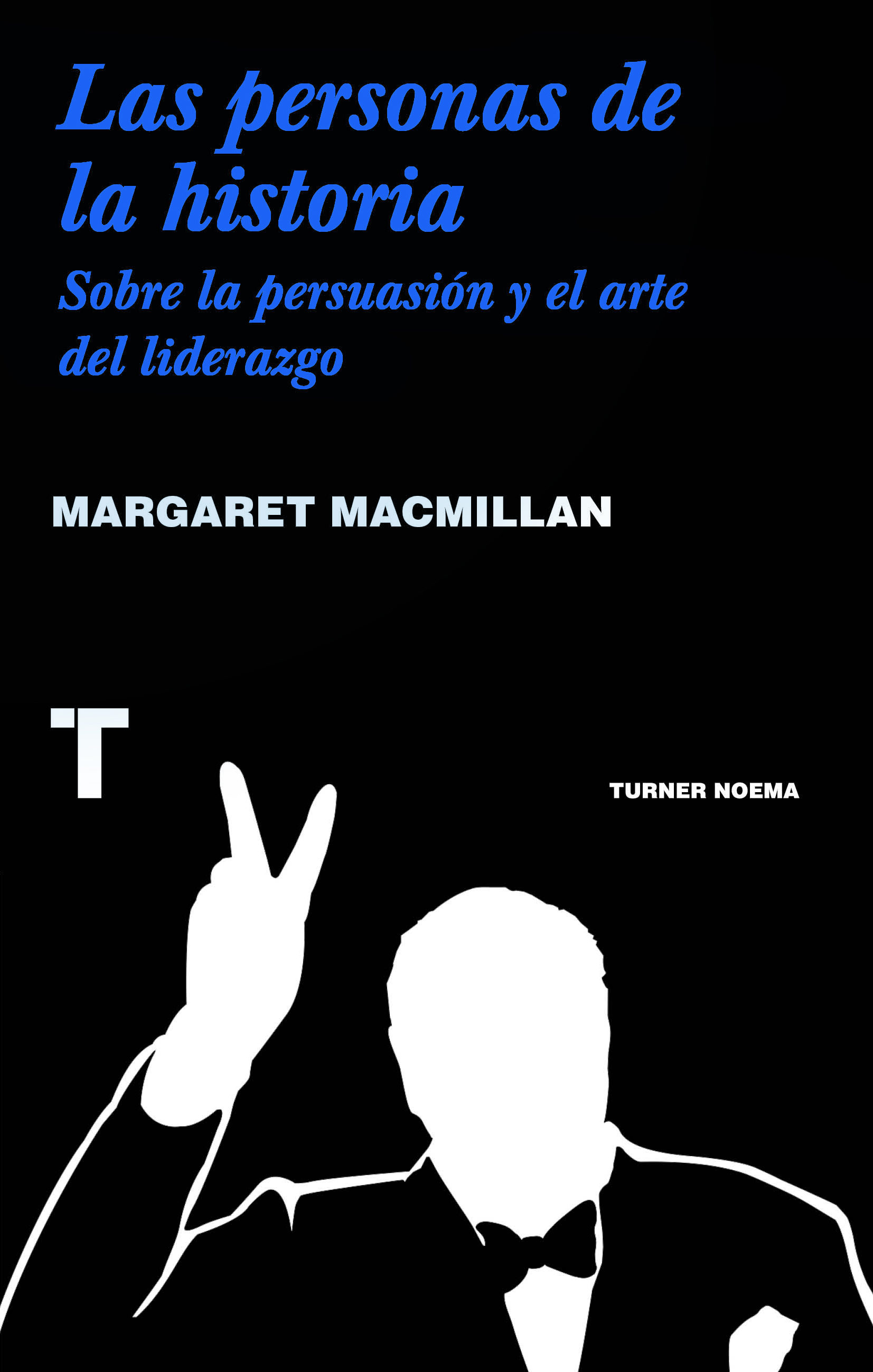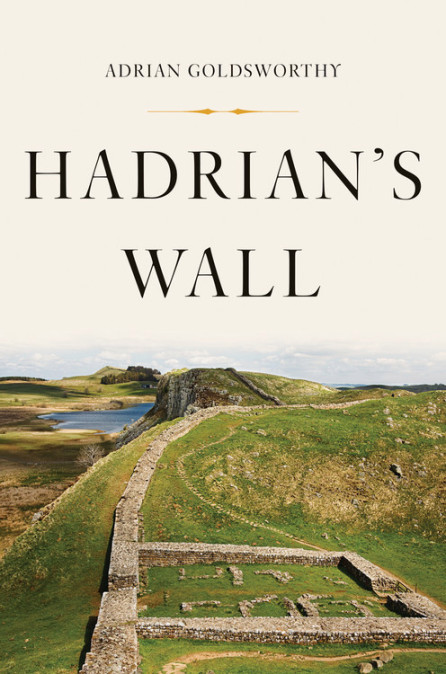EL ESPÍA DEL REY – José Calvo Poyato
27 dEurope/Madrid noviembre dEurope/Madrid 2018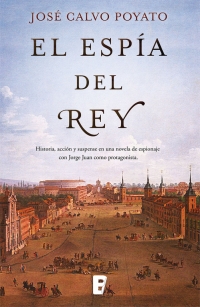 Uno de las zonas más famosas de Cádiz es sin duda el Barrio del Pópulo. Además de ser un sitio ideal para tapear, también es la zona más antigua de la Tacita de Plata y en ella, si olfateamos bien la Historia, podemos encontrar una serie de placas que nos hablan de un personaje un tanto olvidado dentro de nuestra propia geografía. En este barrio se encuentra la Plaza de San Juan de Dios y junto a ella la calle Pelota, que conduce directamente a otra Plaza, en concreto a la de la Catedral. Pero a mitad de camino, en medio de ese cordón umbilical, nos hemos de detener frente al conocido Arco del Pópulo y observar a mano derecha una placa que reza lo siguiente: «Homenaje de la ciudad de Cádiz a Jorge Juan y Antonio de Ulloa en el CCL aniversario de su partida al Virreinato de Perú para la medición del grado del meridiano». Observamos dicha inscripción y en seguida se nos viene a la cabeza la siguiente pregunta: ¿quién era el tal Jorge Juan y el susodicho Antonio Ulloa? A lo mejor a algunos les suena el nombre de este primero y corran a la Wikipedia a buscarlo y a otros les venga a la mente aquellos billetes de las antiguas 1000 pesetas, donde aparecía vestido con su traje de capitán de navío de la armada española, junto con unos círculos y unas líneas un tanto complejas. Pues bien, este buen hombre, cuyo nombre completo era Jorge Juan y Santacilia (1713 – 1773), pertenecía a una generación de marinos ilustrados que debido a su valentía y conocimientos científicos supieron modernizar la marina española del siglo XVIII. Como muchos otros personajes de nuestra historia, Jorge Juan y sus otros compañeros salidos de la Academia de Guardiamarinas de Cádiz, como el ya mencionado Antonio Ulloa, Dionisio Alcalá Galiano, o José Mazarredo, han caído en el olvido y es por eso que la novela de José Calvo Poyato, El espía del rey (2017), sea tan importante para recordarnos como fue aquella época donde la Razón intentaba dejar atrás épocas oscuras y donde un hombre se convirtió de la noche a la mañana en todo un James Bond de la época al servicio de la corona española. » seguir leyendo
Uno de las zonas más famosas de Cádiz es sin duda el Barrio del Pópulo. Además de ser un sitio ideal para tapear, también es la zona más antigua de la Tacita de Plata y en ella, si olfateamos bien la Historia, podemos encontrar una serie de placas que nos hablan de un personaje un tanto olvidado dentro de nuestra propia geografía. En este barrio se encuentra la Plaza de San Juan de Dios y junto a ella la calle Pelota, que conduce directamente a otra Plaza, en concreto a la de la Catedral. Pero a mitad de camino, en medio de ese cordón umbilical, nos hemos de detener frente al conocido Arco del Pópulo y observar a mano derecha una placa que reza lo siguiente: «Homenaje de la ciudad de Cádiz a Jorge Juan y Antonio de Ulloa en el CCL aniversario de su partida al Virreinato de Perú para la medición del grado del meridiano». Observamos dicha inscripción y en seguida se nos viene a la cabeza la siguiente pregunta: ¿quién era el tal Jorge Juan y el susodicho Antonio Ulloa? A lo mejor a algunos les suena el nombre de este primero y corran a la Wikipedia a buscarlo y a otros les venga a la mente aquellos billetes de las antiguas 1000 pesetas, donde aparecía vestido con su traje de capitán de navío de la armada española, junto con unos círculos y unas líneas un tanto complejas. Pues bien, este buen hombre, cuyo nombre completo era Jorge Juan y Santacilia (1713 – 1773), pertenecía a una generación de marinos ilustrados que debido a su valentía y conocimientos científicos supieron modernizar la marina española del siglo XVIII. Como muchos otros personajes de nuestra historia, Jorge Juan y sus otros compañeros salidos de la Academia de Guardiamarinas de Cádiz, como el ya mencionado Antonio Ulloa, Dionisio Alcalá Galiano, o José Mazarredo, han caído en el olvido y es por eso que la novela de José Calvo Poyato, El espía del rey (2017), sea tan importante para recordarnos como fue aquella época donde la Razón intentaba dejar atrás épocas oscuras y donde un hombre se convirtió de la noche a la mañana en todo un James Bond de la época al servicio de la corona española. » seguir leyendo