EL ARTE DEL SABER LIGERO. UNA BREVE HISTORIA DEL EXCESO DE INFORMACIÓN – Xavier Nueno
«Un libro es siempre un intento de reducir una biblioteca, de hacer innecesarios todos los libros que uno ha leído para llevarlo a cabo. De manera que llegamos a la paradoja de que la única razón legítima por la que escribimos es porque hay demasiados libros».
Esta afirmación, a la cual se le pueden poner todos los matices y peros que uno quiera, es la frase final y conclusión a la que llega el autor de este libro, conclusión que obtiene, paradójicamente quizá, de la lectura de otro libro, de aspecto enciclopédico y cuyo autor afirmaba, en una nueva paradoja, pasar el mínimo tiempo entre libros, pues la vida se aprende viviendo y no leyendo. Ese otro libro tiene por título Ensayos, y su autor fue Michel de Montaigne. Y el libro que ahora reseñamos, que, paradoja final, nos acerca a aquel y a otros muchos al tiempo que nos separa de todos ellos y del resto de libros habidos y por haber, tiene por título El arte del saber ligero y su autor es Xavier Nueno.
Ya está aquí, ya lo tenemos, ha tardado pero llegó: se trata del libro más destacado que he leído últimamente, la mejor obra que en lo que va de año ha pasado por las manos de este humilde reseñador, quien tampoco lee tanto como quisiera y pudiera, aunque quizá lo haga más de lo que debiera, a tenor de lo que en el libro de Nueno se dice y se expone. Tal vez me convendría a partir de ahora leer menos y perderme entonces los nuevos libros que escriba el autor, quien, como buen gallego (¿lo es? El buen gallego es el que ni lo es ni deja de serlo, así que…), no es que parezca recomendar lo opuesto a lo que predica, sino todo lo contrario y viceversa.
Este es el libro definitivo, el libro tras cuya reseña habrá que cerrar Hislibris y los demás portales internáuticos que hablan sobre libros, y también las editoriales, y los escritores deberán dejar caer sus lapiceros y las musas habrán de buscarse otra ocupación menos disipada. Este es un libro que funciona como la escalera de Wittgenstein: después de leer sus páginas hay que arrojarlo lejos, o quemarlo, a él y a todos los libros que se nos pongan por delante, porque la verdad que desde la atalaya a la que nos eleva se contempla, obliga a renegar del camino andado y a borrar las huellas dejadas sobre la arena letrística. Este libro es el anti-libro, el anticristo de las publicaciones, el anatema del mundo libresco. El milenarismo que anunciaba el arrobado Fernando Arrabal ya ha llegado, y lo ha hecho discretamente, como debe ser.
La información (así, en abstracto y en general: la información en bloque, toda ella) nos pesa y nos abruma, nos supera y nos excede. Sobre todo en los últimos tiempos. Y es culpa nuestra. Se estima, dice Nueno en su breve y por ello dos veces bueno ensayo, que de toda la información que la Humanidad ha generado a lo largo de su historia, el 90% ha brotado en los dos últimos años. Un dato abismal, vertiginoso. Porque la información hoy en día no ocupa lugar, literalmente, y cabe en cualquier sitio, así que el «cuanta más, mejor» no es en absoluto un problema. Y es que la ciencia y la tecnología hacen milagros, también en el mundo de la información: decir que el progreso de esas dos ramas del saber es exponencial es quedarse corto. Como para poner a prueba esa ecuación elevada al enésimo exponente, a principios de los 60 del siglo pasado el premio Nobel de Física y fantástico divulgador Richard Feynman lanzó al mundo un reto imposible: 1000 dólares para quien lograra escribir una página de un libro a escala 1:25000. Los ganó un estudiante de la Universidad de Stanford 25 años después, al escribir la primera página de Historia de dos ciudades de Dickens (esa obra que empieza con aquello de «Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos») en la cabeza de un alfiler; no al estilo amanuense, claro, sino utilizando un haz de electrones. Cosas de la nanotecnología y del mundo de lo infinitamente pequeño. En ese sentido, las cadenas de ADN son auténticos pozos sin fondo: se estima, vuelve a decir Nueno, que en un milímetro cúbico de ADN cabrían 9 terabytes de datos. Y también la codificación binaria ofrece inmensas posibilidades: si en lugar de caracteres alfabéticos usáramos unos y ceros, los 24 millones de libros que en tiempos de Feynman había en las principales bibliotecas del mundo cabrían en un píxel. Toda la memoria del mundo cabría en un milímetro cúbico. En el ojo de una aguja.
Nuestro saber al completo no es nada, apenas polvo en el viento y poco más. En el pasado había que escoger qué queríamos conservar para la posteridad y solo salía victorioso del juicio de la historia aquello que considerábamos realmente valioso; pero hoy en día, gracias a la famosa nube, no hay necesidad de elegir y podemos conservarlo todo. Pero ¿por qué querríamos hacer eso? ¿A qué viene ese apetito, ese ansia casi, por almacenarlo todo, por guardarlo todo? El complejo de Diógenes que padece la humanidad no es nuevo; ya en la Alejandría ptolemaica existía el deseo de recopilar absolutamente todo: cerca de un millón de rollos de papiro se llegaron a acumular en la biblioteca alejandrina en tiempos de Séneca. Y fueron naciendo bibliotecas por todas partes, lugares donde acoger el saber del pasado. El freno lo constituían las limitaciones físicas y humanas: muchos siglos pasó el ser humano sirviéndose de copistas y amanuenses, quienes, de modo artesanal, despacito y con buena letra, transmitían el saber y lograban así modestamente que no se perdiera lo poco que al final no se perdió. Pero a finales del siglo XV Gutenberg hizo saltar la banca y desató la sobreabundancia de libros y de información. Hasta el año 1500 la imprentas habían dado a luz entre 10 y 18 millones de libros, y el ritmo continuó subiendo. En 1639 se afirmaba, dice una vez más Nueno, que las imprentas habían reproducido más libros en un año que todos los copistas de la Antigüedad juntos. Y las bibliotecas han ido brotando como setas, porque el exceso de información y la avidez por atesorarla y evitar su pérdida, ya no nos ha abandonado desde entonces. De hecho, todo lo dicho hasta ahora en esta reseña constituye en sí mismo un exceso de información que Nueno desparrama sin recato en apenas unas páginas, el primer capítulo, haciendo así honor al tema que aborda. De modo que, una vez más, ¿de qué va el libro? Pues que lo diga el autor:
Este ensayo trata sobre el mito cultural de la biblioteca. Sobre el papel que ha jugado en la tradición occidental la pulsión por conservarlo todo. Me interesa entender de dónde procede el deseo de acumular obsesivamente las huellas del presente. El sueño de crear bibliotecas universales ha jugado un papel central en el imaginario de la cultura occidental. Pero ese deseo va acompañado de otro —su reverso— que es una pulsión por liberarnos del pasado y verlo arder a nuestras espaldas. La sospecha de que estamos atenazados a la biblioteca, de que esta se ha extendido hasta la raíz misma de la vida, despierta un deseo de romper todos nuestros lazos con ella.
En efecto, toda historia tiene su cara oculta y todo ansia por algo genera un rechazo hacia lo mismo. El libro de Nueno se mueve entre esos dos extremos, los cuales, siendo extremados —valga el pleonasmo—, conviven con nosotros con normalidad y sin aspavientos. Así, si el Renacimiento tomó conciencia —también la Edad Media la tomó, pero el brillo recae en la Italia del Quattrocento y Cinquecento casi en exclusiva— de la pérdida de la cultura grecolatina y la vulnerabilidad de lo humano, y de la consiguiente necesidad de conservarla, Nueno hace notar que si se perdió lo que se perdió fue debido a la negligencia y el descuido. Y también, añade este humilde reseñador, a causa de otros factores menos azarosos, como la estrechez de mentes (véase por ejemplo Censura en el mundo antiguo de Luis Gil, Ladrones de libros de Anders Rydell, Historia universal de la destrucción de libros de Fernando Báez o Quemar libros de Richard Ovenden). El denostado aunque ilustre oficio de “cazador de libros” permitió recuperar una ínfima parte de lo que el tiempo sepultó; los cazadores de libros fueron los Indiana Jones de los siglos XIV y siguientes, y uno de los mejores fue Poggio Bracciolini, rescatador de las Instituciones oratorias de Quintiliano, obra admiradísima por Petrarca, o el De rerum natura de Lucrecio, cuyo hallazgo es puesto en valor en el magnífico libro de Stephen Greenblatt El giro). Bracciolini era un extremo (¡vivan los libros!) que luchaba contra el otro extremo (¿libros, para qué?), contra aquellos que no cuidaban los libros, los maltrataban o los abandonaban. Cincius Romanus, compañero de Bracciolini, dejó esto escrito al respecto:
De todos modos, me parece que los autores de estos crímenes deplorables, junto con aquellos que no los detienen, deberían sufrir el castigo más severo. Pues si las leyes condenan a aquel que ha matado a un hombre a la pena capital, ¿qué castigo no deberíamos exigir para aquellos que privan al público de las humanidades, de las artes liberales y en última instancia de todo alimento para la mente humana, sin el cual los hombres pueden apenas vivir o vivir solo como bestias?”.
Sigue navegando entre dos aguas Xavier Nueno cuando se refiere a los que, pretendiendo salvar el saber contenido en los libros, los destruyen. Son los que los recortan, los extractan, los mutilan. Así como suena. Eso pasó. Y no estaba mal visto. En el relato de Nueno aparecen nombres de individuos de los siglos XVI y XVII como Conrad Gesner, Gerolamo Cardano, Melchior Goldast o Vincent Placcius, todos ellos ilustres eruditos, y probablemente hábiles también en el manejo de las tijeras. Este último, en De arte excerpendi, decía:
Es enorme la cantidad de cosas que son dignas de ser conocidas y que se encuentran dispersas en un número casi infinito de obras. Para poder leer muchas de ellas, la mente humana (siempre tan ávida de verdad) nos provee con toda la energía necesaria —por lo menos hasta donde alcanzan nuestras fuerzas y la brevedad de la vida—. Con enorme fatiga desea recoger con provecho y ordenar todos los fragmentos de verdad dispersos y diseminados por doquier, casi sumergidos por el peso de los libros, para hacer de ellos nuestro más rico tesoro.
Y ese paso, el del recorte aquí y allá para salvar el grano de la paja, fue seguido del siguiente: recortarlo todo y no quedarse con nada. Ante el humanismo y el elogio de las letras y la literatura como medio y manera de acercarse al mundo y aprehenderlo, aparece el Terror, cuyos promotores y seguidores abogan por el fin de la literatura, ya que esta nos aleja del mundo real y conduce a la miseria humana. Las letras y los libros ejercen una tiranía asfixiante:
La lección de las letras desvanece los espíritus, ofusca la vista de los ojos, encorva la espalda, enflaquece el estómago, compele a sufrir el frío, el calor, la sed, el hambre, cuatro crueles verdugos de la naturaleza humana; impide muchas veces los piadosos oficios de la virtud, roba y nos quita las horas de recreo; y a los estudiosos los veréis cabizcaídos, los ojos encarnizados, la frente rugosa, el cabello intonso, los carrillos chupados, las cejas encapotadas, la barba salvajina. No diréis, no, que son gente política y urbana, sino cíclopes, paniscos, sátiros, egipanes y silvanos. ¿Qué cosa más contraria a la naturaleza, la cual nos dio la lengua para el uso de hablar, y nosotros la metemos en la vaina del silencio, y damos sus oficios a las manos, al papel, a la pluma?
Francisco Cascales, ‘Epístola contra las letras y todo género de artes y ciencias’, en Cartas filológicas, 1637
Guerra abierta contra las letras y su territorio, los libros. “En vuestro tiempo, para vergüenza de la razón, se escribía más de lo que se pensaba”, escribió en 1771 Louis-Sébastien Mercier, (frase extraída de una obra singular, El año 2440. Un sueño como no ha habido otro, ucronía que pronosticaba un futuro sin libros). El incendio de la biblioteca de Alejandría fue aplaudido por muchos seguidores del Terror. La respuesta del califa Omar sobre si debían salvarse sus libros (“si están de acuerdo con la palabra de Dios son inútiles y no tiene sentido preservarlos; si son contrarios a ella son perniciosos y han de ser destruidos”), el mito que recoge el Fedro de Platón en el que el faraón Thamus denosta el aparentemente magnífico invento de la escritura (pues no hará más sabios a los hombres, como le sugiere su entusiasmado inventor, sino más ignorantes, al desaparecer la necesidad de aprender y recordar las cosas), son lugares comunes en esta cruzada contra los libros, una cruzada que combate la sobreabundancia y pretende su exterminio total. Lo curioso es que las armas para acometer a ese enemigo fueron, paradójicamente, los libros: libros que proclamaban la ausencia de libros. En efecto, todos aquellos que defendían que no hubiera libros lo hacían, y no por casualidad, escribiendo. De nuevo la escalera de Wittgenstein. Sin embargo, aun en la destrucción hay quien atisba alguna esperanza para los libros: “es solo gracias a que los libros antiguos desaparecen que tiene sentido escribir nuevos”, escribió Loys Le Roy en 1575. Habrá libros, aunque quizá el coste sea demasiado alto.
Pero la historia sigue y el Terror queda atrás, y aparecen nuevos extremos, ahora ya moviéndose ambos dentro del terreno de las letras. Nueno reconoce, por un lado, la existencia del pedante, figura que ha dominado amplios períodos de la historia del saber y de la literatura, y cuyo rasgo característico es la verborrea. El autor dedica a la categoría del pedante unas páginas imperdibles. Siguiendo al historiador renacentista Anthony Grafton, Nueno dice:
El aislamiento al que obliga la lectura excesiva se encuentra en oposición con el ideal comunitario que importa a todos los niveles de la sociedad mundana. El placer de estar en compañía, el deseo de agradar, la aprobación son los valores fuertes de esta cultura. Los pedantes son a menudo representados como aquellos que, por un abuso de lectura, terminan por ahuyentar la urbanidad. Los mismos que, por culpa del exceso de libros, enajenan su propia palabra en la voz de un saber impersonal e invisible.
Y por otro lado, frente al pedante, o mejor dicho, a su lado, se sitúa el amateur. Este permanece alejado del bloque monolítico del saber, pero no lo rehúye; por ello posee una biblioteca diversa, variada y abierta, no cerrada sobre sí misma. El amateur no se instala en la lucha por el saber, sino en un espacio en el que, dice el autor, cohabitan las distintas experiencias y resultados. Su biblioteca no trata de controlar la sobreabundancia de información, sino de minimizar su importancia: “Aspirar a conocerlo todo, ¡qué angustia!, ¡qué pesadez!: no hay forma más segura de sepultar lo poco que se puede aprender de los libros”.
Y conviene ya cerrar la reseña, cuya extensión parece quizá un atentado contra el tema central de este libro. Y se cierra como empezó, con el nombre, el ejemplo y la obra de Michel de Montaigne, excelente espécimen de amateur, para quien leer una hora ya era demasiado y para quien la lectura solo merece la pena como búsqueda de placer. Montaigne pasaba largos períodos sin usar los libros, prefería estudiar sin ellos y se centraba directamente en la observación y la conversación. Montaigne, quien afirma no tener memoria para lo que lee y ni siquiera para lo que escribe, dice que “el exceso de lectura es nocivo para el cuerpo”; sin embargo los libros están siempre ahí, dispuestos, “no se amotinan” y nos reciben con buena cara.
No es buena idea que El arte del saber ligero sea el primer libro que uno lea (por suerte, todos los que solemos leer libros ya hemos leído libros, valga la perogrullada). Tampoco es recomendable, desde luego, que sea el último. Ni el autor ni este reseñador pretenden eso. El texto de Nueno es, si acaso, una invitación a la reflexión acerca de nuestra actitud individual frente a los libros, así como de la actitud de nuestro mundo en su conjunto frente al libro, al saber, a la información. Es una llamada de atención hacia cómo conviene enfocar el pasado, el presente y el futuro del saber, de los libros, de la literatura. Pero eso sí: tras leer a Xavier Nueno, acudamos a Montaigne y leamos sus Ensayos, la inmensa obra de ese amateur que jugó la baza de los libros quizá del mejor modo que puede jugarse:
Este arte de vivir, el más importante de todas las artes, se escribe más con la vida que con las letras.
*******
Xavier Nueno, El arte del saber ligero. Una breve historia del exceso de información. Madrid, Siruela, 2023, 247 páginas.

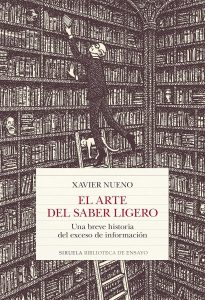


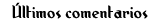
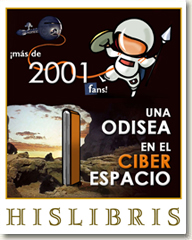
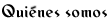



Con pemiso del reseñador (anda, si soy yo mismo), pongo el enlace de este artículo de Enrique Vila-Matas (que solo podrán leer los suscriptores de El País, me temo -y yo no soy uno de ellos, vaya-) sobre el libro en cuestión, El arte del saber ligero. Me pisó la exclusiva por 10 días, este Vila-Matas…
Una de las mejores reseñas que he leído por aquí en los últimos meses. Y eso es mucho decir.
La forma enque cada uno de nosotros nos enfrentamos a tarea de leer (siempre me ha parecido que la lectura tiene mucho de disfrute pero también algo de molestia), y la manera en que procesamos esta rutina, es tan singular que merece un estudio detallado, que lamentablemente nunca podrá ser universal. Pero parece que este libro plantea preguntas comunes para casi todos nosotros. Muchas gracias.
Oh, qué buena reseña sobre un tema tan de actualidad como es la sobre-información. Aquí en hislibris aprendemos la ciencia o el arte de saber cuál libro leer. Gracias, Cavilius.
Gracias, muchachos.
Sí, en la actualidad vivimos en una especie de ¡viva la ausencia de criterio! a la hora de almacenar la información. Todo vale, todo es bueno, todo merece ser conservado. ¿Es eso una buena idea, no lo es? Quién sabe. Y en lo que respecta a las redes sociales, en las cuales el libro no entra (se limita a la información impresa), no digamos: el ciberuniverso de las redes es un erial en cuanto a criterio, y tiene tanto valor (por no decir más) lo que diga el youtuber de turno, que un experto en física cuántica. Como dijo Umberto Eco en una polémica entrevista, el twitter es algo así como darle un altavoz al tonto del pueblo para que todo el mundo se entere de las burradas que dice. Y lo contento que se pone al ver que todos le escuchan.
Por otra parte, las críticas que a lo largo del tiempo se han hecho al ejercicio de la lectura y que el libro recoge, mucho me temo (creo yo) que encierran una trampa. El aislamiento familiar y social son evidentes, sí, pero solo cuando ese entorno familiar y social no lee. La lectura no es un placer solitario, ya lo dijo Mauricio Wiesenthal, sino un placer de comunicación, en concreto con el autor que nos está hablando.