CULTURA – Donald Sassoon
 Fórmulas o esquemas a que obedecen las creaciones culturales, materiales de que éstas se nutren, razones de su éxito o fracaso, corrientes culturales, recepción de las innovaciones, relación entre nación y cultura: éstas son algunas de las muchas materias tratadas en Cultura, libro en que se rastrea la andadura del patrimonio cultural surgido en los dos últimos siglos en Europa, EE.UU. y Rusia, desde el punto de vista de los mercados culturales y la división del trabajo que los sustenta. Su eje temático principal es el estudio de los fundamentos sociales de la cultura y de las dinámicas de producción, distribución y consumo de bienes culturales. Su autor, el historiador Donald Sassoon (nacido en El Cairo), se desempeña en la actualidad como profesor de Historia Europea Comparada en Queen Mary, Universidad de Londres. Otros libros de su autoría publicados en castellano son: Cien años de Socialismo (Edhasa, 2001), Leonardo y la Mona Lisa (Electa, 2007), Mussolini y el ascenso del fascismo (Crítica, 2008).
Fórmulas o esquemas a que obedecen las creaciones culturales, materiales de que éstas se nutren, razones de su éxito o fracaso, corrientes culturales, recepción de las innovaciones, relación entre nación y cultura: éstas son algunas de las muchas materias tratadas en Cultura, libro en que se rastrea la andadura del patrimonio cultural surgido en los dos últimos siglos en Europa, EE.UU. y Rusia, desde el punto de vista de los mercados culturales y la división del trabajo que los sustenta. Su eje temático principal es el estudio de los fundamentos sociales de la cultura y de las dinámicas de producción, distribución y consumo de bienes culturales. Su autor, el historiador Donald Sassoon (nacido en El Cairo), se desempeña en la actualidad como profesor de Historia Europea Comparada en Queen Mary, Universidad de Londres. Otros libros de su autoría publicados en castellano son: Cien años de Socialismo (Edhasa, 2001), Leonardo y la Mona Lisa (Electa, 2007), Mussolini y el ascenso del fascismo (Crítica, 2008).
Por más que el énfasis esté puesto en lo social y lo económico, el conjunto dista mucho de verse agobiado por consideraciones de tipo economicista o sociológico y trasciende el restringido campo de interés de los especialistas. Los ámbitos considerados son: literatura, música, artes escénicas (conciertos, ópera, teatro, cine), medios de comunicación de masas (prensa, radio, televisión, internet). El autor ha excluido de propósito las bellas artes, esto por no alargar un libro que ya es bastante extenso y, sobre todo, porque el mercado de las bellas artes obedece a una lógica específica, distinta del de la oferta cultural constituida por representaciones escénicas y bienes reproducibles como libros, discos, carteles y otros.
Dadas sus características, temática y extensión entre otras, este es un libro que proporciona variedad de datos e ideas del mayor interés. Con ánimo de ejemplificar, el caso de Rusia y sus contribuciones a la cultura europea. Sassoon sostiene que el éxito obtenido por la Rusia decimonónica en las áreas literaria y musical surge de dos procesos fundamentales, ambos relacionados con el general rezago del país. En primer lugar: debido a su aislamiento y la singularidad de su base religiosa, la cultura popular rusa fue una fuente de materiales originales susceptibles de ser adaptados al gusto de las élites (en Rusia no había una escisión tajante entre cultura popular y cultura aristocrática ni existía un modelo cultural autóctono de las élites). En segundo lugar: precisamente por el retraso generalizado del país, las élites intelectuales rusas estaban imbuidas de un complejo de inferioridad que las llevó a familiarizarse en profundidad con lo más avanzado de la cultura occidental; no podían ellas permitirse la arrogante autocomplacencia de las élites británica o francesa. Hubo otros factores pero lo decisivo según nuestro autor fue que los artistas e intelectuales rusos supieron amalgamar y explotar concienzudamente estas dos vetas culturales a su disposición, la occidental y la nativa de origen popular.
En el siglo XIX hubo en materia de cultura una especie de división internacional del trabajo. Francia y Gran Bretaña campeaban casi sin contrapeso en literatura; Alemania era el país de la música y la filosofía; Italia exportaba su ópera. Países poderosos podían encerrarse en sí mismos y practicar una suerte de provincianismo cultural tan altanero como ingenuo. Francia y Gran Bretaña eran, por así decir, autosuficientes en materia de producción literaria; cuando se dignaban alzar la vista hacia el exterior, se limitaban por lo general a cruzar miradas por encima del Canal de La Mancha: los británicos leían literatura francesa y los franceses leían literatura británica, poco más. Ambas tradiciones literarias abarrotaban los mercados europeos, por lo general restringidos, y al alero de su prestigio se multiplicaron las imitaciones y los plagios. (Sucedía con la novela histórica: no había mejor reclamo para la oferta nativa en este género que el eslogan de «Una novela al estilo de Walter Scott», o variaciones.)
Hay una dimensión imperialista en la hegemonía cultural, remarca Sassoon, que concierne a los imaginarios y las identidades colectivas y resulta en conocimiento asimétrico y colonialismo cultural. Lo ilustra el caso de la literatura decimonónica: los italianos se forjaban una imagen de Inglaterra leyendo a los escritores ingleses, al tiempo que los ingleses conocían Italia leyendo a autores… ingleses. Francia y Gran Bretaña se revelaban a través de sus propios escritores, mientras que los demás países dependían de británicos y franceses para darse a conocer. La imagen internacional de España fue principalmente la que construyeron los franceses: Beaumarchais (El Barbero de Sevilla y Las bodas de Fígaro), Victor Hugo (Hernani), Gautier (Viaje a España), Merimée (Carmen), etc. Estas asimetrías culturales son caldo de cultivo para prejuicios y estereotipos. Como dice nuestro autor, «hay una enorme diferencia entre decidir uno su propia imagen y que otros la decidan por uno».
En un contexto en que el nacionalismo ha exaltado la preponderancia de la lengua como elemento definidor de la esencia nacional, la literatura ha desempeñado un rol significativo en la construcción de las identidades. El siglo XIX presenció el afanoso rescate del folclor y las tradiciones populares, dignificados como depositarios del alma de la nación. Proliferaron las antologías de relatos y canciones populares, las recopilaciones de mitos y leyendas. Se veneró a un nuevo tipo de héroe, el «poeta nacional»: Cervantes, Shakespeare, Dante, Goethe, Victor Hugo, Mickiewicz, Pushkin y otros. El descubrimiento o recuperación de una antigua epopeya, de alguna narrativa fundacional en lengua vernácula, era el mecanismo ideal para incorporar a una nación al orbe civilizado o, más concretamente, para reivindicar el derecho a la independencia y la soberanía nacional. Finlandia pudo aspirar a considerarse un par entre las grandes tradiciones literarias gracias a la publicación del Kalevala (1835). Portugal redescubrió a Camoens y su poema épico Los Lusíadas. Los franceses hicieron de El Cantar de Roldán su gesta nacional. Las sagas islandesas gozaron de gran popularidad… El asunto podía adquirir ribetes grotescos, como demostraba la aparición en el siglo XVIII de un poema épico atribuido a Ossián, legendario bardo gaélico; en realidad era obra del responsable de la publicación, el poeta escocés James McPherson. El culto a este presunto «nuevo Homero» se difundió por Europa y sentó un precedente de larga duración.
En definitiva, el papel de antólogos, recopiladores y descubridores era mucho más creativo de lo que ellos mismos estaban dispuestos a reconocer. Quitando lo que de ingenuo o falsario hay en el supuesto de que la dignidad de un pueblo resida en su lengua y sus tesoros por revelar, lo que en realidad hacían tales personajes era intervenir o alterar materiales primigenios, seleccionarlos y recrearlos según criterios anacrónicos, adaptar obras y modelos extranjeros; esto, cuando no inventaban ellos mismos. A modo de ejemplo: la epopeya finlandesa por excelencia, el Kalevala, es en su mayor parte creación del folclorista Elias Lönnrot, basada en relatos de transmisión oral y plasmada en estilo culto, imitando modelos de prestigio.
El nacionalismo cultural tiene mucho de artificio y de manipulación. Hubo poetas nacionales que no conocían bien el idioma nacional, o que se familiarizaron con él tardíamente. La misma consagración de una lengua nacional es un acto arbitrario, y su codificación obedece con frecuencia a intereses políticos. Por demás, no cabe concebir la existencia de una obra cultural enteramente original, carente de influencia exterior; las tradiciones y el folclor nunca son absoluta o específicamente nacionales. En ellos, la adaptación y la recreación de materiales de origen diverso juegan un papel fundamental. Los hermanos Grimm creyeron hallar en la «voz del pueblo» la fuente de una auténtica cultura alemana, contenida en los cuentos por ellos recopilados (reescritos). Pero, aparte de haberlos intervenido sistemáticamente, expurgando todo lo que pudiese resultar ofensivo al gusto del público, estos cuentos difícilmente podían expresar la esencia de lo alemán. Se puede rastrear su origen en otras culturas y de algunos existen versiones en muy diferentes países. En su indeterminación nacional reside justamente una de las claves de su éxito internacional.
Desde la perspectiva del libro, lo característico de «lo estadounidense en la cultura» es su modo sincrético y cosmopolita, resultado de la aportación de inmigrantes de diverso origen, y el hacer de vehículo para una amplia difusión internacional. En la era de la globalización, el signo de lo estadounidense es el alcance global de las empresas que comercializan productos de consumo cultural. Todo esto es muy propio del tiempo presente, en que la cultura de masas y el sello de lo estadounidense parecen indisociables, especialmente si se tiene en cuenta la masividad de medios como cine, televisión e internet. (Cabe señalar que, así como no hay exacta equivalencia entre «cultura de masas» y «baja cultura», tampoco implica en sí misma la masificación una fatal degradación o decadencia cultural: no hay indicio de decadencia en la popularización de literatura y música de calidad por medio de grabaciones digitales y ediciones de bolsillo, por ejemplo.) Globalización en cultura significa una progresiva internacionalización, un mundo de vivencias culturales compartidas. Con todo, no deja de contener un grado significativo de asimetría puesto que los centros culturales que protagonizan el fenómeno son pocos, básicamente occidentales. Pero también es cierto que la oferta cultural (en Occidente) hoy está mucho más diversificada que nunca: en toda librería decente -estadounidense, europea o latinoamericana- es posible encontrar obras traducidas de autores de las más diversas nacionalidades; los museos y galerías de Europa y EE.UU exponen el quehacer de artistas asiáticos, africanos y latinoamericanos; Occidente disfruta de la música y la gastronomía del mundo… Es más: el ejercicio de reseñar las aportaciones extranjeras al cine estadounidense, dominador del panorama internacional, puede resultar tan entretenido como agotador.
Sassoon sostiene que el pánico moral de las élites frente a las innovaciones es una constante en la sociedad moderna. La masificación, la introducción de nuevas tecnologías y todo lo que parezca producción en serie son algunas de las fuentes del alarmismo cultural. Una de sus manifestaciones tempranas fue el temor causado por la proliferación del género novelístico: sectores tradicionalistas vieron en el incremento del número tanto de autores como de lectores de novelas no ya una amenaza sino un indicio cierto de miseria literaria. Luego fue la hora de arremeter contra artefactos culturales como la radio, el cine, el tocadiscos, la novela policial y el jazz, denunciados como signos del ocaso de una civilización. Walter Benjamin sentenció en un conocido ensayo publicado en 1936 que la reproducción mecánica implicaba la disipación del aura de unicidad y autenticidad de la obra de arte; de aquí a la catástrofe cultural había apenas un paso. Más tarde, hubo quienes pensaron que la explosión de la música pop provocaría, en términos de demanda y aceptación por el público, un derrumbe de la música clásica. (Finalizando el siglo XX las orquestas abundaban, los conciertos se multiplicaban y las ventas de discos de música clásica no disminuían sino todo lo contrario. En vez de derrumbe se experimentaba un boom de la música.) Sassoon se muestra escéptico frente a los catastrofismos culturales de este tipo. En general, y a diferencia de otro gran historiador de la cultura como es Jacques Barzun -autor de Del amanecer a la decadencia-, Sassoon tiene mucho de optimista cultural.
En fin. Un libro polifacético, apto para quienes gusten de informarse sobre historia de la cultura y su entorno social. A pesar de su extensión resulta de veras ameno; su aire desenfadado y su prosa, ágil y pulcra a la vez (y lo que parece ser una afortunada traducción), ayudan a hacer de su lectura una experiencia por completo gratificante.
-Donald Sassoon, Cultura. El patrimonio común de los europeos. Editorial Crítica, Barcelona, 2006. 1899 pp.
[tags]Cultura, Donald Sassoon, patrimonio, común, europeos[/tags]
Ayuda a mantener Hislibris comprando el CULTURA en La Casa del Libro.






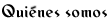

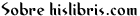

¡Espectacular libro! Muy, muy recomendable. Una visión a la cultura en los ámbitos que Rodrigo menciona, que se lee muy amenamente (aunque hacerlo en el autobús es toda una odisea), con un estilo que los traductores han sabido captar. Vale mucho la pena, a pesar de su abultado precio.
Lo bueno de tus reseñas, Rodri, es que si uno no puede o no desea hacerse con el libro, ya leyéndote nos queda una muy clara idea del contenido y tesis principales.
Pero en este caso, me parece un libro a tener muy en cuenta, y si además lleva el placet de Farsalia, miel sobre hojuelas. En esto de la cultura y la globalización yo tampoco creo ser catastrofista, por lo que creo que me puede interesar esta lectura. Agradezco, pues, tu estupenda reseña.
Perdona Rodrigo:
Esta mañana no vi la reseña.
¡Pero que alegría que haya reseña!
Todavía no la he leído.
Atte.
Interesantísisma reseña, Rodrigo, muchas gracias. Acabo de terminarme la «Historia intelectual del Siglo XX» de Peter Watson, y estoy muy interesado en estas obras de historia de la cultura.
Bastante anglocéntrico el libro de Watson, Arturo, pero muy interesante. Tengo en espera otro de su autoría, “Ideas”, que por ahora seguirá esperando: es un libraco imponente.
Ario, compañeros. Como podrán suponer, me he limitado a sintetizar sólo algunas de las ideas centrales del libro. En general la reseña apenas refleja lo polifacético de su contenido.
Saludos.