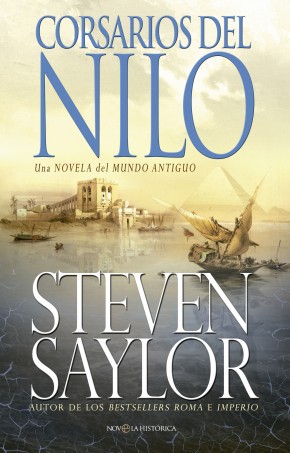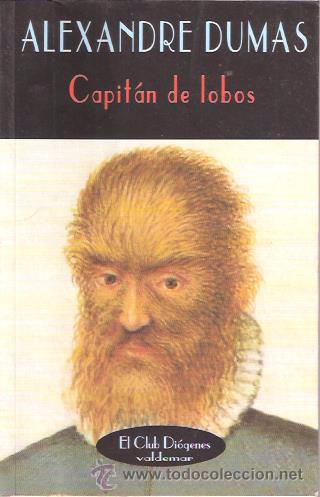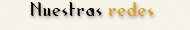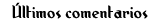«Contra cada Calvino siempre volverá a surgir un Castellio que defienda la soberana independencia del pensamiento frente a todas las fuerzas de la fuerza».
«Contra cada Calvino siempre volverá a surgir un Castellio que defienda la soberana independencia del pensamiento frente a todas las fuerzas de la fuerza».
El panorama de Europa en plenos años 30 del siglo pasado debía por fuerza desesperar a todo espíritu amante de la libertad. Socavados desde todos los flancos los cimientos de la estabilidad social, muchos de los pueblos europeos corrían a refugiarse en la falsa seguridad de las doctrinas colectivistas y las ideologías utópicas, dejándose embriagar por los vociferantes profetas del orden y el sentido de comunidad restaurados. La promesa de un futuro exento de divisiones sociales deslumbraba a multitud de marginados e insatisfechos, dispuestos a rebelarse contra lo que asomaba como la quiebra espiritual y material de la modernidad. La época era propicia a los pretendidos taumaturgos de la sociedad ideal, siempre unos terroristas en potencia –pues a los regímenes utópicos les es consubstancial el terrorismo-, y las muchedumbres, cotidianamente vapuleadas en su aspiración de bienestar y justicia, ya muy poco aprecio tenían no sólo de las instituciones democráticas sino de las libertades individuales, que en vez de un bien parecían ser una carga, o peor, el origen del desarraigo y el caos del mundo moderno. Europa claudicaba de la libertad, la sacrificaba en aras de la seguridad, y se arrojaba cual amilanado rebaño en brazos del liderazgo providencial, encarnado éste en el Duce, el Führer, el Conducător…, o en su variante opuesta, el Vozhd. En verdad, pocas épocas han materializado como aquélla la sempiterna tensión entre individualidad y colectivismo, entre comprensión e intransigencia, entre humanismo y fanatismo, entre autonomía y servidumbre. La crisis del liberalismo y el auge de los totalitarismos suponían un asalto frontal a la civilización occidental, mientras que, en el plano de la inmediatez, la violenta pasión de la homogeneidad planteaba el mayor de los retos al modelo de convivencia basado en la tolerancia y la reciprocidad, la aceptación de la diversidad y el compromiso. Fue precisamente el horror de este progresivo desmoronamiento cultural, además de su condición de execrado y desterrado –víctima de la suprema intolerancia de la época-, lo que inspiró en Stefan Zweig su Castellio contra Calvino (1936): un eminente alegato en favor de la independencia de pensamiento y la tolerancia, en contra por tanto del dogmatismo, el fanatismo y la estigmatización del disenso. » seguir leyendo
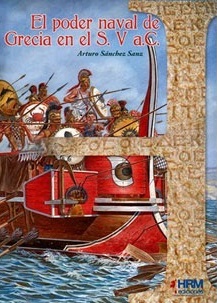 Hubo un tiempo en el que los hombres se lanzaban al mar en buques tan ligeros como veloces. Sobre endebles estructuras de madera, construidas por artesanos expertos para poder ser enviadas al vinoso ponto repletas de remeros. Prodigios de tecnología, en las que sólo la velocidad contaba. Pero una velocidad que se lograba por la simple fuerza física de cientos de brazos. Esas bodegas atestadas de hombres que empujaban sus enormes remos de madera, ya que las velas eran solo elementos auxiliares que no contaban en combate: El verdadero hogar de estos buques.
Hubo un tiempo en el que los hombres se lanzaban al mar en buques tan ligeros como veloces. Sobre endebles estructuras de madera, construidas por artesanos expertos para poder ser enviadas al vinoso ponto repletas de remeros. Prodigios de tecnología, en las que sólo la velocidad contaba. Pero una velocidad que se lograba por la simple fuerza física de cientos de brazos. Esas bodegas atestadas de hombres que empujaban sus enormes remos de madera, ya que las velas eran solo elementos auxiliares que no contaban en combate: El verdadero hogar de estos buques.