LA OTRA HISTORIA DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL – Donny Gluckstein
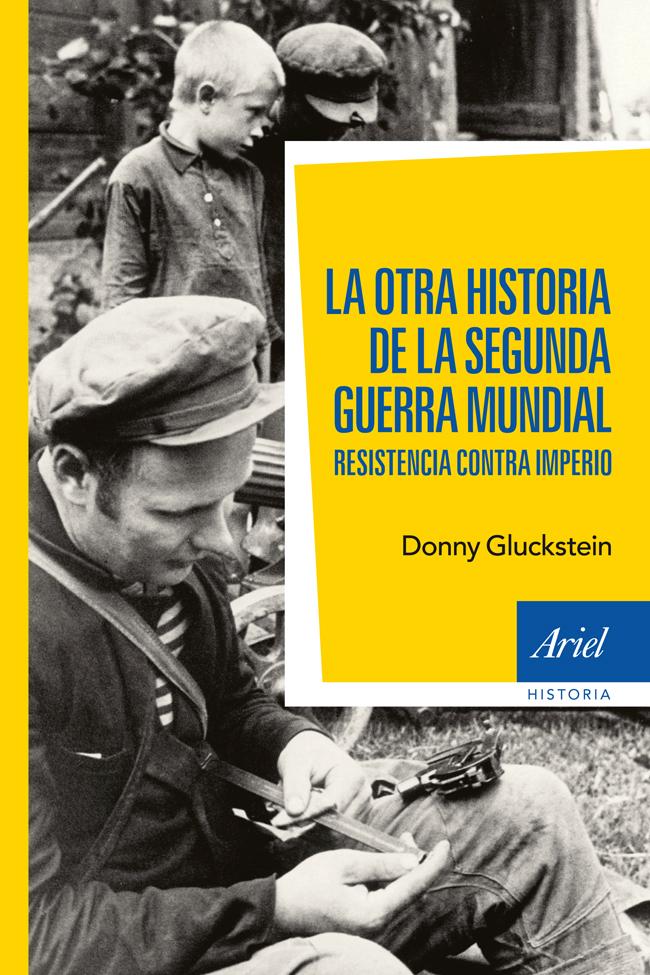 Que las potencias occidentales, en particular el Reino Unido y los Estados Unidos, no hicieron la guerra a las potencias del Eje en nombre sobre todo de principios universales como la democracia y la libertad sino por razones de geoestrategia, esto es, en defensa de unos intereses vinculados a su condición de estados hegemónicos: esta no es una constatación novedosa ni carente de asidero, por reñida que esté con el idealizado imaginario anglo-estadounidense de la Segunda Guerra Mundial. Está en el terreno no ya de lo archisabido sino en el del realismo político que ni el premier británico ni el presidente estadounidense -quienesquiera que detentasen tales cargos- iban a involucrar a sus respectivas naciones en guerras totales porque unas potencias emergentes pisotearan la soberanía y la integridad de pueblos como el abisinio, el albanés, el chino o el checoslovaco. ¿Declararle la guerra a Alemania por los atropellos que cometía contra los judíos, o, una vez desatado el conflicto, conducirlo de manera tal de impedir la progresión de lo que se conocería como el Holocausto? ¿Hacer algo equivalente con respecto al Japón, cuyo gobierno se había hecho responsable de la “violación de Nankín” años antes de cometer el ataque a Pearl Harbor? Semejantes eventualidades, tan caras a nuestra sensibilidad histórico-moral, eran sencillamente invendibles de cara a los electorados de las grandes potencias occidentales. Sin embargo, la guerra librada por británicos y estadounidenses contra el Eje es quizá la que con mayor persistencia se asocia a la noción de guerra justa en el contexto del siglo XX. El imaginario anglo, en efecto, suele esquematizar la SGM como una confrontación entre buenos y malos, quedando caracterizadas las potencias de habla inglesa como los defensores irreductibles de la civilización y de la libertad. Tal cual afirma el historiador Niall Ferguson, los crímenes perpetrados por Alemania –cabe añadir: y por Japón- fueron de tal monstruosidad que los aliados podían sentirse satisfechos con la creencia de que se habían embarcado en una guerra justa; empero, hay fundadas razones para pensar con el mismo Ferguson que aquella no fue “una simple guerra del mal contra el bien; fue una guerra del mal contra el mal menor” (ver Ferguson: La guerra del mundo, cap. 15).
Que las potencias occidentales, en particular el Reino Unido y los Estados Unidos, no hicieron la guerra a las potencias del Eje en nombre sobre todo de principios universales como la democracia y la libertad sino por razones de geoestrategia, esto es, en defensa de unos intereses vinculados a su condición de estados hegemónicos: esta no es una constatación novedosa ni carente de asidero, por reñida que esté con el idealizado imaginario anglo-estadounidense de la Segunda Guerra Mundial. Está en el terreno no ya de lo archisabido sino en el del realismo político que ni el premier británico ni el presidente estadounidense -quienesquiera que detentasen tales cargos- iban a involucrar a sus respectivas naciones en guerras totales porque unas potencias emergentes pisotearan la soberanía y la integridad de pueblos como el abisinio, el albanés, el chino o el checoslovaco. ¿Declararle la guerra a Alemania por los atropellos que cometía contra los judíos, o, una vez desatado el conflicto, conducirlo de manera tal de impedir la progresión de lo que se conocería como el Holocausto? ¿Hacer algo equivalente con respecto al Japón, cuyo gobierno se había hecho responsable de la “violación de Nankín” años antes de cometer el ataque a Pearl Harbor? Semejantes eventualidades, tan caras a nuestra sensibilidad histórico-moral, eran sencillamente invendibles de cara a los electorados de las grandes potencias occidentales. Sin embargo, la guerra librada por británicos y estadounidenses contra el Eje es quizá la que con mayor persistencia se asocia a la noción de guerra justa en el contexto del siglo XX. El imaginario anglo, en efecto, suele esquematizar la SGM como una confrontación entre buenos y malos, quedando caracterizadas las potencias de habla inglesa como los defensores irreductibles de la civilización y de la libertad. Tal cual afirma el historiador Niall Ferguson, los crímenes perpetrados por Alemania –cabe añadir: y por Japón- fueron de tal monstruosidad que los aliados podían sentirse satisfechos con la creencia de que se habían embarcado en una guerra justa; empero, hay fundadas razones para pensar con el mismo Ferguson que aquella no fue “una simple guerra del mal contra el bien; fue una guerra del mal contra el mal menor” (ver Ferguson: La guerra del mundo, cap. 15).
Los métodos empleados por las potencias occidentales para derrotar a sus enemigos (pensemos por de pronto en Dresde y Hiroshima) nos hacen ver que el suyo fue un triunfo poco limpio, y los reproches no hacen sino multiplicarse en cuanto se consideran circunstancias como la pasividad de los gobiernos democráticos frente a las agresivas políticas de Alemania, Italia y Japón en los años previos a 1939, o su nulo interés en obstaculizar la matanza sistemática de los judíos de Europa, de la que los gobiernos de Churchill y Roosevelt se enteraron con relativa prontitud; o, por qué no, la polémica alianza de los mismos con un estado totalitario como la Unión Soviética, sin olvidar la lenidad con que las potencias occidentales enfrentaron el problema de la desnazificación de la sociedad alemana en la posguerra. Pero no nos equivoquemos. La derrota de la Alemania de Hitler, un estado cuya sola existencia era un insulto a la Humanidad, constituía una necesidad indeclinable, y apenas puede decirse otra cosa con respecto al Japón de entonces. Reconocer que el triunfo de Occidente, un fin en sí mismo loable, procedió por medios censurables, y que la motivación bélica de las potencias occidentales era mucho más pragmática –más políticamente realista- y menos moral de lo que quisiéramos, no hace sino tambalear la idealización occidental de la SGM o el simple y cándido imaginario de «buenos contra malos». Las guerras nunca son ideales; en cuestiones de historia, la simplificación es un vicio de los más espantables. Por lo mismo es que cabe tener en cuenta perspectivas históricas como la que ofrece el escocés Donny Gluckstein en La otra historia de la Segunda Guerra Mundial, un trabajo en cierto sentido menos rompedor de lo que su autor pretende pero digno de destacar por lo consistente de su empeño.
Menos rompedor, digo, porque el marxismo, que inspira la interpretación del historiador Gluckstein, no representa a estas alturas una novedad, en ninguno de los sentidos imaginables. No hay sorpresa, por ejemplo, en que un marxista afirme que las potencias occidentales luchaban por mantener el sistema de dominación que ellas mismas protagonizaban, en vez de hacerlo por los ideales y principios de la civilización occidental. Por demás, no hay que ser marxista para admitir que el triunfo de las potencias liberales en la SGM es, lo mismo que todo fenómeno histórico, un hecho refractario a la idealización (el citado Ferguson, por ejemplo, es un reconocido conservador). Ni hay que ser marxista para tener presente que Churchill era menos un abanderado de la democracia, acorralada a la sazón por el totalitarismo de cuño fascista, que el líder de un imperio que se negaba a morir (recordemos su emblemática frase: “No me he convertido en el Primer Ministro del Rey para contemplar la liquidación del Imperio británico”). Ni para afearle al Reino Unido y a Francia su abandono de Checoslovaquia y de Polonia, o a los Estados Unidos la hipocresía de su retórica libertaria y democrática en tiempos en que, al interior de la propia sociedad estadounidense, la discriminación racial campaba por sus respetos. Tampoco hay que serlo para discernir el plano de la retórica del de las realidades; es de perogrullo que si un dirigente nacional justificaba la guerra contra el Eje como “una defensa de los pueblos libres”, lo que hacía era actuar dentro de la lógica y los límites de la contingencia política (con sus inevitables requerimientos propagandísticos, entre otros).
Consistente, digo, porque no deja de haber miga en un libro que parece destinado sobre todo a remecer la complacencia anglo-estadounidense, del tipo que nutre su versión triunfalista de los acontecimientos (que por demás es la versión hegemónica), y porque la crítica de la imagen vulgar de la SGM como una lucha entre fascismo y antifascismo es sobradamente plausible. En términos amplios: Gluckstein nos incentiva a (re)considerar la complejidad de los hechos históricos, en particular los que tuvieron por marco el referido conflicto, poniendo el acento en una faceta que a su respecto suele ser preterida. La visión del conflicto abordada por Gluckstein desplaza el foco desde la conducción de la guerra por los gobiernos aliados hacia los movimientos de resistencia en los países ocupados por el Eje, cuyos objetivos no siempre –es más, raramente- estaban alineados con los intereses de aquéllos. Esta visión se sustenta en la premisa de que el conflicto más devastador de todos los tiempos fue un fenómeno dual: la Segunda Guerra Mundial, según este autor, tuvo tanto de guerra imperialista como de guerra popular. Mientras los gobiernos aliados luchaban en aras de su condición de grandes potencias, amenazada por estados que pretendían arrebatarles una gruesa rebanada del pastel mundial, los movimientos de resistencia aspiraban a emancipar sus respectivas naciones de la sujeción imperial, cualquiera fuera el color de la metrópoli. Más que distinguir entre guerra convencional y guerra de guerrillas, el concepto de «dualidad de la SGM» hace hincapié en el abismo insalvable que había entre ambos actores, gobiernos aliados y movimientos de resistencia, inspirados como estaban por motivos que en último término remiten a la oposición ente imperialismo y antiimperialismo. Conforme esta perspectiva, eran los movimientos de resistencia los que mejor encarnaban el discurso de la lucha contra la barbarie, la opresión extranjera y el despotismo, al contrario que los estados aliados (incluida la Unión Soviética), que en realidad defendían el statu quo imperial.
Gluckstein (Edimburgo, 1956) aborda el tema seleccionando casos que considera pertinentes para explicar su tesis de las guerras paralelas. Tras un breve repaso de lo que denomina el preludio español, examina los casos de Yugoslavia, Grecia, Polonia y Letonia, en representación de Europa; India, Indonesia y Vietnam, representando a Asia. También dedica sendos apartados a Alemania, Austria e Italia, por un lado, y por el otro a las potencias emblemáticas de Occidente: el Reino Unido, Francia y los Estados Unidos. Excluye expresamente a la URSS porque, aclara el autor, se trataba de un estado imperialista y represivo que practicaba la deportación de grupos étnicos, además de ser un caso en que la acción de los partisanos se subordinaba a los lineamientos políticos de Moscú (su actividad, por ende, no representaba una alternativa a la del estado). El autor pone cuidado en no identificar las guerras populares con la lucha de clases, ni con el solo nacionalismo: las guerras populares movilizaron a gentes de todos los sectores sociales, amalgamando a comunistas con individuos de las viejas élites, entre otros. Por cierto, Gluckstein puntualiza que las guerras populares no fueron un fenómeno común a todos los escenarios de la SGM en que hubo ocupación extranjera, y que no se produjeron siguiendo un patrón único; en cada una de ellas es posible identificar una cantidad de singularidades, lo que confirma la extrema complejidad del asunto.
Por ejemplo, en países como Grecia, Yugoslavia, Francia e Italia, los partidos comunistas tuvieron un papel preponderante en la resistencia, cosa que en Polonia no ocurrió; los comunistas polacos refugiados en la URSS habían sido barridos en las purgas de 1938, y al año siguiente el PC polaco desapareció junto con Polonia -el que surgió a raíz de la invasión alemana de la URSS nunca tuvo mucho poder de convocatoria debido a su evidente supeditación a Moscú-. El levantamiento de Varsovia ejemplifica la divergencia entre resistencia y política oficial: el único estado que podía proveer una ayuda eficaz a los resistentes, la URSS, prefirió abandonarlos a su suerte, es decir, a la implacable voluntad destructiva de los alemanes. La situación de Yugoslavia, como siempre, se complicaba por el eterno problema de las divisiones étnicas: de partida, los chetniks serbios temían más a los croatas ustachas que a las potencias del Eje, a la vez que ambos grupos eran contrarios a los partisanos comunistas. En Grecia la dualidad de la guerra llegó al extremo de que la resistencia comunista fue aplastada no por su enemigo original, las fuerzas del Eje, sino por las del Reino Unido. Por otro lado, en Letonia no llegó a consumarse una guerra paralela a la confrontación entre potencias imperiales; miles de letones combatieron en las filas del Ejército Rojo, mientras que otros miles colaboraron de muchas maneras con los alemanes. Asia, por su parte, escenifica de manera meridianamente clara la relevancia del antiimperialismo como vector de movilización popular en el contexto bélico. Obviamente, lo que menos querían los imperios europeos era la emancipación de sus colonias orientales, de modo que el lenguaje libertario de la propaganda antifascista no cuadraba en esa parte del mundo. La retórica japonesa de la “coprosperidad oriental” demostró muy pronto ser una absoluta falacia, con lo que la tentativa de un líder independentista como Subhas Chandra Bose, quien organizó un Ejército Nacional Indio al alero de los japoneses, estaba preñada de contradicciones. Para pueblos como el indonesio y el vietnamita, la confrontación entre Japón y las potencias occidentales era más que nunca una pugna entre imperios rivales. La Segunda Guerra Mundial fue para ellos y para muchos otros la antesala de la lucha anticolonialista que se verificaría en las décadas siguientes.
Estamos, pues, en presencia de un libro cuyo mérito está en la interpretación conjunta de una serie de elementos consabidos, a contrapelo de la versión convencional de la SGM. Como toda interpretación, no está exenta de flaquezas: es cuestionable, por ejemplo, la adjudicación de credenciales libertarias y democráticas a los movimientos comunistas de resistencia (en contraste con las motivaciones de las potencias imperialistas); tratándose de libertad y democracia, ya se sabe que el triunfo del comunismo augura lo peor. Fuera de esto, al trabajo de Gluckstein debe reconocérsele al menos el valor de su fundamento heurístico: conceptos genéricos como el de Segunda Guerra Mundial entrañan una riqueza enorme de interacciones y de factores históricos de muy variada índole, que en ocasiones quedan escamoteados por el predominio de concepciones reduccionistas pero que salen a la luz en cuanto se practica una interpretación alternativa. La tesis de la dualidad de la SGM o, lo que es lo mismo, de las guerras paralelas, pone sobre el tapete la realidad indiscutible de que las tensiones que estuvieron en juego en aquel terrible conflicto escapan tanto a las simplificaciones como a las conmemoraciones autocomplacientes.
– Donny Gluckstein, La otra historia de la Segunda Guerra Mundial. Resistencia contra imperio. Ariel, Barcelona, 2013. 320 pp.






Cruda realidad Misha, cruda realidad.
… Y mucho.
David Solar comenta en «la revista de la historia» cómo los británicos pactaron con el OKW no evitar la imposible evacuación alemana de las islas del Egeo y Creta a cambio de que estos aceptasen defender Tesalónica de los soviéticos hasta que los británicos tuviesen tiempo de ocuparla.
Inglaterra sólo combatía por el Imperio.
Yo todas estas teorías de la conspiración no las entiendo mucho. Se ve que las bombas que lanzaba la Luftwafe sobre Londres eran de confeti y que Gran Bretaña no luchaba por salvar su pellejo. Que era todo una pose ante un Hitler con el que pasteleaba debajo de la mesa. ¡Qué cosas!
¿Teoría de la conspiración? No veo por dónde, Pedrillo.
Es un estudio serio, y como tal ofrece un punto de vista más que interesante sobre el tema. Si el autor adscribiese a teorías conspiranoides, no entraría en la órbita de mis lecturas.
¿Conspiración?
Hechos. Documentos. Realidades.
Cómo que los monumentos británicos a la S.G.M llevaban, orgullosamente, la inscripción: «Caídos por el Imperio»
Un detalle significativo.
Gran reseña Rodrigo de una obra que promete. Me ha recordado «A puerta cerrada. Historia oculta de la II Guerra Mundial» de Laurencee Rees, donde también se explica cómo la «Realpolitik» estaba por encima de los derechos de las personas y las libertades de los pueblos (ej paradigmático Polonia).
Mira que me has abierto el apetito, José Sebastián. Creo que ése es justo el único libro de Rees que no he leído.
Pues seguro que te gustará. A mi me descubrió varias historias que desconocía. Desde entonces mi opinión de Winston Churchill es otra.
Si alguna vez se te ocurre impartir clases o conferencias o escribir un ensayo sobre la Segunda Guerra Mundial has de saber que tienes en mí un potencial y atento asistente-lector. ¡Qué bárbaro!
Parece que se pone de moda los libros revisionistas inventándose otra Historia de la SGM y en contra de los Aliados. Se nota que el libro casa con la ideología política del autor, hay afirmaciones «tronchantes» como las referencias a los grupos resistentes griegos. Los comunistas del ELAS hicieron bien poco contra los alemanes, siguieron la corriente de otros grupos distintos de armarse y esperar al fin del conflicto mundial para iniciar una guerra civil. ¡Pero si además fueron ellos quienes atacaron a los ingleses e iniciando las hostilidades!
Espero que reconozca que los comunistas franceses no movieron un pelo contra los alemanes hasta pasado el 22 junio 1941. Por contra hubo otros que se alinearon desde el principio a favor de la lucha contra el invasor, como los olvidados españoles del maquis.
Y Planeta a punto de sacar El Rompehielos…. de Viktor Suvorov. Mira que hay una fuente inagotable de títulos interesantes y serios sobre la SGM. pero solamente lanzan en castellano refritos sobre Normandía y pseudo estudios históricos.
Veré si lo encuentro, José Sebastián.
Hombre, Caballero, aquí en Hislibris los hay que son verdaderos expertos en el tema, desde todos sus ángulos.
A mí me interesan especialmente las aristas políticas e ideológicas de la SGM. La historia militar no es mi fuerte.
Las aristas políticas e ideológicas son precisamente las que me interesan. Como me interesaría saber cuál es tu opinión de Winston Churchill aprovechando que sale al tema.
Uf, menudo asunto. Churchill.
¿Qué hubiese sido de él sin la SGM? Me refiero a que Churchill parece haber sido el hombre adecuado para un momento tan crítico como fue 1940. Aglutinó al pueblo británico en una hora crucial y se negó a contemporizar con Hitler, lo cual le honra muchísimo. El hecho de haberse atravesado en el camino del nefasto líder nazi trasciende los límites de los intereses puramente británicos y es bastante como para enaltecer a cualquiera, pero no es que haya que idealizar sus motivaciones. Tampoco al personaje, o a su carrera en conjunto. Podía meter la pata como cualquier otro; el problema es que, dada su posición, las meteduras de pata tenían efectos tremendos. En asuntos de guerra era dado a los golpes espectaculares, incursiones arriesgadas cuyos resultados solían ser desastrosos (Gallipoli y ciertas operaciones en la SGM, por ejemplo); leí una vez que sus subordinados durante la SGM se esforzaban en no informarle demasiado de la marcha del conflicto para no darle ocasión de imaginar algún plan descabellado… Se le reprocha su política de incentivar irresponsablemente los movimientos europeos de resistencia y de patrocinar actos de sabotaje, exponiendo a la población de países ocupados a las feroces represalias que tanto gustaban a los alemanes. En fin. Fuera de ese contexto, el de la guerra, nos referimos a un imperialista recalcitrante y a un político conservador; qué le voy a hacer, por este lado me provoca más recelo que otra cosa.
Impresionante reseña, Rodrigo. Voy a por el libro. Saludos.
Harás bien, Antonio. No tiene pérdida.
Y bueno, Saúl, es harto lógico que el libro case con la ideología del autor: sesgo y todo, es cuestión de coherencia.
Gluckstein no se enfoca exclusivamente en los movimientos comunistas, pero sí, puede que la mayor flaqueza de su libro estribe en su visión del papel desempeñado por esos movimientos. Algo de esto he destacado en la reseña.
¿En contra de los Aliados, el libro de Gluckstein? Más bien en contra de la idealización o mitificación del papel de los Aliados, particularmente los occidentales. Cosa que me parece muy saludable. (La premisa, hay que decirlo, deja bastante mal parada a la URSS.)
Por otro lado, no viene al caso desdeñar un libro sólo porque su planteamiento sea revisionista, como si el revisionismo fuera en sí mismo censurable. En este caso estamos ante un estudio serio y bien documentado, y aunque no es todo lo original o rompedor que su autor pretende, tiene mucho mérito al destacar ciertas facetas de la SGM que la interpretación predominante suele omitir. Como apunté en el foro, es un libro de aquellos que hacen de tábano contra la poltronería y la autocomplacencia intelectuales (en relación sobre todo con la historiografía anglo-estadounidense, se entiende).
En cuanto al de Súvorov, comparto apreciación.
Una vez más, tal y como nos tienes acostumbrados, de nuevo otra excelente reseña Rodrigo. Puestos en materia hemos de tener claro que los movimientos de Resistencia no sólo fueron grupos de lucha contra el opresor invasor imperialista o no según el caso, sino que además este tipo de oposición resultaba ser una manera de hacer política interna, es más, en algunos países estábamos prácticamente ante una serie de revoluciones en marcha donde el objetivo final era conseguir imponer su modelo político una vez derrotado al enemigo extranjero. Es decir, la Resistencia no sólo fue aquella mítica lucha contra el invasor nazi-fascista, a su vez se mostró como una dura lucha interior entre las distintas facciones por imponer su preponderancia ideológica.
Saludos.
Gracias, David.
Muy atinada observación. Lógicamente, los comunistas trataban de sacar provecho de la situación, y ahí donde podían se embarcaban en empresas revolucionarias. Y donde no, le sacaban rendimiento electoral a su prestigio como resistentes (el caso francés, por ejemplo, con un PCF que explotó su imagen de “partido de los fusilados”).
Es curioso el caso de los grupos «resistentes» griegos. El propio Churchill les despreciaba profundamente, ya que en todo el curso de la SGM sólo se les pidió en una ocasión que obstaculizasen una operación alemana atacando su base logística. Pero no les interesó, ya que eso habría ocasionado una reacción alemana.
Ahí tienes.
Donde se emplearon a fondo los del ELAS, la guerrilla comunista, fue en la destrucción de organizaciones rivales. Su papel como partisanos –como verdaderos resistentes- fue insignificante.
«¿Fue la Segunda Guerra Mundial una guerra ? No cabe dudar de la inmoralidad del Nazismo, y por ende, cualquier conflicto bélico dirigido a eliminarlo debe considerarse ético en lo fundamental. El problema se plantea cuando agregamos a la mezcla el ingrediente soviético. El régimen estalinista cometió toda suerte de crímenes execrables, muchos siendo ya aliado de Occidente. Y sobre todo en lo tocante a Polonia, lo inmoral de sus acciones manchó también a los dirigentes occidentales. El trato que dispensaron sus naciones a los polacos fue indigno, desde el encubrimiento de la matanza de Katyn hasta el acuerdo secreto alcanzado en Teherán para transformar las fronteras de Polonia sin el consentimiento de su pueblo; del encuentro celebrado en Moscú en el que Churchill acusó a los integrantes del gobierno polaco en el exilio de ser hasta la exclusión de los soldados polacos del desfile triungal que tuvo lugar en Londres en 1946. Al cabo, resulta más conveniente considerar ésta no solo como una guerra , sino también como un conflicto bélico más convencional movido por la política del poder y el empeño en evitar que los nazis lograran dominar Europa y los japoneses China y el sudeste asiático».
Laurence Rees en el Epílogo de «A puerta cerrada. Historia oculta de la Segunda Guerra Mundial» (editoral Crítica).
Muy buena aportación, José Sebastián. Título anotado. Espero que no manche la imagen que tengo de Churchill. A quien considero: el hombre necesario. Uno de mis personajes históricos favoritos; junto a Fernando de Aragón y Hernán Cortés.
Sí, José Sebastián, por algo es que la alianza de las potencias occidentales con la URSS ha sido calificada de impía. (¿No tocábamos este asunto hace unas semanas? Me suena que sí.) Y detalles como el que Rees refiere son los que me contienen a la hora de valorar a Churchill.
Debo leer ese libro.
… También hay que considerar las exigencias de la realpolitik. Por mucho que le repugnase aliarse con la URSS, Churchill no se iba a ir con remilgos cuando había tanto en juego.
Curioso. A propósito de la intervención de Caballero: soy aficionado a temas de historia desde temprana edad pero nunca me he planteado lo de tener uno o varios personajes históricos favoritos.
Hace un tiempo alguien planteó la cuestión en el foro –en un test creo que fué- y no se me ocurrió más que mencionar a Camus y Orwell; supongo que estaba muy metido en el tema de los escritores comprometidos… No sé, algo se me atraganta cuando se trata de estadistas, estrategas o conquistadores, por ejemplo.
Con los conquistadores yo también tengo ciertas reservas pero los estadistas y los estrategas me nublan la razón. Como don Alonso Quijano con las novelas de caballería puedo leer una y otra vez la historia de la conquista del imperio azteca y me hierve la sangre. Una extraña sensación de admiración por la hazaña y de dolor por lo perdido. Hablo de ello en el texto que estoy escribiendo sobre la novela «El dios de la lluvia llora sobre México» que tan generosamente Ariodante me cedió para reseñar.
Ups!!! No han salido las palabras entre corchetes, pero creo que igualmente se entiende la reflexión de Rees. Sin duda una magnífica obra. Tras leerla Churchill ya no me resultó tan simpático.
En cuanto a la terna de personajes históricos favoritos ahí va mi apuesta: Alejandro Magno, Julio Cesar y Napoleón Bonaparte. Me «tiran» los conquistadores.
La pregunta que lanza Rees es: ¿Fue la Segunda Guerra Mundial una guerra moral?
Y Churchill acusó a los integrantes del gobierno polaco en el exilio de ser gentes insensibles dispuestas a hundir Europa.
Saludos.
Lo capto, José Sebastián.
Michael Burleigh escribió una historia de la SGM bajo el título de Combate moral, cuya premisa es justamente la idea de que el esfuerzo de guerra anglo-estadounidense sí tuvo una fuerte motivación moral. Es notorio que el libro es una respuesta a la tendencia crítica en que se inserta el libro de Rees; por lo mismo es que Burleigh defiende a brazo partido a Churchill.
Ya lo comenté en el foro, uno de los pocos libros que he sido incapaz de terminar de leer.
Quizás más académico que, por ejemplo el libro de Pauwels ( «El mito de la guerra buena» ) en el sentido de dar otra visión alejada del estereotipo que tenemos acerca de la SGM, pero para mi, en algunas puntualizaciones se equivoca o directamente tiene una visión demasiado utópica e irreal.
Al menos a mí me dejó ese poso de insatisfacción.
Utópica, ¿en contraposición a los dictados de la “Realpolitik”? Si es así, y algo de aquello he sugerido en la reseña, en un punto podemos llegar a coincidir. Fuera de esto, me ha parecido un buen libro.