GIORDANO BRUNO. FILÓSOFO Y HEREJE – Ingrid D. Rowland
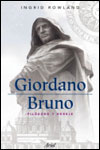
«El martes por la mañana en Campo de’ Fiori fue quemado vivo ese malvado fraile de Nola, el que se mencionó antes: el más obstinado de los herejes, y debido a que había formado en su imaginación determinadas creencias contrarias a nuestra fe, y en particular sobre la Virgen María y los santos, este malvado hombre quiso morir obstinado en sus creencias. Y dijo que moría como un mártir, y voluntariamente, y que su alma ascendería con el humo hasta el paraíso. Bueno, ahora verá si dijo la verdad».
Avvisi di Roma, 110r-v (Despacho de Roma, el 19 de febrero de 1600)
La mayoría de los seres humanos nacemos, vivimos y morimos sin que en la Historia quede registro alguno de nuestro paso. Pero a veces sucede que determinados personajes sí quedan registrados, sí pasan por la Historia, a modo de figurantes desempeñando un papel más o menos relevante. Y otras veces, las menos, sucede que algunos no sólo pasan por sino que pasan a la Historia, porque su papel ha sido de peso, y por ser de peso han dejado poso, un poso que es justo lo que les ha permitido pasar a la Historia. Quién sabe si fue la época en la que vivieron, o las circunstancias que les tocaron vivir, lo que ha hecho que esos pocos individuos hayan pasado a la Historia y hayan pesado en ella. Quién sabe si Filippo Bruno, de no haber nacido donde y cuando lo hizo, habría llegado a ser Giordano Bruno, el filósofo nolano, mártir y hereje, místico y astrónomo, profesor y poeta, dominico y calvinista, y en definitiva símbolo (voluntario o no) del librepensamiento y de la rebeldía frente a los poderes establecidos. Probablemente no, pero como dijo Ortega y Gasset, las circunstancias que a cada uno nos toca vivir nos son inseparables y forman parte de nuestro propio yo. Quién sabe por tanto si la vida de Filippo da Nola habría sido diferente en otras circunstancias, si su peso en la Historia habría sido mayor o menor; pero lo que es seguro es que la Historia no sería la misma sin el paso por ella del nolano.
Alguna singularidad ha de haber en la figura de Giordano Bruno para que nunca haya recibido el perdón institucional de la Iglesia, que sí han recibido otros personajes heréticos como Galileo. Habiendo sido ajusticiado públicamente en el año del jubileo de 1600, habría sido quizá un buen momento el jubileo del 2000, cuatrocientos años más tarde, aniversario además de su muerte, para pronunciarse a favor de ese perdón. En cambio, «el papa Juan Pablo II declaró, por mediación de dos cardenales, Angelo Sodano y Paul Poupard, que Bruno se había desviado demasiado de la doctrina cristiana como para concederle el perdón cristiano. Los inquisidores que sentenciaron al filósofo a su espantosa muerte, añadían los cardenales, deben ser juzgados a la luz de los tiempos horribles que les tocó vivir». La cita pertenece al prólogo del libro de Ingrid D. Rowland Giordano Bruno. Filósofo y hereje, interesantísimo ensayo sobre la vida y época del filósofo de Nola que, en un tono en general aséptico, a veces apasionado y siempre ameno, hace un recorrido por la Europa de la segunda mitad del siglo XVI tomando como eje vehicular el recorrido vital de Fra Giordano.
El libro nos muestra una imagen sin sorpresas de Giordano Bruno, que coincide con la que nos ha transmitido la Historia: de carácter irritante y algo irritable, terco y de lengua afilada, agudo y mordedor, rebelde e inconformista; Bruno fue fugitivo de la Inquisición durante prácticamente toda su vida, desde que como estudiante empezó planteando dudas sobre cosas que no debían dudarse y más tarde, como profesor y pensador, continuó afirmando lo que estaba prohibido afirmar. Nunca, ni en las prisiones de la Inquisición en Venecia o en Roma, se mordió la lengua ni se retractó de nada que su conciencia le permitiera (y ésta le hacía pocas concesiones, ciertamente), y casi podría afirmarse que fue su obstinada actitud, más incluso que sus opiniones sobre teología y cosmología, la que le condenó. Se conoce bastante sobre la vida de Bruno gracias a que se han conservado los archivos del largo proceso al que le sometió la Inquisición, en los cuales el propio Bruno, preguntado por los inquisidores venecianos y romanos, relata numerosos episodios de su vida. Y es esa vida la que Ingrid D. Rowland, profunda conocedora del siglo XVI italiano, nos describe con gran lujo de detalles, contextualizándola con el entorno de la época.
Nacido en la pequeña población italiana de Nola, Filippo Bruno fue educado desde muy joven entre los dominicos en el mismo convento de Nápoles que unos 300 años atrás se viera honrado con la imponente presencia de Tomás de Aquino (de cuya capacidad intelectual se decía que le permitía dictar cuatro libros a cuatro secretarios a la vez, y cuyo grueso cuerpo necesitaba de una mueca en la mesa del refectorio para que pudiera sentarse a ella a comer). Una de las tesis que hubo de defender Bruno para aprobar unos exámenes tuvo como título, curiosamente, Todo lo que dice Tomás de Aquino en la Suma de los gentiles es cierto. Ya desde sus primeras inquietudes filosóficas y teológicas conoció el nolano el largo brazo de la Inquisición. Como muestra de esas peligrosas inquietudes vale la pena citar su enfrentamiento dialéctico con un eminente profesor de filosofía, Fra Agostino da Montalcino, que el propio Bruno relataría así años más tarde: «En una conversación con Fra Montalcino, que dijo que los herejes eran ignorantes y carecían de términos escolásticos [para su argumentación], le respondí que, aunque no pudieran concordar sus puntos de vista con la disciplina escolástica, planteaban sus intenciones de manera efectiva (…) En ese punto el Padre saltó, junto con los presentes, y dijo que estaba defendiendo a los herejes, mientras que lo único que yo quería afirmar era que eran instruidos».
Filippo, quien escogió para sí mismo el nombre de Giordano inspirándose en el río Jordán, llevó una vida de peregrinaje por toda Europa perseguido con relativo ahínco por los poderes inquisitoriales que le obligaron a buscar refugio en tierras mucho más septentrionales que su pueblo natal. El ensayo de Rowland recorre con él el norte de Italia, el sur y norte de Francia, Inglaterra y Alemania, acompañando cada paso de Fra Giordano con descripciones ora someras, ora detalladas, del ambiente que se respira en esa época en las ciudades por las que pasa el filósofo: Roma, Venecia, Padua, Lyon, París, Londres, Oxford, Wittenberg, Zúrich, Frankfurt, Praga… Se nos muestra a un Bruno poseedor de una prodigiosa memoria; conocedor de las técnicas mnemotécnicas del místico catalán Ramon Llull; interesado en la magia y el ocultismo; estudioso de la astronomía y la matemática; y sorprendido de la estupidez humana universal (la «asnalidad», «asinità»), que es capaz de honrar la reliquia de la cola del asno que llevó a Jesús a Jerusalén. Se nos dan también pequeñas pinceladas sobre el auge de la novela picaresca que nace en España, sobre el creciente peso del protestantismo (no hacía tantos años que Lutero había colgado sus 95 tesis en Wittenberg), sobre la matanza de hugonotes en Francia en 1572, o sobre el cada vez más frecuente uso de lenguas vernáculas en los escritos eruditos en lugar del latín (el propio Bruno escribía en latín o en italiano según su conveniencia).
Bruno dio clases en universidades de muchas de las ciudades que recorrió, aunque su suerte en esos lugares fue dispar. Dio clases, por ejemplo, en Ginebra, donde no le fue demasiado bien (al no estar bien visto que discutiera con un profesor de un curso en el que Bruno se había inscrito, envió a la imprenta una hoja en la que enumeraba veinte errores que aquel hombre había cometido en una sola clase; Giordano fue obligado a pedir perdón); en París, donde se ganó rápidamente la confianza del propio rey Enrique III; en Oxford, donde tuvo que soportar las estúpidas burlas de los ingleses acerca de su aspecto, su figura, su gesticulación e incluso su pronunciación (Bruno abría sus plegarias en latín con un «benedicite» que pronunciaba con acento italiano, «benedichite», mientras que para los ingleses la pronunciación correcta debía ser como si fuera una palabra inglesa, «binidaisiti»); o en Wittenberg, ciudad en la que cosechó fama y éxito.
Los últimos capítulos del libro están dedicados a los casi ocho años que duró el proceso de Giordano Bruno desde que fue denunciado en Venecia y entregado a la Inquisición por el hombre a quien daba clases particulares, hasta su traslado años más tarde a la cárcel de Roma y su posterior ejecución en la Piazza di Campo de’ Fiori el año 1600. El arma que utilizó el Santo Oficio contra la dureza argumental y la terquedad del nolano fue un eminente teólogo jesuita, que según todos los informes era la mente teológica más incisiva de la época: el cardenal Roberto Bellarmino («No he leído prácticamente ningún libro al que no hubiera querido hacerle una buena censura», escribió en una ocasión). La condena final que recayó sobre Giordano Bruno decía que sus inquisidores «proclamamos en estos documentos, afirmamos, pronunciamos, sentenciamos y declaramos que vos, el arriba mencionado Fra Giordano Bruno, sois un impenitente, pertinaz y obstinado hereje, y por esa razón estáis incurso en todas las censuras y castigos eclesiásticos de los cánones, leyes y constituciones sagrados, en general y en particular, como los que se imponen a dichos herejes confesos, impenitentes, pertinaces y obstinados; y como tal os degradamos de palabra y declaramos que debéis ser degradado (…); y que seáis expulsado, como ahora os expulsamos nosotros, de nuestro tribunal eclesiástico y de nuestra santa e inmaculada Iglesia, de cuya misericordia sois indigno (…). Además, condenamos, reprobamos y prohibimos todos los libros arriba mencionados y otros libros y escritos vuestros como heréticos y erróneos, puesto que contienen muchas herejías y errores, ordenando que todos los existentes en este momento y todos los que aparezcan en el futuro deberán ser consignados al Santo Oficio para ser públicamente destruidos y quemados en la plaza de San Pedro, ante las escaleras, y como tales deben ser incluidos en el Índice de libros prohibidos, tal como ordenamos ahora que se haga. Y así establecemos, pronunciamos, sentenciamos, declaramos, degradamos, mandamos y ordenamos, expulsamos y liberamos y rogamos en este y en todos los demás modos y formas más vinculantes que haremos lo que podemos y debemos razonablemente hacer». A los pocos días de escuchada la sentencia Giordano Bruno fue quemado vivo en la hoguera, y una losa de silencio sepultó al nolano hasta que en el siglo XVIII volvieron a reeditarse algunos de sus libros y su pensamiento volvió a ser tomado en consideración.
El ensayo de Rowland, frecuentemente salpicado (como así ha de ser) por citas del propio Bruno o de otros personajes de la época, supone una lectura interesantísima para conocer, más que la filosofía de Giordano (que es abordada pero no a fondo, pues no es ese el objetivo), su trayectoria vital, la cual no deja de ser un fiel reflejo de su pensamiento. Se trata, pues, de un excelente trabajo de investigación, y por tanto de un muy buen acercamiento a la figura del filósofo italiano.
[tags]Giordano Bruno, filósofo y hereje, Ingrid D. Rowland[/tags]


Ayuda a mantener Hislibris comprando el GIORDANO BRUNO. FILÓSOFO Y HEREJE en La Casa del Libro.






Espléndida reseña, Cavi, muy interesante el libro y el personaje, por supuesto. Justamente hace unos meses leí una novela basada en la vida del Nolano, y aunque la novela no me acabó de convencer, la vida de Bruno es interesantísima, además muy movidita, y no te digo sus teorías filosóficas.
Una pregunta quería hacerte sobre lo que dices de la picaresca española. ¿Qué relación le ve la autora a Bruno con la picaresca española?
Sí, es una vida interesantísima. Y el tipo debió de ser todo un personaje.
No es que la autora hable de relación directa entre la picaresca española y Bruno, simplemente la menciona como parte del decorado de la época, en especial como elemento desvelador de la asinità, la asnalidad, la estupidez humana, con la que Bruno tenía que lidiar a menudo.
«Los inquisidores que sentenciaron al filósofo a su espantosa muerte, añadían los cardenales, deben ser juzgados a la luz de los tiempos horribles que les tocó vivir»
Es verdad, pobrecillos, eran presos de una época y sus convencionalismos. No pudieron, aún intentándolo heroicamente, resistirse a la marea de aquéllos tiempos tan terribles (marea en la que, por cierto hacían de «surferos»). Qué otra cosa podemos hacer sino perdonarles por su desconocimiento y por aras de la coyuntura.
Bonita forma de justificar un crimen, pecado intemporal y horroroso donde los haya. Y encima lo hace un Papa.
Una muy interesante reseña, Cavilius. Viene al pego de esa otra sobre la inquisición española que hizo Valeria. Una muestra más de la estupidez humana, querer eliminar las ideas a sangre y fuego, para descubrir, muchos años despues, que las víctimas de tan terrible rodillo ejecutor siguen vivas en la historia y en la memoria.
Siendo niño vi por la tele el film de Giuliano Montaldo “Giordano Bruno”, recomendable, aunque algo pesadito en la parte final y me conmovió profundamente la interpretación del actor Gian Maria Volonté con su composición de un Bruno borracho y miserable, un fugitivo que deambula por las calles de una Venecia sumida en la oscuridad de la noche mientras va declamando sus enseñanzas a un mundo completamente sordo, aunque quizá no del todo, la Inquisición mandó ponerle un bozal en la boca antes de subirlo a la hoguera del Campo dei fiori, imágenes (y las de Charlotte Rampling, para que engañaros, que también sale en la película y está estupenda) que han acompañado siempre mis lecturas y mis recorridos por Venecia y Roma en mi modesta búsqueda del personaje.
Dices que tras su ejecución, Bruno cae en el olvido. ¿Dice el libro algo sobre las causas y el porqué del rescate de su obra?
Y enhorabuena por la reseña
Dice Rowland en su libro:
.
No conocía esa película que dices, Pere; quizá la busque por los infinitos universos internéticos. para echarle un vistazo. Lo cierto es que, que yo sepa, y ahora refiriéndome a libros y no a películas, hay mucha mención de Bruno en manuales y ensayos sobre temas afines a su pensamiento, pero poca bibliografía específica sobre él en castellano. Diría que tan sólo Giordano Bruno y la tradición hermética de F. Yates, libro muy nombrado en ámbitos universitarios.
En cuanto a tu pregunta: en el libro de Rowland se dice que, veladamente y de manera indirecta, el pensamiento de Bruno siguió latente en autores como Kepler, Galileo, Kircher y alguno más; eso indica que le habían leído (antes o después de la prohibición, quién sabe). Al hilo de esto cito de nuevo un curioso párrafo de Rowland:
.
¿Por qué se recuperó el pensamiento de Bruno en el siglo XVIII? Sobre eso el libro de Rowland no dice nada; en la reseña me baso en la excelente introducción que Miguel Ángel Granada, catedrático de filosofía de la Universidad de Barcelona y especialista en esa época, hace a la Cena de las cenizas, unas de las obras más destacadas de Giordano Bruno (Alianza Universidad, 1987) y que yo leí con placer hace ya más de 20 años. Granada dice textualmente lo siguiente (estoy hoy con tiempo y ganas de citar):
.
Jolín, Cavi, cómo te lo estás currando…Efectivamente, Bruno hablaba de la infinidad de los mundos, y eso implicaba aceptar a Copérnico; el problema es que además de sus teorías, que afectaban a la doctrina eclesial en una época en la que la Reforma atacaba ferozmente por todas partes, es que Bruno era lo que se dice un elemento conflictivo allá donde iba. Independiente y testarudo, como no aceptaba bajar la cerviz, fue expulsado de distintas universidades (en Suiza, en París y en Inglaterra) y si no lo fue expresamente, sí se le sugirió desaparecer del mapa. En Inglaterra se reunía con la Escuela de la Noche de Sir Walter Raleigh, donde eran muy aficionados a temas de magia, cábala y cosas así; y eso la Iglesia no lo soportaba; pero ni la Católica ni la anglicana…en fin, una vida de locura.
Sí, el libro dedica un capítulo y parte de otro a su estancia en tierras inglesas. Allí, entre los ingleses, Bruno era, ante todo y al margen de sus ideas, más que nada un elemento exótico.
La película de Gian Maria Volonté es muy muy recomendable (filmada en los escenarios reales, con interpretaciones soberbias, ambientación impecable, diálogos elaboradísimos y Charlotte Rampling, naturalmente) , una inmersión completa en un tiempo que no forma parte de los grandes periodos clásicos de historia europea, que ya no es renacimiento, pero tampoco es barroco, una película que te deja con ganas de saber más de la época y de su enigmático personaje. Pero entonces uno era pequeñín, no debía llegar a los 15 añitos (la película la vi en la tele en versión catalana, por lo que ya existía TV3, osease que debe ser 1985), aquellos maravillosos años, en fin que con Bruno me volví a topar ese mismo año en la biblioteca del instituto en una deliciosa selección de teatro italiano del Renacimiento, también traducida al catalán, que incluía entre otras obras, la pieza “El candeler” obra totalmente renacentista, en que sus tres protagonistas Bonifaci, Bartolomeu y Mamfuri disertan desde diversos puntos de vista sobre el amor, la ciencia y el arte de la memória. Luego ya en la bibliotaca de la facultad encontré el nombrado “Giordano Bruno y la tradición hermética” de F. Yates y ya uno se enganchó al personaje y disculpad la digresión autobiográfica.
Pongo conexión en youtube de imágenes de la película: http://www.youtube.com/watch?v=ZGoU-FEmmqg&feature=related
Imágenes de la Rampling ligera de vestimenta pidiéndole a Giordano
Bruno que le enseñe magia: http://www.youtube.com/watch?v=2-U4ye1e1UI&feature=related
Lo dicho. Muy buena la reseña y muy currado el comentario. Gracias.
Gracias a ti, Pere. Sospecho que debemos de ser más o menos de la misma quinta.
Sabéis donde puedo conseguir el libro ? Solo encuentro que está descatalogado
Gracias
Prueba en todocoleccion.net o iberlibro.com. Seguro que ahí lo encuentras.