EL CORO MÁGICO – Solomon Volkov
 La Rusia del siglo XX es sin lugar a dudas un caso extremo de politización de la cultura. Un caso que no se reduce a la sola intervención de agentes políticos en diversos ámbitos de la producción cultural sino que cuenta a muchos de los propios artistas e intelectuales como actores políticos, no tanto haciéndose partícipes de la faena política misma como reivindicando para la actividad cultural la facultad de influir en el curso de las ideas y de los acontecimientos públicos. En esta tesitura, no es gratuito el que un literato como Alexander Solyenitzin dejara sentada en una de sus novelas la idea de que, en Rusia, un gran escritor es como un segundo gobierno; idea que tenía por máximo referente al gran Lev Tolstói y que no dejaba de inspirar el quehacer literario del propio Solyenitzin. Emblemática era también la actitud del poeta Vladímir Mayakovski, quien pocos años antes de suicidarse (en 1930) declaró que su condición de poeta era menos importante que la de ser alguien que había puesto su pluma al servicio de la realidad y del guía de esta realidad, el régimen soviético. ¿No dijo un poeta oficialista del actor y cantautor Vladimir Vysotski (1938-1980) que en sus manos no llevaba una guitarra, sino un arma terrible? Por supuesto que en el espectro de posicionamientos puede encontrarse ejemplos de la actitud contraria, variando de un esteticismo programático a un resignado apoliticismo; esto, especialmente cuando se apacigua la vorágine política y la realidad adquiere un cierto tinte de normalidad institucional. Así pues, no hace mucho el poeta Dmitri Prigov afirmó que «no luchaba por las mentes de las masas como hacían los hombres de la intelligentsia, sino que se limitaba a luchar por encontrar su hueco en el mercado».
La Rusia del siglo XX es sin lugar a dudas un caso extremo de politización de la cultura. Un caso que no se reduce a la sola intervención de agentes políticos en diversos ámbitos de la producción cultural sino que cuenta a muchos de los propios artistas e intelectuales como actores políticos, no tanto haciéndose partícipes de la faena política misma como reivindicando para la actividad cultural la facultad de influir en el curso de las ideas y de los acontecimientos públicos. En esta tesitura, no es gratuito el que un literato como Alexander Solyenitzin dejara sentada en una de sus novelas la idea de que, en Rusia, un gran escritor es como un segundo gobierno; idea que tenía por máximo referente al gran Lev Tolstói y que no dejaba de inspirar el quehacer literario del propio Solyenitzin. Emblemática era también la actitud del poeta Vladímir Mayakovski, quien pocos años antes de suicidarse (en 1930) declaró que su condición de poeta era menos importante que la de ser alguien que había puesto su pluma al servicio de la realidad y del guía de esta realidad, el régimen soviético. ¿No dijo un poeta oficialista del actor y cantautor Vladimir Vysotski (1938-1980) que en sus manos no llevaba una guitarra, sino un arma terrible? Por supuesto que en el espectro de posicionamientos puede encontrarse ejemplos de la actitud contraria, variando de un esteticismo programático a un resignado apoliticismo; esto, especialmente cuando se apacigua la vorágine política y la realidad adquiere un cierto tinte de normalidad institucional. Así pues, no hace mucho el poeta Dmitri Prigov afirmó que «no luchaba por las mentes de las masas como hacían los hombres de la intelligentsia, sino que se limitaba a luchar por encontrar su hueco en el mercado».
El periodista, musicólogo e historiador de origen ruso Solomon Volkov (n. 1944) nos ofrece en El coro mágico una historia de las intersecciones entre arte y política en la Rusia del siglo XX. El título proviene de una metáfora con que la poetisa Anna Ajmátova designó al conjunto de los artistas rusos, un universo constelado de poderosas y bellas voces. Las páginas del libro están pobladas de personalidades del mundo de las artes: escritores, pintores, músicos, bailarines, directores de teatro, empresarios culturales, cineastas y otros. Con todo, el protagonismo recae muy fuertemente en los literatos, acorde con lo que el autor denomina el viejo logocentrismo ruso, o el amor de los rusos por las palabras y sus «mágicas propiedades». Al respecto cabe destacar la tradición de escritores empeñados en influir en los asuntos públicos, tres de ellos los más importantes: Tolstói, Gorki y Solyenitzin. Hombres que por instinto o convicción recelaron del esteticismo y de la pasividad política y que, desde su plataforma de hombres de letras, tuvieron por imperativo insoslayable el tratar de incidir en la realidad nacional. Invistiéndose de solemne autoridad moral, estos escritores procuraban modelar el discurso público y erigirse en mediadores entre el pueblo llano y los gobernantes, o entre éstos y la intelligentsia.
Por cierto que en esta historia la mentada intelligentsia desempeña un papel fundamental. Como se sabe, se trata en su origen de una categoría específicamente rusa, surgida en el siglo XIX, que designa al segmento más bien difuso, no organizado ni institucionalmente centralizado, de escritores, intelectuales y profesionales con vocación de crítica social y disidencia política; gentes cuya afinidad proviene de grados variables de inconformismo fundado en ideas occidentalizantes de tipo liberal o radical, y cuyo perfil colectivo es tan inarticulado que del total ha podido decirse que «es menos una clase que un estado mental» (Orlando Figes). Temida o despreciada por el establishment soviético, como antes lo fue por el orden zarista, la intelligentsia fue por turnos objeto de mimos y de azotes por el aparato estatal. El Terror devoró a muchos de sus miembros, cebándose muy especialmente en el gremio de los escritores: Boris Pilniak, Osip Mandelshtam, Isaac Bábel y Sergéi Tretiakov fueron algunas de sus víctimas. También lo fueron, entre otros, personalidades del mundo de las artes escénicas como los directores teatrales Vsevolod Meyerhold y Solomon Mijoels, este último asesinado en los prolegómenos de la oleada antisemita de fines de los años 40. El fin del estalinismo no supuso el cese de los mecanismos represivos. Un poeta carente de pretensiones políticas podía muy bien ser procesado y condenado a trabajos forzados por “parasitismo social”, como le ocurrió en los años 60 al futuro premio Nobel Joseph Brodsky. Por los mismos días en que éste era indultado debido a la presión internacional, los poetas Andréi Siniavski y Yuli Daniel, esta vez unos auténticos disidentes, eran arrestados y luego confinados en campos de régimen estricto, en una demostración de que el sistema no estaba dispuesto a transigir con la intelligentsia.
A veces era suficiente con marginar a aquellos artistas e intelectuales que no hiciesen activa profesión de fe comunista; vedarles el acceso a los medios de difusión y representación, apartarlos de la institucionalidad cultural. No existiendo verdadera opinión pública ni libertad de expresión, la atmósfera se tornaba cada vez más asfixiante para todos los que no integraban la casta de los privilegiados, no digamos para los espíritus creadores. El cineasta Andréi Tarkovski sufría el boicot y la confiscación de su película Andréi Rublev. Al compositor Alfred Schnittke se le impedía la interpretación de sus piezas más importantes. Las nuevas hornadas de pintores vanguardistas no podían exhibir sus obras. Los admiradores de cantantes populares oficialmente vedados debían recurrir al magnitizdat, esto es, la difusión de copias piratas de música prohibida. (Se trataba, pues, del equivalente del samizdat, autoedición y distribución por medios clandestinos de literatura disidente o sencillamente no oficial. También existía la práctica del tamizdat, que consistía en la publicación de obras en el extranjero, usualmente sacadas de contrabando).
En un principio, parte importante de las vanguardias artísticas acogió la revolución con los brazos abiertos puesto que la asociaban con la emancipación de las añejas ataduras sociales y culturales. En palabras de Meyerhold, Octubre ofrecía «una vía de escape de un callejón sin salida intelectual». Los aires de renovación que parecía traer consigo el derrumbe del viejo orden resultaban inspiradores para muchos de quienes integraban una tradición cultural como la rusa, imbuida de la convicción del poder transformador del arte. En los primeros años del nuevo régimen se consumó una suerte de matrimonio de conveniencia entre el gobierno y las vanguardias; no podía esperarse mucho más de los intereses y de los gustos artísticos de los dirigentes bolcheviques, en esta materia, sumamente conservadores. El propio Lenin se declaraba incapaz de apreciar los méritos de las obras de avanzada. Incluso Anatoli Lunacharski, Comisario de Instrucción al que se recuerda como promotor del entendimiento entre vanguardias y régimen, albergaba serias dudas sobre el valor de las nuevas corrientes artísticas. En fin. Lo cierto es que los bolcheviques se interesaban muy poco por las innovaciones estéticas; lo que les movía era el afán de ganarse unos prestigiosos compañeros de viaje e instrumentalizarlos con fines propagandísticos.
Más pronto que tarde, el matrimonio se vio abocado a la ruptura. Los bolcheviques se percataron de que las masas eran indiferentes a los experimentos vanguardistas, e hicieron del realismo socialista el canon exclusivo del arte revolucionario. La opresión totalitaria se extendió al campo de las artes. Piezas que luego serían consideradas como obras maestras de la literatura fueron sencillamente censuradas, prohibidas, secuestradas en ocasiones por los organismos de seguridad. Novelas como El maestro y Margarita (Bulgákov), El doctor Zhivago (Pásternak), Chevengur (Platonov), Vida y destino (V. Grossman) y las obras mayores de Alexander Solyenitzin, debieron esperar largos años a ser publicadas en el país, en versiones expurgadas en el peor de los casos, o hicieron su estreno en Occidente para luego aparecer con aún mayor tardanza en Rusia, en la era de la glasnost. Algo similar ocurrió en los demás ámbitos artísticos. La segunda parte de la película Iván el Terrible, de Sergéi Eisenstein, disgustó por completo a Stalin y sólo fue estrenada en 1958, diez años después de la muerte del director. Compositores como Sergéi Prokófiev, Dmitri Shostakóvich y Aram Khachaturian, todos galardonados en numerosas ocasiones con el Premio Stalin, vieron prohibidas sus obras como condena por su «desviacionismo formalista y burgués».
¡Qué paroxismo de politización el de los Nobel de literatura rusos! Nada más inaugurada la trayectoria de este connotado premio, Tolstói asomaba entre los candidatos naturales al mismo, pero sus opiniones extraliterarias y su rechazo del arte resultaban incómodos. La oportunidad para las letras rusas sobrevino en los años 30 con las candidaturas de autores como Iván Bunin y Máximo Gorki. Representaban no sólo dos opciones literarias sino, muy notoriamente, dos posturas antagónicas con respecto a la Revolución. Bunin era de familia noble, contrario al poder de los soviets y una de las figuras ilustres de la emigración. Gorki, en cambio, era de origen humilde y en la era prerrevolucionaria se había constituido en portavoz de los oprimidos; tras un período de vacilación, se avino con Stalin y aspiró a ser el director cultural de la URSS –lo logró en importante medida-. El premio recayó en Bunin, en 1933, lo que de inmediato fue interpretado como una bofetada al régimen bolchevique. Años más tarde se repetiría la historia con las candidaturas rivales de Vladimir Nabokov y Mijaíl Shólojov, con el resultado de que esta vez el premio fue otorgado en 1965 al escritor prosoviético, Shólojov. Ya en 1958 Nabokov había debido morder el polvo cuando el Nobel fue a parar a manos de Boris Pásternak, quien sostenía una relación ambigua con el régimen (el que, de todos modos, no lo consideraba uno de los suyos, al extremo de prohibir la publicación de El doctor Zhivago). Ante los dos siguientes nobelizados, Solyenitzin (en 1970) y Joseph Brodsky (en 1987), el oficialismo puso en marcha el conocido guión: el premio concedido a estos escritores respondía a una motivación política y era producto de la instigación de los enemigos de la URSS.
El declive cultural de fin de siglo ha frustrado las expectativas de quienes, como el autor, pensaban que el término de la era comunista conllevaría un florecimiento de las artes rusas. El país que se vanagloriaba de tener los más elevados índices de lectura se convierte en uno en que se lee cada vez menos, y los grandes escritores de antaño no parecen tener relevo a la altura. Por otro lado, las artes escénicas, otrora orgullo nacional, se han visto gravemente perjudicadas por la fuerte merma en las subvenciones estatales. El país entró de lleno en la globalización, lo que ha implicado una nueva fase en las sempiternas relaciones de amor-odio de Rusia con Occidente. Los espíritus inficionados de nacionalismo cultural, cuando no político, han tenido ocasión de denigrar la invasión de productos culturales de baja calidad, especialmente los de origen estadounidense; como si a la producción cultural autóctona le fuese inherente un estándar superior por el sólo hecho de ser… autóctona. La cantinela de la «americanización del modo de vida» y la exhortación a la autenticidad –la de lo propio- no han dejado de resonar, encontrando receptores sobradamente atentos. Los artistas ya no sufren las restricciones del pasado totalitario pero ahora, cerrada la espita de los recursos fiscales, se ven obligados a lidiar con las condiciones del libre mercado. Las elites intelectuales no parecen ejercer el influjo de antes en el escenario de lo público. Como en todo el mundo, la globalización se muestra en Rusia preñada de dones y peligros. El enorme país se ve abocado al cuestionamiento de su identidad nacional y al del papel de las artes. Lo que por demás es un signo de la era actual.
-Solomon Volkov, El coro mágico. Ariel, Barcelona, 2010. 384 pp.
[tags]Coro, mágico, Solomon Volkov[/tags]
Ayuda a mantener Hislibris comprando EL CORO MÁGICO en La Casa del Libro.






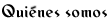

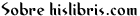

Completísima reseña, Rodri; veo que te interesaste mucho cuando leíste la mía en L2R ( http://www.la2revelacion.com/?p=1981) y me parece que le has exprimido bastante jugo al libro, que lo merece, por supuesto.
Es cierto que el concepto de intelligentsia es propiamente ruso, y muy importante para entender las posiciones de literatos y artistas en el maremagnum político del momento.
Gracias Ario. Ciertamente, tu reseña fue lo que me animó a comprar el libro.
La verdad es que el concepto original de “intelligentsia” se ha diluido bastante, perdiendo en contextualización y especificidad. Suele uno toparse con el término empleado como un equivalente de “la intelectualidad” o “los intelectuales”, sin más.
Magnífico libro y excelente reseña, como no podía ser menos. No hay color con la que iba a enviar por mi parte, muy por debajo. Me encantan estas historias culturales, en el que además la política del siglo XX está muyt presente, por ejemplo en el tema de los Premios Nobel. Se complementa muy bien este libro, aunque con matices diferentes, con El baile de Natacha de Orlando Figes.
De Volkov está por publicarse, por lo que me comentaron, un volumen dedicado al siglo XIX cultural ruso. Uno ya se está relamiendo los labios a la par que se frota las manos… Aunque también me gustaría que alguna editorial se animase a traducir Shostakovich and Stalin: The Extraordinary Relationship Between the Great Composer and the Brutal Dictator (2004) y St. Petersburg: A Cultural History (1995).
Gracias. El de Figes espero comprarlo pronto. Y claro, también me entusiasma la novedad de la que informas. Estaremos a la espera.
El libro de Volkov me ha puesto tras la pista de un novelista del que no sabía mucho: Andréi Bely, o Biely. Alfaguara y Akal han publicado su novela Petersburgo, que parece ser la obra principal de este autor.
http://www.solodelibros.es/27/01/2010/petersburgo-andrei-biely/
Espero poder hincarle el diente en algún momento. Mientras tanto, en mis no tan sarmentosas pero sí rapaces manos ha caído otra de sus novelas, La paloma de plata (Laetoli, 2007). Ñam, ñam.