ANTIFASCISMOS, 1936-1945 – Michael Seidman
 Si algo queda meridianamente claro tras la lectura de este libro, trabajo reciente del historiador estadounidense Michael Seidman, es que la idea de antifascismo concierne menos al ámbito de las ideologías que al de las actitudes y cursos de acción. Su misma amplitud y pluralidad, relativa a la capacidad de englobar a sectores notoriamente contrapuestos del espectro político (involucrando tanto a comunistas y socialdemócratas como a liberales y conservadores), pone en evidencia la extrema porosidad del concepto; cosa que equivale a subrayar que, en el plano ideológico, la consistencia del fenómeno antifascista es exigua, tornándolo volátil y muy poco operativo. El propio Seidman da una pista de esta constatación al apuntar que, en el período comprendido por los años de preguerra y la Segunda Guerra Mundial -cuando el término cobró su máxima vigencia-, la mayor prioridad del antifascismo era actuar o luchar contra el fascismo. Lo decisivo aquí es que la sola voluntad de oponerse al fascismo no podía constituir una plataforma ideológica unívoca y homogénea, nítidamente perfilada; antes bien, su deficiente especificidad fue precisamente lo que le permitió estrechar el insalvable abismo de diferencias que había entre el estado comunista por excelencia, la Unión Soviética, y los mayores representantes del orden liberal, EE.UU. y el Reino Unido, enlazándolos en abigarrado connubio contra un enemigo común. El que semejante amalgama no sobreviviese a la coyuntura bélica corrobora la lenidad ideológica del antifascismo; la derrota de Alemania e Italia despojó de todo sentido a la alianza antifascista, anclada como estaba no en una (inimaginable) comunidad doctrinaria o de principios sino en una convergencia circunstancial de intereses, exclusivo factor capaz de aglutinar en un mismo frente -de manera por demás efímera- a potencias ideológicamente irreconciliables. Por su misma naturaleza, la coalición soviético-angloestadounidense no podía arraigar más que en consideraciones de estricta conveniencia práctica (urgentes e impostergables, huelga decirlo): además de la transitoriedad, su signo era el oportunismo.
Si algo queda meridianamente claro tras la lectura de este libro, trabajo reciente del historiador estadounidense Michael Seidman, es que la idea de antifascismo concierne menos al ámbito de las ideologías que al de las actitudes y cursos de acción. Su misma amplitud y pluralidad, relativa a la capacidad de englobar a sectores notoriamente contrapuestos del espectro político (involucrando tanto a comunistas y socialdemócratas como a liberales y conservadores), pone en evidencia la extrema porosidad del concepto; cosa que equivale a subrayar que, en el plano ideológico, la consistencia del fenómeno antifascista es exigua, tornándolo volátil y muy poco operativo. El propio Seidman da una pista de esta constatación al apuntar que, en el período comprendido por los años de preguerra y la Segunda Guerra Mundial -cuando el término cobró su máxima vigencia-, la mayor prioridad del antifascismo era actuar o luchar contra el fascismo. Lo decisivo aquí es que la sola voluntad de oponerse al fascismo no podía constituir una plataforma ideológica unívoca y homogénea, nítidamente perfilada; antes bien, su deficiente especificidad fue precisamente lo que le permitió estrechar el insalvable abismo de diferencias que había entre el estado comunista por excelencia, la Unión Soviética, y los mayores representantes del orden liberal, EE.UU. y el Reino Unido, enlazándolos en abigarrado connubio contra un enemigo común. El que semejante amalgama no sobreviviese a la coyuntura bélica corrobora la lenidad ideológica del antifascismo; la derrota de Alemania e Italia despojó de todo sentido a la alianza antifascista, anclada como estaba no en una (inimaginable) comunidad doctrinaria o de principios sino en una convergencia circunstancial de intereses, exclusivo factor capaz de aglutinar en un mismo frente -de manera por demás efímera- a potencias ideológicamente irreconciliables. Por su misma naturaleza, la coalición soviético-angloestadounidense no podía arraigar más que en consideraciones de estricta conveniencia práctica (urgentes e impostergables, huelga decirlo): además de la transitoriedad, su signo era el oportunismo.
Ilustrativo de la singularidad del antifascismo histórico es la caracterización primaria formulada por Seidman, un mínimo común denominador conformado por tres ingredientes: rechazo resuelto del fascismo; rechazo de la teoría de una conspiración judeocomunista orientada a la conquista subrepticia del mundo; rechazo del pacifismo a ultranza y su correlato práctico, la política de apaciguamiento, contraproducente e inútil frente al belicismo fascista. Como queda de manifiesto, la caracterización pone el acento en la impronta reactiva del fenómeno; difícilmente podría hacerse de otro modo. Habida cuenta de su indeterminación doctrinaria, de su índole inclusiva -la capacidad de congregar a elementos ideológicamente diversos- y de su condición esencialmente pragmática y circunstancial, el antifascismo es irreductible a una única modalidad concreta, siendo más adecuado emplear regularmente el plural. Los antifascismos respondían a una amenaza, en ocasiones interna a la vez que externa, y su mismo origen consensuado, derivado de la necesidad de tender puentes entre fuerzas antagónicas a fin de enfrentar la agresión fascista, explica la precariedad y endeble cohesión de sus formaciones. De resultas de su intrínseca y extrema heterogeneidad, las diferencias entre los antifascismos son cualitativamente mayores que las existentes entre las variedades nacionales de fascismo (italiano, alemán, rumano, etc.). Seidman distingue dos grandes vertientes: el antifascismo revolucionario, adoptado por anarquistas y comunistas y profusamente fomentado por la URSS -a través de la Komintern-, y el antifascismo contrarrevolucionario, practicado en las sociedades occidentales por liberales, conservadores y reformistas de izquierda (pero también por elementos netamente reaccionarios como las agrupaciones racistas del sur de los EE.UU., incluyendo el Ku Klux Klan). En las dos grandes potencias atlánticas, países en que operaban la diversidad ideológica y el pluripartidismo, la lucha contra las potencias fascistas llegó a comprometer a todos los sectores que no persistieron en su simpatía o alineación con el bando fascista: un compromiso casi unánime, puesto que las expresiones domésticas de fascismo eran minúsculas.
El estudio pasa revista a cuatro casos de antifascismos según el país de origen: España, Francia, el Reino Unido y los EE.UU. Uno de los ejes de la investigación emprendida por Seidman es el de las formas que adquirió la lucha contra el fascismo por diversos sectores sociales, lo que en concreto remite a la guerra contra los estados fascistas más que al rechazo de las versiones domésticas de fascismo. Un nutrido apartado final tiene por tema la actitud de los trabajadores frente al problema fascista, especialmente durante la guerra. Fuera de las las características del momento acorde con la situación internacional y las eventuales señales de lucha de clase (perspectiva enfatizada a la sazón por los marxistas), lo cierto es que la colaboración de los dirigentes sindicales fue muy apreciada por los gobiernos británico y estadounidense; cuando no bastaba para contener las reclamaciones de los obreros, cuyo patriotismo no equivalía a transigir con situaciones laborales abusivas, ambos gobiernos recurrían a la fuerza. De todos modos, las autoridades asumieron que la represión de huelgas espontáneas -por ejemplo- era menos provechosa que la persuasión en la forma de incentivos salariales y mejora de las condiciones en los lugares de trabajo (talleres, astilleros, etc.). La realidad francesa estuvo complicada por la ocupación alemana y el colaboracionismo de Vichy. El desplazamiento masivo de trabajadores franceses a la industria germana (a medias voluntario, a medias coaccionado) rindió pocos frutos; por necesitados que estuviesen los alemanes de mano de obra extranjera, no estaban dispuestos a dispensarle un trato privilegiado. Por otro lado, no conviene exagerar la participación del mundo obrero en la resistencia, inhibida en gran medida por las durísimas represalias de los alemanes a los actos de sabotaje y las actividades de guerrilla.
En la perspectiva amplia, es evidente que los principios y las ideas importan menos que la defensa de unos intereses coyunturales, apremiantes y efímeros por definición. De partida, escasa concomitancia podía haber en las manifestaciones tempranas de antifascismo en vista de la postura asumida inicialmente por el Kremlin y sus acólitos del orbe entero, quienes calificaban de fascistas a todos sus rivales por igual, no discriminando entre tradicionalistas, liberales y socialistas moderados (a los que motejaban de «socialfascistas»). La primera forma de antifascismo transnacional emergió en el contexto de la guerra civil española, momento seminal que ya estuvo saturado de señales contradictorias. Por un lado, la descarada intromisión efectuada por los gobiernos de Italia y Alemania, en pronunciado contraste con la pasividad de las potencias occidentales, terminó por convencer a buena parte de los pacifistas europeos de que la beligerancia de los estados fascistas sólo podía ser contrarrestada por la fuerza, llevándolos a abjurar de su apoyo al apaciguamiento. Por el otro, factores como los ataques perpetrados por elementos republicanos contra la religión y la propiedad privada, además del violento sectarismo del que muy especialmente hicieron gala los comunistas, interpusieron un pesado obstáculo entre la causa de la defensa de la república española y las simpatías de los sectores moderados en el extranjero.
Si la izquierda española fue incapaz de erigir un frente cohesionado en la acuciante tesitura de 1936, refrenando los impulsos revolucionarios que anidaban en su seno, menos probabilidades había de que la causa republicana suscitase el favor incondicional de las democracias occidentales. El radicalismo de la extrema izquierda española empujó de hecho al tradicionalismo extranjero a un principio de comprensión respecto del bando insurgente y el intervencionismo de Mussolini y Hitler, reforzando al anticomunismo como el principal motivo del limitado poder de sugestión ejercido por el antifascismo inicial. (Ello sin contar con que el anticlericalismo republicano sólo podía enajenarse la buena disposición de la ecúmene católica y el tradicionalismo religioso en general.) Un punto a destacar es que el drama español insufló vida a la instrumentalización del concepto de totalitarismo, conforme una acepción que sería latamente explotada en los años de la Guerra Fría. El antifascismo contrarrevolucionario se valió del término como medio de denigrar a los comunistas, a quienes acusaba de perseguir metas y emplear prácticas sospechosamente similares a las de los fascistas: el radicalismo de izquierda como el gemelo opuesto del radicalismo de derecha. La noción de totalitarismo contaba menos como herramienta de análisis que como arma propagandística. Pero más relevante aun es que el fin de la GCE favoreció a la causa antifascista: el triunfo de los insurrectos expuso la magnitud de la agresividad fascista, sorda a los llamamientos a la conciliación y a la neutralidad en confictos internos, mientras que el sofocamiento de la amenaza comunista en España canceló un motivo de alarma en el flanco meridional del continente. En palabras de Seidman: «Quizá la República revolucionaria [española] tenía que ser derrotada para que pudiera darse una coalición antifascista más inclusiva». El proceso dio un paso adelante merced a los episodios checoslovaco y polaco, propiciado por la circunstancia de no prevalecer en Checoslovaquia ni en Polonia el ímpetu revolucionario.
Francia contrastaba con los estados anglosajones por albergar en su interior agrupaciones de extrema derecha de suficiente entidad como para perturbar la paz social y convulsionar la arena política. Con desinterés por las sutilezas conceptuales parecido al de los comunistas cuando esgrimían a diestra y siniestra la acusación de «fascistas», la izquierda moderada gala erró también el diagnóstico del fascismo al juzgarlo la manifestación de última hora de la mentalidad reaccionaria, detractora sempiterna de la Ilustración y el legado de la Revolución Francesa. Los críticos franceses del fascismo fueron incapaces de advertir que los fascistas aspiraban a algo muy distinto de la restauración de un mundo premoderno (el Antiguo Régimen), y la misma radicalización de la política nacional, enfrascada en disputas que en el fondo se ceñían a las pautas virulentas de los días del Caso Dreyfuss (por no remontarlas a 1789), impidió que los franceses calibraran en su justa medida la amenaza hitleriana. Considerando al radicalismo de derecha doméstico como un peligro mayor que el Tercer Reich, los franceses moderados apostaron por una política de apaciguamiento que, cuajada de entreguismo y resignación ante los hechos consumados, sólo podía hacerle el juego a la voracidad del régimen nazi. En paralelo, los marxistas comparaban el fascismo con el bonapartismo y veían en él una reacción desesperada del sistema capitalista, el último coletazo de un orden moribundo. Aun con su aparente normalización de la agitación política como parte de la cotidianeidad, el contexto francés -con su avanzada secularización y una realidad socioeconómica mucho más desarrollada que la española- no era pasto del alarmismo de los sectores tradicionalistas, o no debía serlo. A diferencia de España, la victoria del Frente Popular no representaba en Francia un desafío existencial para el imperante orden burgués. No obstante, la ofuscación de una parte significativa de la sociedad francesa ante el peligro rojo podía imponerse a cualquier otro factor; en medida importante, el régimen de Vichy pudo sostenerse en los miedos del conservadurismo nacional, muchos de cuyos integrantes preferían contemporizar con el invasor extranjero antes que hacer concesiones al enemigo interno.
La opinión pública en el Reino Unido solía ser rehén de un complejo de culpa por el Tratado de Versalles, lo que a su manera también obnubilaba la percepción del fenómeno fascista. No pocos de los dirigentes y buena parte de la ciudadanía pensaban que Alemania había sido víctima de un afán vindicativo falto de contrapesos, y que la administración de Lloyd George se había dejado arrastrar en 1919 por el vehemente revanchismo de Clemenceau. (No por casualidad, en Francia cobraban fuerza el remordimiento y la reprobación del papel desempeñado en aquel entonces por sus propios dirigentes.) Si el pueblo alemán había depositado su confianza en un gobierno de signo nazi, ello se debía al estado de postración al que lo habían abocado las arbitrarias imposiciones dictadas por los vencedores de la Gran Guerra. Aunque la sociedad británica no propendiese a un genuino filonazismo, al menos sí tendía a una excesiva receptividad para con las ansias alemanas de recuperar el estatus de gran potencia. (Algo similar ocurría en EE.UU.) Una vez más, asociar el estridente discurso nazi con un mero revisionismo de Versalles suponía distorsionar la naturaleza del nazismo y subestimar el peligro encarnado por Hitler. Por otra parte, los líderes británicos compartían con sus pares franceses la creencia de que el ofrecimiento de compromisos económicos podía aplacar a los alemanes, como si la camarilla nazi fuera un interlocutor igual de sensato que los respetables dirigentes de la República de Weimar. Chamberlain y Halifax distaban mucho de estar solos en su miopía frente a señales como el abandono alemán de la Sociedad de Naciones, el acelerado rearme y la remilitarización de Renania, por no hablar de la anexión de Austria y la absorción de los Sudetes; nada que insinuase la gravedad del militarismo y el expansionismo del Tercer Reich llegaba a eclipsar el miedo a la URSS, excepto en unos pocos espíritus capaces de discernir la verdadera amenaza del momento. (Churchill el más destacado de todos. Churchill fue el gran promotor de un acercamiento a la URSS, adelantándose al vasto consenso antifascista gatillado por la Segunda Guerra Mundial.) Habría de llegar el año fatídico de 1939 para que los pacifistas a ultranza empezaran a abrir los ojos.
Ya en los años veinte había echado raíces en EE.UU. una difundida aprensión respecto del régimen mussoliniano; el ascenso de los nazis en Alemania surtió un efecto parejo. En ello terció la inclinación de la idiosincracia estadounidense a recelar de las dictaduras y sus restricciones a las libertades individuales, con alguna incidencia del impacto provocado por el antisemitismo legalizado de los regímenes fascistas. También tuvo su parte la interpretación del fascismo como una forma de neopaganismo que pretendía suplantar la religión tradicional por una versión espuria de religiosidad política, lo que en una sociedad impregnada del puritanismo fundacional debía por fuerza suscitar desconfianza. Sin embargo, la difusa hostilidad de los estadounidenses hacia los fascismos tardaría en transitar hacia un cerrar filas en torno a un compromiso antifascista eficaz, estorbado todavía por la distancia geográfica, la ausencia de serias manifestaciones vernáculas de fascismo y, ante todo, por el despertar del siempre latente aislacionismo (reforzado por el temor al bolchevismo, que para muchos seguía siendo un foco mayor de preocupaciones). Los aislacionistas, al igual que los pacifistas británicos y franceses, concentraban sus suspicacias en los enemigos internos antes que en la amenaza exterior; dichos enemigos eran los comunistas y el gobierno de Roosevelt, poniendo también en la mira a los británicos, demasiado afectos -según ellos- a tentar a EE.UU. con los señuelos del intervencionismo en asuntos foráneos. Había, cómo no, una fuerte dosis de antisemitismo, pero por lo general se le daba rienda suelta en privado.
No deja de ser pertinente el distingo entre los antifascismos históricos y las formas que puede adquirir en el mundo de hoy la impugnación de los extremismos de derecha. Las diferencias entre éstos y los fascismos clásicos son mayores que sus semejanzas, por lo que tomar las luchas de los años treinta y cuarenta como parámetro estricto de las actuales -reproducible punto por punto- tiene escaso sentido. Tan poco como, en otro plano de cuestiones, contentarse con descalificar al fundamentalismo islamista motejándolo de «islamofascismo».
– Michael Seidman, Antifascismos, 1936-1945. La lucha contra el fascismo en ambos lados del Atlántico. Alianza Editorial, Madrid, 2017. 472 pp.


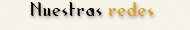
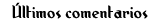

¡Madre mía, Rodrigo!, vaya reseña.
Es de las que tengo que imprimir y leer despacio en papel. No sé si enfadarme, o darte las gracias por estar siempre azuzando mi intelecto. Bueno, en realidad si sé ;-). Gracias. Tomo nota. Como siempre.
Por cierto, eso de «enlazándolos en abigarrado connubio contra un enemigo común …» me ha gustado mucho, mucho.
Pues ya me doy por gratificado. ;-)
Espero haber hecho justicia a un libro que merece sobrada atención. Muy interesante.
Un abrazo, reina.