REIVINDICACIÓN DE LA ILUSTRACIÓN – Stephen Bronner
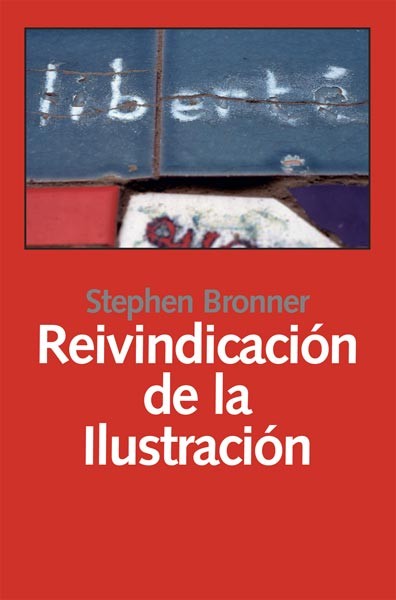 Stephen Bronner es estadunidense, profesor de ciencia política en la Universidad de Rutgers (Nueva Jersey). Por lo que he podido ver e intuir al leerle, es un pensador liberal, en el mejor sentido del término. Diría incluso que quizás a mitad de camino entre el liberalismo y el socialismo, en cierto modo en la senda de Galbraith, Rawls; pensadores sin barreras, críticos y abiertos a considerar lo bueno de otras opciones.
Stephen Bronner es estadunidense, profesor de ciencia política en la Universidad de Rutgers (Nueva Jersey). Por lo que he podido ver e intuir al leerle, es un pensador liberal, en el mejor sentido del término. Diría incluso que quizás a mitad de camino entre el liberalismo y el socialismo, en cierto modo en la senda de Galbraith, Rawls; pensadores sin barreras, críticos y abiertos a considerar lo bueno de otras opciones.
Su obra analiza las diferentes etapas y circunstancias en torno de la Ilustración, si bien se detiene especialmente en la Dialéctica de la Ilustración de Adorno y Horkheimer debido al enorme impacto que supuso y porque es la crítica más razonada y argumentada que ha soportado la Ilustración. Él considera que esas críticas eran (acertadas muchas) excesivas, valora errado de ese planteamiento, y por ello decide reivindicar el valor de este movimiento.
En las primeras páginas, y en otras diversas a lo largo de la obra, expone las ideas principales de la Ilustración: oposición frontal a la Escolástica, al miedo y al oscurantismo, tolerancia religiosa, lucha contra los prejuicios… El conocimiento debía avanzar desde la ciencia, la observación y la experiencia, rechazando así la metafísica. Lo que hizo la Ilustración fue voltear todos los pensamientos e ideas asentadas sobre la autoridad, el statu quo y los derechos, fue un movimiento de protesta contra el ejercicio del poder arbitrario.
Señala Bronner que la Ilustración fue “bendecida” con enemigos desde el primer día, aquellos que sentían miedo y odio a todo lo nuevo. Son los representantes de los poderes divino y temporal, es decir la iglesia y la nobleza —se opusieron a la democracia, la igualdad, la revolución o la reforma, al cosmopolitismo y a la ciencia—, a tal punto que formaron una “Internacional contrailustrada” antes, incluso, de la Revolución Francesa. Nombres como Joseph De Maistre, E. Burke (quien en un primer momento parecía partidario de la Revolución Francesa), Michael Oakeshottt, Mac Intyre, John Gray, G. Hamann, Heidegger, todos ellos creen en la primacía de intuición sobre la razón. Burke atacó los derechos universales y la posibilidad de alterar la estructura clasista inglesa (ahí es donde de verdad dolía). Su insistencia en “defender la comunidad y la tradición no eran sino una fachada para oponerse al ejercicio de la libertad y la búsqueda de la igualdad”. Defendían un concepto orgánico de nación, la autoridad patriarcal y lo que Burke llamaba “el espíritu de la religión”. Hacia 1820, también el movimiento romántico (Lord Byron, Scott, Schiller, Delacroix) afilaba sus plumas contra la Ilustración. Ellos eran unos enamorados del mundo caballeresco y antiguo, de la tradición y del mundo subordinado de siervos y amos, les molestaba los nuevos ideales de libertad y el afán por los negocios. Desde esta amalgama de pensamiento contrailustrado se culpa a la Ilustración y a sus filósofos de todas las posteriores guerras, revoluciones y sangre, con el argumento de que alejarse de Dios y desgastar la autoridad fue la causa de esos desastres. Según ellos, todas las revoluciones fueron innecesarias, negativas y regresivas, demonizan la Francesa, la Rusa, el Mayo 68; mejor dejar las cosas como están y no sublevarse, porque se ha demostrado (dicen) que las consecuencias son peores.
Bronner defiende las bondades de la ideología liberal. Parte de los aportes de Locke, que pusieron sobre la mesa algunos derechos del hombre y la idea de libertad, concepción que vino muy bien a la naciente burguesía. Nadie en aquellos inicios hablaba de revolución ni siquiera de igualdad, nada pues tiene de extraño que en el siglo XVIII la Ilustración naciera liberal, lo cual tampoco impide que pasando las décadas se sumaran conceptos más subversivos y revolucionarios. La Ilustración avanzada (1800-1840) de manera correcta dio cobijo a ideas rupturistas, socialistas e igualitarias. El autor alinea en el mismo equipo a liberales como Locke o a subversivos como Rousseau, muchos pensaríamos que las diferencias son notables. Es cierto que la democracia, los derechos humanos y el supuesto bienestar que vive Occidente hunde sus raíces en el liberalismo de aquellos filósofos de 1750, que en nada imaginarían el capitalismo explotador de un siglo después. Él no defiende el capitalismo, pero sí aquel liberalismo y por extensión casi cualquier otro. Afirma:
La convicción de que el liberalismo no es más que un reflejo de los intereses económicos de clase y una nueva expresión manipuladora de la ideología burguesa posee un cierta medida un carácter mecánico y empobrecido.
En cierto modo olvida, u obvia, que hoy casi identificamos liberalismo con capitalismo (y no de modo equivocado). Tampoco puede afirmarse que aquel liberalismo originario posibilitara todo el desarrollo social, pues tenía claras sus líneas rojas (no declaradas). Era propicio para el burgués, que pretendía una libertad amplia con vistas al mercado y al progreso económico y se oponía a los estamentos de siempre, pero que no deseaba un gran cambio en las estructuras sociales; de hecho se afirmaba en el concepto propiedad (Locke). Nadie sostiene que todos los liberales sean egoístas (los había genuinos y sinceros en el XVIII, Smith, Hume, etc.), pero la ideología liberal tampoco pone freno a las prácticas corruptas, el afán de poder y la intención permanente de monopolio (Stiglitz). No es casualidad que el liberalismo alumbrara “prohombres” como Vanderbilt o Rockefeller, bajo el principio de Laissez-Faire, y el supuesto —falso— de igualdad de oportunidades.
En el presente, al igual que hace dos siglos, por progreso humano entendemos la mejora general en dos ámbitos: el de la limitación de carencias materiales y el acceso a cierto bienestar; y el que referenciado al conocimiento, educación y cultura posibilitaría al ser humano autodesarrollo y liberación, sin que se sepa muy bien qué y cuánto se entiende por esta idea un tanto etérea o abstracta. Todos los filósofos ilustrados tenían clara esa doble vertiente del progreso, ninguno se fijaba solo en el avance técnico y la mejora material. Marx vio tan claro el papel principal que iba a jugar el nuevo sujeto de la historia, el proletariado, que estaba convencido de que en razón del mejor conocimiento y conciencia el proletariado empujaría hacia el comunismo, que era el hito máximo de la liberación (el estado desaparece en la sociedad libre e igualitaria); se suponía que nadie es estúpido y nadie quería ser esclavo ni explotado. Pero ese Sujeto, que debía ser autoconsciente, no salió en masa a las calles en Berlín en 1918 y votaba por Hitler en los años treinta. Esto es lo que nunca podía entender Adorno y Horkheimer; había que echar la culpa para otro lado. Parecía claro a inicios del siglo XX que el progreso de la sociedad o de las masas entendido como conocimiento, autodesarrollo y liberación nada de nada. Parecía claro que bondad y progreso no había, en cambio se constataría que existía tanta o más barbarie que en otras épocas (Milliband, “socialismo para una época de excepticismo”). De hecho, ya Max Weber ponía en cuestión a inicios del XX que el modelo capitalista fuera capaz de generar avances. La idea de progreso fue la razón única y fundamental de los desvelos de los ilustrados y de los filósofos que seguían pugnando por la felicidad humana.
La Escuela de Frankfurt acogió la interpretación marxista de Luckas, quien había tomado parte del enfoque de Weber: la razón solo pedalea en provecho de la técnica, sería una razón instrumental al servicio del progreso técnico y material, que se apoya en la división del trabajo y la alienación, y que descuida del todo la parcela humana y del espíritu. Para Adorno y Horkheimer la ilustración había nacido burguesa y liberal, pensada solo para favorecer al capitalismo. Más aún, “la enfermedad de la razón radica en su propio origen, en el afán del hombre de dominar la naturaleza”; no les gusta el mundo que viven, que era una sociedad totalmente administrada, querrían volver atrás varios siglos. Ese desarrollo y crecimiento de la sociedad burguesa solo podía desencadenar totalitarismos y fascismos y por ende el Holocausto, como una consecuencia lógica. No, dirá Bronner, y expone argumentos contra esa aseveración y contra otras. Considera válido el argumento del engaño del no progreso y la razón instrumental, pero entiende que las conclusiones son exageradas y excesivamente negativas. Bronner aportó diversos argumentos contrarios al dictamen de Adorno y Horkheimer y trató de mostrar lo errado de varios de sus postulados. Señala que el fascismo “encontró sus bases de masas no en unas clases modernas como la burguesía y el proletariado, sino en otras precapitalistas, como la aristocracia, la pequeña burguesía y el campesinado”. “Ni Schopenhauer, ni Bergson, ni Nietzsche, ni Spengler se identificaron con los principios de la teoría ilustrada, sino que fueron antiliberales, antisocialistas, antidemócratas y antiigualitarios”. En cambio los grandes líderes socialistas (Kautsky, Liebknett, Luxemburgo, Lenin, V. Adler) en torno a 1900 si eran hijos de la Ilustración, y gran parte del provecho que con los años lograron las clases trabajadoras se debe a la semilla y el impulso de la Ilustración. Bronner cree que hay que reconocer el legado de la Ilustración. De hecho apunta que los autores de Dialectica tenían pensada una segunda parte de reivindicación, pero que cortaron tanto los amarres con la crítica negativa, que no encontraron después por dónde agarrarse.
Los citados autores y sus seguidores llegaban a conclusiones totalmente desalentadoras respecto de la realidad cosificada y las posibilidades de acción de la sociedad. Creían que no había ninguna posibilidad contra la superestructura y la ideología, que fagocitaba todo movimiento creativo o contestatario, que vulgarizaba el arte convirtiéndolo todo en mero consumo y que nada escapaba a las garras de la televisión o de Hollywood, que igual manipula a Beethoven que a Elvis Presley o Springsteen. Todo estaba perdido, solo quedaban vías de escape individual. Algunos se refugiaron en el arte y otros en el “ateísmo religioso”, de la mano de la espiritualidad oriental. Lukács acusaría a la Escuela de Frankfurt de “observar la muerte de la civilización desde su abismo de gran hotel”.






Qué gran estreno, Lobo Hobbes. Reseña reflexiva y completa. ¡Me encanta!
Bienvenida al lobo de Hobbes, que lo mismo no es lobo sino hombre.
Justamente estoy leyendo un libro-resumen muy ligero de la Historia de la filosofía y por la Ilustración voy. Está claro que muchas de las libertades que poseemos hoy día se las debemos en buena parte a los filósofos del XVIII.
PD: Falta una «e» en Beethoven en el último párrafo.
Bienvenida y enhorabuena, Lobo Hobbes. Que sea la primera de muchas reseñas en Hislibris.
Interesante reseña, me afirma en la conveniencia de leer el libro de Bronner. En todo caso, creo que es ir demasiado lejos el pintar a Adorno y Horkheimer como unos añorantes del pasado premoderno. Ni siquiera un autor seminal en la crítica de la razón ilustrada como Max Weber era un reaccionario neto en el sentido de postular una vuelta al pasado, sin más. Todos ellos, como el mismo Lukács, estaban conscientes de que la idea de una vuelta atrás en la historia era inviable e insostenible, además de ser inconsistente con la recepción del pensamiento de Marx (dato que atañe a Lukács y a la Escuela de Frankfurt). Poner a los autores de Dialéctica de la Ilustración como unos retardatarios viene a ser como calificar de antiilustrado a Zygmunt Bauman por su denuncia de la conexión entre modernidad y Holocausto. No es tan simple. Adorno y Horkheimer eran deudores de la tradición racionalista y como tales reconocían y celebraban el impulso emancipador de la Ilustración, pero los hechos de su tiempo los llevaron a ver en la razón instrumental, libertaria en su origen, el germen de la dominación totalitaria, estableciendo una vinculación genealógica entre progreso técnico y deshumanización del mundo. Esta contradicción, inherente según ellos a la modernidad, fue lo que los puso en el atolladero de cómo reivindicar un legado intelectual que en sus entrañas portaría la semilla no sólo del genocidio sino de su propia autodestrucción. No hallaron de dónde agarrarse, como bien señala la reseña. Adorno terminó refugiándose en una especie de elitismo cultural teñido de romanticismo, testigo de un profundo desencanto espiritual.
Por supuesto, hay quienes advierten en las ideas de Adorno y Horkheimer una visión sesgada de la modernidad, demasiado anclada en la realidad de una sociedad como la alemana, que habría adolecido de una forma de modernidad anómala o perversa (sobre todo por la ausencia de una burguesía capaz de imponer sus términos y porque la modernidad alemana haría sido puramente técnica, mientras que sus presupuestos ideológicos eran los del romanticismo, antiilustrados y reaccionarios). Un dilema de difícil resolución.
Bienvenido, Lobo Hobbes.
Interesantísimo tema para un estreno tan magnífico como reseñador.
Gracias por acercarnos a esta reflexión sobre la Ilustración, tan adecuada para los tiempos «extraños» y poco filofósicos que vivimos…
¿Dónde se encuentra la Casa del libro? ¿Tienen libros de varias editoriales o sólo selección? Gracias por su información