KL: HISTORIA DE LOS CAMPOS DE CONCENTRACIÓN NAZIS – Nikolaus Wachsmann
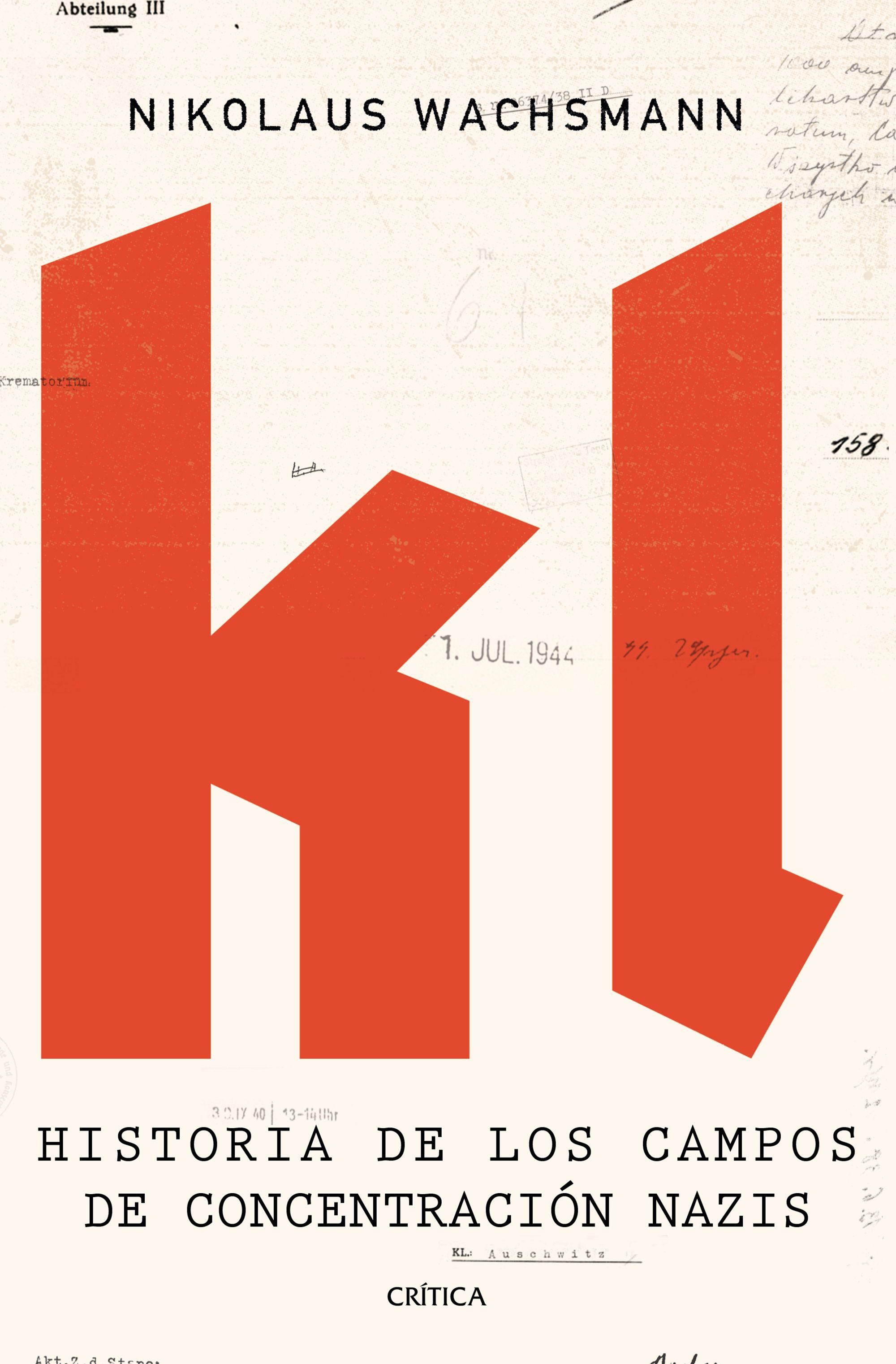 El 22 de marzo de 1933 fue una fecha clave en la andadura del Tercer Reich: fue el día de la apertura del campo de concentración de Dachau, el primero de los que conformarían la vasta y mortífera red de campos de concentración nazis. En aquella aciaga jornada, un centenar de individuos, principalmente comunistas de Munich, fueron recluidos en lo que había sido una fábrica de munición, sometiéndoselos a lo que eufemísticamente se denominó un régimen de “custodia protectora”. Los doce años transcurridos entre la inauguración y la liberación de Dachau harían irreconocible su aspecto original, no solo por la reedificación y el crecimiento del campo sino, además, por el régimen deparado a los internos: el trato benigno de los días iniciales, cuando la policía del Land de Baviera ejercía la custodia del recinto, se convertiría en la proverbial brutalidad de la SS, bajo cuya férula fallecieron cerca de 40.000 prisioneros. Dachau fue la primera estación de la infraestructura del terror nazi, y la única que permaneció en funcionamiento hasta el colapso del Tercer Reich; sentó las bases para la fundación de otros veintiséis campos principales, a los que hay que sumar la friolera de 1.100 recintos secundarios, muchos de los cuales supieron de una existencia efímera. El KL, del alemán Konzentrationslager (en el habla coloquial de la SS, término aplicado de manera genérica a toda la red), fue en verdad lo que su primer descriptor sistemático, el superviviente de Buchenwald Eugen Kogon, calificó como el “Estado de la SS”: fue el coto de acción privilegiado de la infame Orden Negra y una realización paradigmática del ideario nacionalsocialista, que modeló en él un submundo premunido de una lógica, unas normas y unos estándares valóricos incomparables en su sordidez. Al igual que otras instituciones, el sistema concentracionario nazi debió su condición primigenia a la improvisación, y a lo largo de su trayectoria experimentó una serie de cambios en todas las facetas imaginables, desde la administrativa hasta la relacionada con el tamaño y los propósitos de cada campo. En términos proporcionales, por otra parte, ni siquiera su equivalente soviético, el Gulag, resultó tan letal. Mientras el 90% de los prisioneros de los campos de concentración soviéticos lograron sobrevivir, más de la mitad de los reclusos del KL fallecieron. Pero la mortandad en las estaciones del sistema nazi no se verificó de forma pareja, y no cabe concebirlo a éste como un entramado de duplicados de Auschwitz de distintos tamaños y diversa duración.
El 22 de marzo de 1933 fue una fecha clave en la andadura del Tercer Reich: fue el día de la apertura del campo de concentración de Dachau, el primero de los que conformarían la vasta y mortífera red de campos de concentración nazis. En aquella aciaga jornada, un centenar de individuos, principalmente comunistas de Munich, fueron recluidos en lo que había sido una fábrica de munición, sometiéndoselos a lo que eufemísticamente se denominó un régimen de “custodia protectora”. Los doce años transcurridos entre la inauguración y la liberación de Dachau harían irreconocible su aspecto original, no solo por la reedificación y el crecimiento del campo sino, además, por el régimen deparado a los internos: el trato benigno de los días iniciales, cuando la policía del Land de Baviera ejercía la custodia del recinto, se convertiría en la proverbial brutalidad de la SS, bajo cuya férula fallecieron cerca de 40.000 prisioneros. Dachau fue la primera estación de la infraestructura del terror nazi, y la única que permaneció en funcionamiento hasta el colapso del Tercer Reich; sentó las bases para la fundación de otros veintiséis campos principales, a los que hay que sumar la friolera de 1.100 recintos secundarios, muchos de los cuales supieron de una existencia efímera. El KL, del alemán Konzentrationslager (en el habla coloquial de la SS, término aplicado de manera genérica a toda la red), fue en verdad lo que su primer descriptor sistemático, el superviviente de Buchenwald Eugen Kogon, calificó como el “Estado de la SS”: fue el coto de acción privilegiado de la infame Orden Negra y una realización paradigmática del ideario nacionalsocialista, que modeló en él un submundo premunido de una lógica, unas normas y unos estándares valóricos incomparables en su sordidez. Al igual que otras instituciones, el sistema concentracionario nazi debió su condición primigenia a la improvisación, y a lo largo de su trayectoria experimentó una serie de cambios en todas las facetas imaginables, desde la administrativa hasta la relacionada con el tamaño y los propósitos de cada campo. En términos proporcionales, por otra parte, ni siquiera su equivalente soviético, el Gulag, resultó tan letal. Mientras el 90% de los prisioneros de los campos de concentración soviéticos lograron sobrevivir, más de la mitad de los reclusos del KL fallecieron. Pero la mortandad en las estaciones del sistema nazi no se verificó de forma pareja, y no cabe concebirlo a éste como un entramado de duplicados de Auschwitz de distintos tamaños y diversa duración.
Para comenzar, una parte de la toponimia del KL (Belzec, Sobibor, Treblinka, etc.) designa no a campos de concentración propiamente dichos sino a campos de exterminio, en que la muerte era por lo general dispensada de manera inmediata; el complejo de Auschwitz, por su parte, ocupaba un lugar singularísimo en el sistema, difiriendo su estructura, su funcionamiento y las dinámicas de su mortalidad de cuanto pudo observarse en los restantes campos. La realidad del sistema alemán de campos de concentración fue asaz compleja y variopinta, su devenir estuvo surcado de vuelcos de todo tipo. (Apunta Wachsmann que Auschwitz fue «la joya de la corona [de la SS]: un modelo de colaboración con la industria, un puesto avanzado para las colonias alemanas y su principal campo de exterminio»; su misma magnitud y su especificidad lo vuelven inadecuado como parámetro excluyente del KL.) Símbolo del terror hitleriano, el sistema concentracionario exigía una historia panorámica que hiciese hincapié en dichas cuestiones, una historia como la que ofrece justamente el alemán Nikolaus Wachsman en una obra de reciente publicación, objeto de la presente reseña.
Empeñado en delinear una visión del KL que dé cuenta de su índole multiforme, además de superar los yerros de las consideraciones abstractas que sobre él han vertido pensadores y cientistas sociales (filósofos, sociólogos, politólogos), Wachsmann acomete su indagación desde una perspectiva que fusiona dos elementos: a) la realidad cotidiana de los campos de concentración como un microcosmos, obteniendo el máximo provecho del corpus de testimonios de los reclusos y de sus verdugos (de los primeros, nombres como Primo Levi, Jean Améry y Margarete Buber-Neumann son sólo los más famosos entre muchos otros); y b) la inserción de la red de campos en la realidad global del Tercer Reich, escudriñando la ligazón del KL con las dinámicas políticas, económicas y militares del régimen nazi así como el lugar del sistema en el mapa social de la nación alemana (los campos más allá de las alambradas, incluyendo el cómo eran percibidos por la población urbana y rural y el cómo interactuaban con ella).
Aparte de simbolizar la consubstancial criminalidad del nazismo, los campos de concentración eran la expresión quintaesenciada de la condición del Tercer Reich como régimen policial y estado totalitario, en que muy tempranamente se impuso la represión como mecanismo fundamental de gobierno, con las fuerzas paramilitares de la SA y la SS sustituyendo más pronto que tarde a los organismos policiales en la persecución de las agrupaciones de izquierda –y con un ensañamiento exponencialmente mayor-. Para la instauración del KL, los nazis no tenían necesidad alguna de imitar experiencias extranjeras como la del Gulag: les bastaba con echar mano de una tradición nacional de disciplinamiento y control, en que el sistema penitenciario y el ejército alemanes proporcionaban suficiente modelo de inspiración –tanto en lo referente a las prácticas punitivas aplicadas a los reclusos como en lo relativo a las formalidades y la rutina laboral de los guardias, que reproducían en gran medida los modos de la vida castrense-. El sistema era la niña de los ojos de Himmler, que no perdía ocasión de defenderlo como el mejor modo de proteger al estado alemán de sus enemigos internos; también era para él la más útil de las herramientas a la hora de incrementar su poder personal, y el hecho de verse como dirigente supremo de una suerte de imperio privado en los márgenes del Reich no hacía sino acicatear su vanidad, que corría pareja con su voluntad homicida. Pero Hitler no le iba a la zaga en cuanto al propósito de sostener un instrumento del terror como los campos. Después de todo, una iniciativa como la que representaba el KL no hubiera podido llevarse a cabo sin su consentimiento, y fue Hitler quien tuvo la última palabra la vez que los primeros campos estuvieron cerca de ser clausurados, en 1935: no sólo ordenó mantenerlos sino que aumentó el financiamiento de la red con vistas a su expansión; al mismo tiempo, incrementó las prerrogativas del líder de la SS, dotando de paso a este cuerpo de una autonomía tal que lo instalaba por encima de la ley. Himmler y los más activos de sus subordinados en la SS, responsables del KL, materializaban en grado extremo el principio de “trabajar en la dirección del Führer”, fundamental en el andamiaje y la mecánica del Tercer Reich.
La descripción poliédrica del Kl emprendida por Wachsmann atiende aspectos como el de la integración funcional del sistema de campos en la economía del Reich, una faceta fervorosamente impulsada por Himmler y potenciada por la guerra –aunque nunca en la escala soñada por el Reichsführer-; la estructura y el funcionamiento diversificados y siempre cambiantes de los campos; el sórdido día a día del personal SS y de los internos; el rol y las características de la violencia ejercida sistemáticamente sobre éstos; el lugar del sistema concentracionario en las políticas de exterminio del régimen, con especial énfasis –como cabe esperar- en la Solución Final; los experimentos con seres humanos en Dachau, Ravensbrück, Auschwitz y otros lugares, llevados a cabo por médicos como Sigmund Rasher, Claus Schilling y Joseph Mengele, entre otros; o, en fin, los mecanismos de adaptación de los agentes de la SS a los cometidos de terror y asesinato en masa al interior de los campos. A este respecto, el análisis de Wachsmann se asoma a una faceta espeluznante de la condición humana, habida cuenta de la disposición de individuos corrientes –no unos anormales patológicos- a convertirse en asesinos profesionales. En el proceso intervenía una serie de factores asociados con el adoctrinamiento intensivo, comprendidos la identidad corporativa de los miembros de la SS como soldados políticos y como élite de la “comunidad del pueblo”, la deshumanización de las víctimas (subsumidas indistintamente en el colectivo pernicioso del “enemigo judeobolchevique”, o el de los elementos socialmente disfuncionales) y la conceptualización de las tareas de exterminio como una prolongación de la denodada guerra contra los adversarios del Reich. Los factores ideológicos eran reforzados por mecanismos propios de las dinámicas psicosociales, en que la presión social, la conformidad de grupo, la complicidad compartida y el sistema de gratificaciones y castigos anulaban las inhibiciones morales y vencían los escrúpulos de los verdugos reticentes. Tal cual observa Wachsmann, el mundo de los campos de concentración invertía los valores al punto de que los agentes SS que se resistían al abrumador status quo eran tachados de cobardes, y a la larga la rutinización de las labores asesinas solía insensibilizar al personal; esto, cuando no estaba ya embrutecido por su participación en las atrocidades del frente oriental (por ejemplo, las ejecuciones masivas perpetradas en suelo polaco o soviético por los Einsatzgruppen).
El descubrimiento de los campos de concentración por las tropas aliadas, en las postrimerías de la guerra, hubiera debido hacer de revulsivo de la conciencia de la nación alemana, mas lo cierto es que alimentó el mito de la invisibilidad de los campos: muchos alemanes alegaron un desconocimiento total de lo que ocurría en ellos, refugiándose en una mixtura de victimismo y amnesia generalizados. Prefirieron olvidar que el régimen hitleriano no había ocultado en absoluto la existencia de tales recintos, antes bien, en los primeros tiempos les había dado amplia difusión en la prensa como muestra de su determinación de aplastar a la izquierda –lo que concitaba el apoyo de gran parte de la población- pero también como medida disuasoria. Luego, cuando la marcha de la guerra puso en manos del régimen a millones de los llamados “infrahumanos” (prisioneros de guerra soviéticos, extranjeros forzados a realizar un trabajo esclavo, judíos), ni la mayor de las discreciones podía embozar la realidad de los campos de concentración diseminados a lo largo y lo ancho del Reich. Ni hablar de las “marchas de la muerte” de las etapas finales de la guerra, que hicieron de muchos alemanes corrientes unos testigos de la aberrante brutalidad que anidaba en suelo patrio… pero que con tanta frecuencia se negaron a reconocer (por de pronto, entre los que presenciaron las marchas no fueron pocos los que pensaron que “algo debían haber hecho” aquellos famélicos desarrapados para llegar a tan lamentable condición). Haría falta el transcurso de varias décadas para que la memoria alemana de la guerra y del pasado nazi asimilase el horror del sistema concentracionrio.
En conjunto, la de Wachsmann es una obra robusta y necesaria, que no agota necesariamente su ámbito de estudio pero que sí establece un hito de referencia en lo tocante al conocimiento del Tercer Reich.
– Nikolaus Wachsmann, KL: Historia de los campos de concentración nazis. Crítica, Barcelona, 2015. 1136 pp.







Espléndido libro, muy recomendable… y cierto, no cierra el estudio sobre el tema.
Estamos de acuerdo.
Fue una de mis compras más notables el año pasado y no me defraudó. Buena reseña, Rodrigo.
Buena reseña, Rodrigo, atreverse con un libro semejante, por tamaño y relevancia, tiene mérito. Ya puse mi granito de arena en su momento con la obra de Laurence Rees sobre Auschwitz, pero sin duda este cubre mucho un espectro mucho más amplio.
Ciertamente, Toni, el libro es de los que en cualquier año entrarían en la categoría de los mejores.
Pues no deja de ser importante el trabajo de Rees, Arturus. Hay que considerar que, por su especial relevancia dentro del sistema concentracionario nazi, Auschwitz se merece un buen tratamiento monográfico.
… La relevancia concreta pero también –incluso diría: especialmente- el carácter emblemático del malhadado lugar. Por más que se justifique la insistencia de Wachsmann en que la realidad del sistema nazi de campos de concentración es irreductible a Auschwitz, no es por casualidad que ése sea uno de aquellos nombres que simbolizan los horrores del siglo pasado, como Hiroshima y Kolimá, entre otros.
Gran reseña Rodrigo, el libro lo leí este verano y a pesar de sus más de mil páginas reconozco que lo devoré en pocos días. Creo que estamos ante una de essa obras que son un referente en el tema sin ninguna duda . Es un estudio pormenorizado de todo el proceso creativo de los campos de concentración( KL), sus orígenes, organización, funcionamiento , la logística de los mismos , la evolución permanente inherente a los cambios internos producidos en el Tercer Reich, etc..Como base para asentar este estudio el autor elige Dachau, campo que tuve la ocasión de visitar hace un año aproximadamente, y que fue todo un «ejemplo» a seguir, una especie de lugar de entrenamiento para futuros comandantes en su preparación para futuras misiones en estas labores.
Veintisiete campos principales instaurados por las SS….y ¡más de mil secundarios!…coincido con el autor cuando comenta que el sello identificador del Tercer Reich fue sin duda los KL, en ellos demostraron toda su capacidad organizativa y, a su vez, la gran importancia que siempre ha tenido en la cultura germana la capacidad de decisión hasta el más bajo nivel de personal. Sin personas con nombres y apellidos esta impresionante organización habría resultado muy complicada de gestionar y de aumentar. La labor individual tuvo una gran importancia para que funcionara este universo concentrionario. Treblinka, Madjaned, Auschwitz tuvieron comandantes que en su labor genocida fueron muy eficientes, una actitud ligada a una gran capacidad de iniciativa resultaron funestas para los presos que acabaron en esos terribles lugares.
Es curioso, pero algo que en principio parecía destinado a ser algo temporal acabo siendo el armazón principal del aparato represor nazi.
Un gran libro, para mí imprescindible para todos aquellos interesados en la vertiente del Holocausto y , en el estudio mismo del Tercer Reich.
Saludos.
Pues sí, es una de esas ocasiones en que el marbete de “obra de referencia” se justifica plenamente.
Gracias, David.
Es un libro excelente, escrupulosamente documentado y con una estructura impecable. Incluso me atrevería a decir que le hace sombra (en cuanto al análisis del funcionamiento de los KL, y su lógica) a la documentación al respecto de Hanna Arendt y Sebastian Hafnner, y me atrevería a ir un poco más lejos al afirmar que contradice, en parte (solamente en parte), la tesis central de «Los Orígenes del Totalitarismo», consistente en que el terror nazi se fundamentaba principalmente en el antisemitismo, lo que llevó a sus dirigentes a priorizar su pulsión asesina sobre la posibilidad de utilizar racionalmente la mano de obra esclava para aliviar su desesperada economía de guerra, ya que el libro de Wachmann documenta cierta preocupación de los nazis por racionalizar el aprovechamiento óptimo de la mano de obra para sus fines bélicos, con intentos frustrados (durante un período corto) de mejorar sus condiciones de vida y supervivencia.
Sólo “cierta preocupación”, nada más. No llegó a tanto como para impulsar un vuelco radical en las políticas relativas a los judíos.
El libro de Hannah Arendt tiene toda la importancia de un estudio pionero, por lo mismo hay que tener en cuenta que fue escrito en un tiempo en que la investigación sobre el Tercer Reich estaba en pañales. No es raro que algunas de sus consideraciones hayan quedado desfasadas o que cojeen de algún lado.