IDENTIDADES ASESINAS / EL NAUFRAGIO DE LAS CIVILIZACIONES – Amin Maalouf
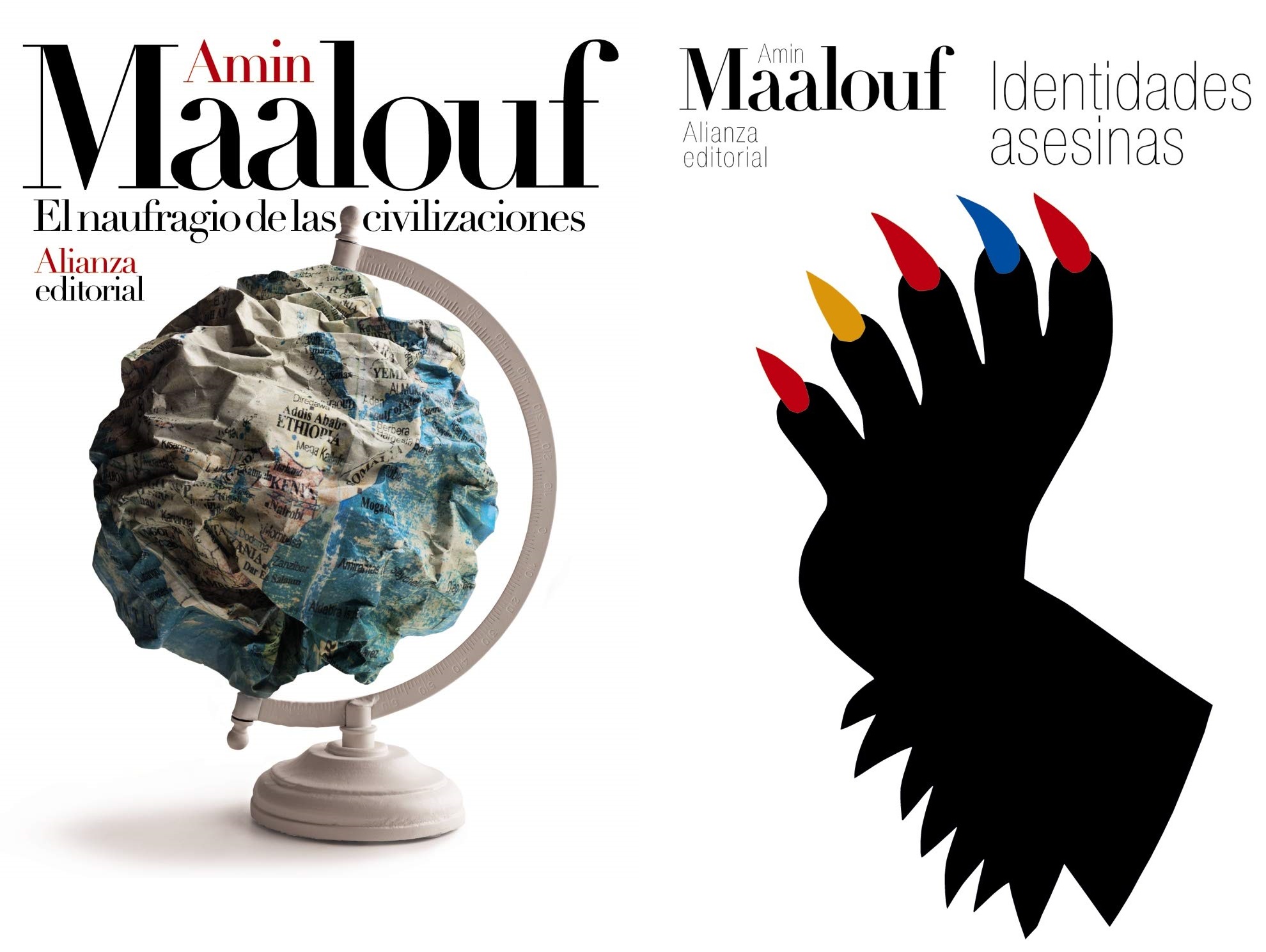 Amin Maalouf aborda con profundidad, en estas dos obras aquí reseñadas, las complejas dinámicas históricas y sociales que han llevado a la aparición del radicalismo islamista en el mundo árabe. Según su análisis, el fracaso de las iniciativas panárabes y laicas en los años 1950 y 1960, especialmente el fracaso del panarabismo marxista-leninista o socialista y el revés sufrido en las guerras con Israel, desempeñaron un papel central en la evolución del radicalismo. Por ello destaca cómo el radicalismo islamista no surge exclusivamente por factores religiosos, sino también como una respuesta a la derrota histórica de los pueblos árabes, el fracaso del panarabismo secular y la creciente sensación de humillación en la arena internacional y como la religión se convirtió en un vehículo para canalizar el resentimiento y ofrecer una explicación moral para las complejas injusticias sociales, económicas y políticas. Es importante entender que, aunque la religión juega un papel central en estos movimientos, el contexto de fracaso y desilusión con las alternativas previas también es fundamental para comprender su ascenso.
Amin Maalouf aborda con profundidad, en estas dos obras aquí reseñadas, las complejas dinámicas históricas y sociales que han llevado a la aparición del radicalismo islamista en el mundo árabe. Según su análisis, el fracaso de las iniciativas panárabes y laicas en los años 1950 y 1960, especialmente el fracaso del panarabismo marxista-leninista o socialista y el revés sufrido en las guerras con Israel, desempeñaron un papel central en la evolución del radicalismo. Por ello destaca cómo el radicalismo islamista no surge exclusivamente por factores religiosos, sino también como una respuesta a la derrota histórica de los pueblos árabes, el fracaso del panarabismo secular y la creciente sensación de humillación en la arena internacional y como la religión se convirtió en un vehículo para canalizar el resentimiento y ofrecer una explicación moral para las complejas injusticias sociales, económicas y políticas. Es importante entender que, aunque la religión juega un papel central en estos movimientos, el contexto de fracaso y desilusión con las alternativas previas también es fundamental para comprender su ascenso.
Para Maalouf hay un momento clave: las derrotas militares sufridas por los países árabes ante Israel, especialmente en 1967 (la Guerra de los Seis Días) y en 1973 (la Guerra de Yom Kipur), dejaron una marca profunda en el orgullo nacional árabe. La derrota no solo fue militar, sino también psicológica y cultural, ya que consolidó la sensación de impotencia y humillación en gran parte del mundo árabe. Esta sensación de inferioridad frente a un Israel que, en comparación con las naciones árabes, parecía mucho más pequeño y débil, fue un factor clave en la búsqueda de explicaciones y soluciones que dieran sentido a esta fragilidad.
En las décadas de 1950 y 1960, el panarabismo representaba una ideología que buscaba la unidad de los países árabes para enfrentar tanto a las potencias coloniales como a Israel. Esta ideología estaba basada en principios secularistas y revolucionarios, con figuras como Gamal Abdel Nasser en Egipto a la cabeza, promoviendo un socialismo árabe y la unidad de los pueblos árabes bajo una bandera común. Sin embargo, el fracaso de estos proyectos de unidad árabe y las crisis económicas, sociales y políticas que se desataron a raíz de las derrotas, comenzaron a minar la confianza en este tipo de soluciones laicas y nacionalistas. Esto dio paso a la búsqueda de alternativas, y la religión fue vista por algunos como un camino hacia la renovación, la identidad y el empoderamiento. A medida que los proyectos panárabes y laicos fueron fracaso tras fracaso, especialmente tras la derrota de 1967, algunos movimientos islamistas comenzaron a aprovechar este vacío. Según Maalouf, la religión se fue transformando en una respuesta y una explicación ante la creciente desilusión y la incapacidad de las naciones árabes de salir de su subdesarrollo y marginación en el sistema internacional.
El segundo punto de inflexión es la Revolución Iraní de 1979 y de la teocracia instaurada por el ayatolá Jomeini que consolidó el poder del fundamentalismo islámico y tuvo repercusiones globales. Nos señala que este evento marcó el inicio de un período de mayor fragmentación y radicalización en el mundo islámico, alejándolo de una posible modernización basada en la diversidad y la tolerancia. La revolución no solo transformó Irán, sino que influyó en todo el mundo islámico, fortaleciendo el auge del fundamentalismo religioso y consolidando una visión política del islam basada en la intolerancia, lo que dificultó la convivencia entre diferentes comunidades religiosas y culturales en Oriente Medio.
Por lo tanto, las ideologías islamistas radicales no solo nacen de una interpretación estricta y conservadora del Islam, sino también como una reacción a los fracasos anteriores del nacionalismo árabe y el socialismo. Grupos como los Hermanos Musulmanes o más tarde Al-Qaeda aprovecharon este contexto para redefinir la lucha política en términos de purificación religiosa y la creación de un Estado islámico que reemplace el sistema secular y corrupto de los gobiernos árabes. Esto se tradujo en la instrumentalización de la religión no solo como un elemento cultural, sino como la justificación para la política y la lucha armada.
El islamismo radical, como lo describe Maalouf es una respuesta al fracaso de los proyectos políticos laicos y también una reacción a la corrupción y a la incapacidad de los gobiernos árabes para mejorar la vida de sus pueblos. La discriminación social, el desempleo masivo y la falta de oportunidades contribuyeron a la frustración y el resentimiento entre las generaciones jóvenes. Estos movimientos extremistas, como el Salafismo y el Yihadismo, encontraron en el mensaje religioso una forma de redención y empoderamiento, apelando a un retorno a un pasado idealizado de la umma islámica.
Y, sin embargo, hay una gran diferencia de tono entre estos dos libros: el giro en la perspectiva del autor entre Identidades asesinas y El naufragio de las civilizaciones refleja de manera clara cómo el optimismo inicial sobre la posibilidad de una revolución cultural y política en el mundo árabe fue sustituido por un pesimismo mucho más profundo tras el fracaso de la Primavera Árabe y el ascenso de movimientos radicales en la región.
En Identidades asesinas (publicada originalmente en 1998), Maalouf era relativamente optimista sobre la posibilidad de que el mundo árabe pudiera atravesar una fase de modernización y renovación cultural que reconciliase sus raíces islámicas con las ideas laicas y universales de la modernidad. La modernización no necesariamente implicaba abandonar la religión, sino integrarla de manera que permitiera convivencia y pluralismo. Aquí vale la pena recordar que Maalouf era de familia cristiana libanesa y que vivieron en sus carnes la integración y la riqueza de la cultura árabe en los momentos buenos pero también la marginación y la persecución cuando llegaron las derrotas y las crisis sociales y económicas. Las anécdotas, historias y vivencias familiares del propio autor salpican las obras para ilustrarnos de primera mano estas convulsiones que agitaron y transformaron a peor el mundo árabe.
El autor señalaba que los valores más humanistas, laicos y tolerantes de la historia árabe podían contribuir al progreso de la región. En este sentido, confiaba en una transformación pacífica, en la que las sociedades árabes pudieran evolucionar y encontrar su propio camino hacia la modernidad, sin ser arrastradas por las fuerzas del radicalismo o el fanatismo religioso. El fracaso de la Primavera Árabe, las guerras civiles en países como Siria y Libia, y el ascenso de movimientos como el ISIS le llevaron a una visión mucho más pesimista sobre el futuro de la región.
Por su parte, en El naufragio de las civilizaciones, comenta que los eventos de la Primavera Árabe, que originalmente fueron vistos como una esperanza de cambio hacia sociedades más democráticas y modernas, terminaron siendo “secuestrados” por fuerzas radicales que, en muchos casos, perpetuaron o empeoraron las condiciones de los pueblos árabes. Esto, unido a la fragmentación y el sectarismo en muchas naciones árabes, hizo que la posibilidad de una revolución en la que se pudiera integrar un proyecto laico y culturalmente diverso se desvaneciera.
En este contexto, no solo critica la incapacidad de las sociedades árabes para alcanzar una modernización equilibrada, sino también el fracaso de las intervenciones extranjeras que, en lugar de apoyar una transición democrática, fomentaron la desestabilización. A través de su análisis, pone de manifiesto cómo el islamismo radical ha fragmentado aún más las sociedades árabes, bloqueando cualquier posibilidad de un proceso unitario hacia un futuro compartido. A diferencia de su visión anterior, más esperanzada, ahora destaca cómo el islamismo radical ha crecido, alimentado por políticas represivas, intervenciones extranjeras y fallos estructurales internos, criticando cómo algunas sociedades han caído en una especie de regresión cultural en lugar de avanzar hacia un proyecto de modernidad que respete tanto las tradiciones como los derechos humanos universales.
Además, no duda en señalar como un mal endémico la falta de autocrítica dentro de muchos sectores del mundo musulmán, aludiendo a que el futuro del islam no puede seguir basado en los modelos dogmáticos que prevalecen hoy ya que la fragmentación del mundo árabe, el sectarismo exacerbado entre musulmanes suníes y chiíes, y el radicalismo en aumento no auguran un futuro positivo. El naufragio al que se refiere Maalouf no es solo político, sino también cultural y espiritual, ya que el mundo musulmán parece estar atrapado entre el fundamentalismo religioso y el fracaso de las ideologías seculares.
Estamos así ante dos lecturas donde se entremezclan política, historia, sociología, filosofía política y biografía bajo la excelente pluma llena de humor, nostalgia y lucidez del autor. Si os interesa el mundo árabe o la historia del mundo actual son dos lecturas complementarias y enriquecedoras.
*******
Amin Maalouf, Identidades asesinas, traducción de Fernando Villaverde. Madrid, Alianza Editorial, 2012, 192 páginas.
Amin Maalouf, El naufragio de las civilizaciones, traducción de María Teresa Gallego Urrutia. Madrid, Alianza Editorial, 2019, 280 páginas.





