HERCULANO: LA CIUDAD DEL VESUBIO – Daniel García Varo
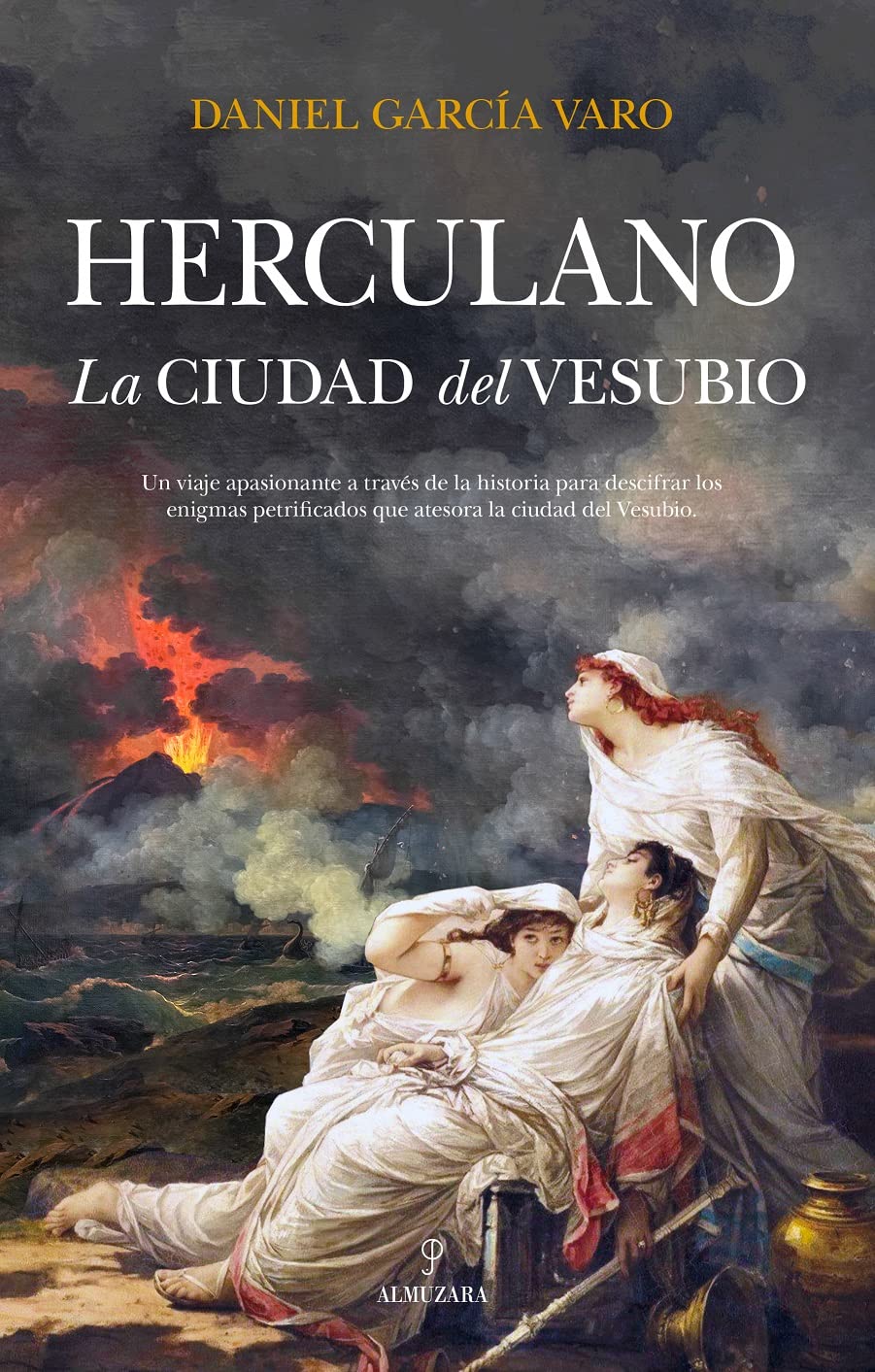 En cierto modo, Herculano –Herculaneum, Ercolano en la actualidad– es la hermana fea de la arqueología clásica: los visitantes acuden masivamente a su hermana mayor, Pompeya, lo cual también se traduce en un cierto agobio turístico; muchos menos turistas acuden al (más pequeño) Parque Arqueológico de Herculano (lo cual no es mala noticia). Pompeya es omnipresente en libros, documentales y hasta películas, y pocos se acuerdan de que, tocando el mar y más cerca de la actual Nápoles, hubo una localidad con casas ricamente decoradas y con una inmensa finca a las afueras, la Villa de los Papiros, de dimensiones fastuosas y que llegó a ser inspiración de la Villa Getty en la angelina costa de Malibú, a diez mil kilómetros de distancia. Lo de hermana fea es un decir, claro, pues los trabajos de excavación han mostrado una ciudad mejor conservada que Pompeya, la reina del baile y a la que se dirigen (mayoritariamente) los ojos. Sepultada por los materiales piroclásticos con una capa de hasta 25 metros –a diferencia de los 5 que cubrieron la otra ciudad– que cayeron durante tres días de finales de octubre (la fecha más aceptada actualmente) del año 79 de nuestra era, la madera de muchos de los edificios y objetos se carbonizó y llegó (todo lo posiblemente) intacta hasta que parte de la ciudad fue excavada, por no hablar de los huesos de los cadáveres de muchas de las víctimas. La ciudad fue sepultada, pero no inmediatamente olvidada, pues, como con Pompeya y Estabias, sobre esa capa de fertilísimo material volcánico se asentaron granjeros en las décadas siguientes, que vivieron en la zona hasta el siglo VII, cuando fueron abandonados. Más adelante, con la fundación de las ciudades de Portici y Resina, y después la moderna Ercolano, la zona donde estuvo Herculano tuvo una segunda vida.
En cierto modo, Herculano –Herculaneum, Ercolano en la actualidad– es la hermana fea de la arqueología clásica: los visitantes acuden masivamente a su hermana mayor, Pompeya, lo cual también se traduce en un cierto agobio turístico; muchos menos turistas acuden al (más pequeño) Parque Arqueológico de Herculano (lo cual no es mala noticia). Pompeya es omnipresente en libros, documentales y hasta películas, y pocos se acuerdan de que, tocando el mar y más cerca de la actual Nápoles, hubo una localidad con casas ricamente decoradas y con una inmensa finca a las afueras, la Villa de los Papiros, de dimensiones fastuosas y que llegó a ser inspiración de la Villa Getty en la angelina costa de Malibú, a diez mil kilómetros de distancia. Lo de hermana fea es un decir, claro, pues los trabajos de excavación han mostrado una ciudad mejor conservada que Pompeya, la reina del baile y a la que se dirigen (mayoritariamente) los ojos. Sepultada por los materiales piroclásticos con una capa de hasta 25 metros –a diferencia de los 5 que cubrieron la otra ciudad– que cayeron durante tres días de finales de octubre (la fecha más aceptada actualmente) del año 79 de nuestra era, la madera de muchos de los edificios y objetos se carbonizó y llegó (todo lo posiblemente) intacta hasta que parte de la ciudad fue excavada, por no hablar de los huesos de los cadáveres de muchas de las víctimas. La ciudad fue sepultada, pero no inmediatamente olvidada, pues, como con Pompeya y Estabias, sobre esa capa de fertilísimo material volcánico se asentaron granjeros en las décadas siguientes, que vivieron en la zona hasta el siglo VII, cuando fueron abandonados. Más adelante, con la fundación de las ciudades de Portici y Resina, y después la moderna Ercolano, la zona donde estuvo Herculano tuvo una segunda vida.
Hasta principios del siglo XVIII no comenzaron los trabajos de excavación en Herculano, inicialmente una fase a cargo del príncipe Emanuele Maurizio d’Elboeuf que hoy se calificaría de expolio y, ya de manera más sistemática desde 1738, y bajo la guía del zaragozano Roque Joaquín de Alcubierre, ingeniero militar al servicio de Carlos VII de Nápoles, futuro Carlos III de España (quien también vandalizó lo suyo del yacimiento antes de poner la faena en manos del metódico Alcubierre). A diferencia de Pompeya, cuyos trabajos de excavación se iniciaron una década después y se realizaron a cielo abierto, la gruesa capa de material piroclástico obligó a excavar túneles para llegar a algunos de los edificios sepultados, como el teatro, cuya parte de la cavea puede observarse desde el pozo que abriera el príncipe d’Elboeuf. Mediante este sistema de túneles, pozos y grutas, poco a poco resurgió parte de una ciudad, Herculano, a lo largo de las décadas siguientes y bajo la guía de un Alcubierre que, cómo no y más en aquellos años de la arqueología en pañales, cometió errores, aunque no tantos como denunciara Johann Joachim Winckelmann. De 1765 a 1828 las excavaciones se pararon, período en el que se mejoraron los procedimientos y las técnicas arqueológicas, y con posterioridad se abandonó el sistema de túneles y se optó por la excavación a cielo abierto, con más riesgos para el derrumbe de los edificios redescubiertos. Se trabajó en otros puntos del yacimiento, se encontraron “nuevas casas” (se derrumbaron bastantes) y se ralentizó el ritmo de excavaciones, mientras en la vecina Pompeya la labor de Giuseppe Fiorelli dio un nuevo impulso a ese yacimiento. Habrá que esperar a Amedeo Maiuri, quien desde 1927 se encargó no solo de desenterrar, sino también de conservar, durante los treinta años siguientes, el período más fecundo de excavación arqueológica en Herculano; conservar, apuntalar y mostrar al público visitante serían las señas de identidad de los trabajos de Maiuri. El visitante que acude a Herculano, con menos agobio que el que va a Pompeya, se encuentra, en general, con los edificios que Maiuri excavó y conservó para la posteridad.
Abundan los libros sobre Pompeya, como ya mencionamos en la reseña del volumen reciente de Massimo Osanna, pero no había hasta ahora un libro completa y en nuestro idioma para su hermana pequeña. Y ese hueco lo ha llenado un jovencísimo historiador, Daniel García Varo (n. 1999), licenciado en Historia por la Universidad de Málaga, que presentó hace unos meses Herculano: la ciudad del Vesubio. Y eso, de entrada, nos alegra, pues hasta ahora, para obras de conjunto, había que acudir a libros en otros idiomas y, para cuestiones más concretas, a artículos en revistas académicas.
Su libro, asequible en tamaño, recupera la historia de una ciudad pequeña, quizá de unos 4.000 habitantes –una quinta parte de los habitantes de Pompeya–, resigue los principales trabajos arqueológicos en la zona y nos sitúa en una ciudad de propietarios agrarios, mercaderes y pescadores –a diferencia de Pompeya y de los tiempos modernos, Herculano estaba en primera línea de mar y se vivía de la actividad portuaria–; una ciudad que para algunos personajes ricos de Roma era un lugar de retiro y vacaciones, como en la Villa de los Papiros, pero que contaba también con un foro, una basílica para los pleitos judiciales, unas termas suburbanas y otras dentro de la ciudad, con un teatro para unos 2.500-3.000 asistentes, posiblemente un anfiteatro (no encontrado aún), grandes manzanas (insulae) con varios, pero no demasiados bloques de apartamentos (también llamadas insulae) y casas unifamiliares (domus), algunos edificios públicos y religiosos, bastantes tiendas y tabernas, y una rica vida pública. Quizá no hubiera un lupanar (no hallado aún) ni la vitalidad política de la vecina pompeyana, pero también tenía sus duunviros y ediles, y procesos judiciales, algunos de los cuales detalla García Varo. Herculano podía ser pequeña, pero tenía una enorme vitalidad. También le afectó el terremoto del año 62 y, de hecho, posiblemente bastantes de sus habitantes se marcharon de la ciudad y quizá por ello sobrevivieron a la erupción del Vesubio.

Plano de Herculano en 2007. Fuente.
El núcleo del libro (capítulos V a IX) se centra en la descripción de las diversas residencias –en otras, de la Casa del Albergue y la Casa del Esqueleto a la Casa de la Herma de Bronce y la Casa del Armazón de Recuadros de Madera en la Insula III; de la Casa del Atrio de Mosaico y la Casa de los Ciervos a la Casa de la Alcoba de la Insula IV; de la Casa Samnítica y la Casa del Gran Portal a la Casa del Bicentenario, la Casa del Atrio Corintio y la Casa del Mosaico de Neptuno y Anfítrite de la Insula V; de la Casa de la Columnata a la Casa del Salón Negro en la Insula VI; de la Casa de la Gema a la Casa del Bajorrelieve de Télefo en la Insula Orientalis I–, siguiendo la distribución por insulae que un conveniente plano muestra en su inicio. A partir de aquí comienza el viaje en el que García Varo asume el rol de cicerone. Adopta un estilo cercano, cómplice con el lector, a quien constantemente se dirige –quizá a lectores más avezados le resulte algo cargante–, de modo que se establece una relación entre autor y lector desde el principio: el primero asume ese papel de guía, nos lleva a las diversas casas, las describe, muestra algunos de sus rasgos, los restos que actualmente se conservan y aquellos que, al modo de un Arthur Evans en Cnosos, se han restaurado, y nos cuenta las historias de sus dueños, los objetos que se conservaron, los ricos frescos en las paredes, los mosaicos en los suelos, laos balcones de madera y algunos enigmas. Ese estilo cercano logra que la lectura fluya, en ocasiones con menos profundidad de la que un lector avezado está acostumbrado, en general dirigiéndose a un lector que quizá no esté muy puesto en cuestiones arqueológicas, pero con curiosidad y hambre; personalmente me soltó la carcajada la mención a «Radio Patio» de la página 119 o «fuga de cerebros» (pág. 233) en relación con unos sesos vitrificados que se hallaron en 2020.
El entusiasmo de García Varo, fruto de su juventud, se contagia al lector y las páginas se devoran. Resulta también muy interesante el capítulo X sobre la Villa de los Papiros (plano) y los documentos carbonizados que han llegado hasta nosotros, por ahora limitados (en aquellos que se han podido recuperar con técnicas tradicionales y más recientemente con la tecnología tomográfica) a la filosofía de Filodemo de Gadara, pero quién sabe si en el futuro no aparecerá algún texto que se daba por perdido. Los últimos dos capítulos se dedican al ámbito político –también tuvo Herculano sus próceres, como los Holconios en Pompeya: los Nonios Balbo– y religioso, así como a recientes hallazgos arqueológicos.
No está exento el libro de errores, como en el capítulo X, sobre Lucio Calpurnio Pisón Cesonino (cos. 58 a.C.), quien fuera suegro de Gayo Julio César: «durante este período [primeros años 50 a.C.] se enemistó con el orador Cicerón para apoyar a César, pues Cicerón había sido expulsado por este por infringir una serie de leyes» (pág. 198). Fue Publio Clodio, enemigo mortal, quien forzó el exilio de Cicerón, mediante dos leyes que le condenaron por ejecutar a ciudadanos romanos sin un juicio (los detenidos durante la conjura de Catilina) durante su consulado en el año 63 a.C.; César, de hecho, con mayor o menos sinceridad, le ofreció al Arpinate un puesto de legado en su mando de las Galias, cosa que aquel rechazó. O el hecho de utilizar con demasiada liberalidad «patricios» para referirse las «clases altas» de la ciudad: no es lo mismo un ordo social que una clase económica. Pero, bueno, tampoco va más allá el error.
Hay algunas erratas en latinismos, como en expresiones mal declinadas: «la propia casa del argentarii» (un plural, argentarius es singular) en la página 91 (que conste que declina correctamente el plural en la página siguiente), o «el actual taller del Plumbarii» (página 183, lo mismo); que el nombre de un personaje no aparezca en nominativo, como «M. Livi Alcimi Herclani» (pág. 59), en lugar del correcto «M. Livius Alcimus» de la página 88; o palabras como «cumpluvium» (pág. 168) en lugar del correcto compluvium. Erratas todas ellas que achacamos a la falta de una última revisión y que, además, es peccata minuta. Sorprende, en cambio, y más en volumen que pretende divulgar, que prácticamente todos los nombres de personajes de Herculano aparezcan en latín, sin traducir; y se echa en falta imágenes en color, siquiera un pliego con algunas de ellas, pues el blanco y negro de muchas de ellas (de las cuales no pocas las ha aportado el propio autor), a menudo demasiado oscuras, no permite hacerse una idea de la riqueza de los frescos y mosaicos que García Varo describe en detalle a lo largo del libro. Decisión editorial, suponemos.
En conclusión, y cuestiones estilísticas al margen, estamos ante un interesante libro, sobre todo para aquellos que no estén muy puestos con el mundo pompeyano, en este caso herculaniano, y que abre una ventana para ahondar con más detalle en el estudio de esta ciudad, sus restos conservados/restaurados… y los que han de llegar, pues queda mucho aún por rescatar de las gruesas capas de material piroclástico endurecido. Los lectores más avezados lo encontrarán algo ligero, pero no les resultará prescindible (no es un libro para mí, pero he disfrutado leyéndolo, en ocasiones remugando en plan cascarrabias por esta o aquella errata). Sin duda, aún le queda mucho camino por delante a Daniel García Varo para forjarse como historiador, pero tiene una apasionante senda a sus pies; y, con el tiempo, quizá dejará de lado la cercanía del estilo para profundizar con más detalle en aspectos concretos. Da gusto cuando un joven historiador se propone algo y sale airoso en el empeño.
*******
Daniel García Varo, Herculano: la ciudad del Vesubio. Córdoba, Editorial Almuzara, 2023, 248 páginas.






Gracias por la reseña, Farsalia. Una absoluta maravilla, Herculano. Cuando la visité me impactó aún más que Pompeya. Marea pensar en todo lo que queda por excavar.
Y lo que pueden traer esos nuevos hallazgos en las próximas décadas…
Apuntado queda. Buena y sincera reseña. Bravo. El tema apetece, la verdad.
Herculano merece tanta atención como Pompeya, solo por eso el libro ya valdría la pena. Queda pulir algunos detalles.
Gato, voy a dejar de leer todo lo recomiendas, que no hay presupuesto para todo. Pero éste, éste cae fijo, porque …. muajajajaja…..estuve allí!!!
Y seguro que reconocerás las diversas casas descritas…