EL SIGLO DE LA REVOLUCIÓN: UNA HISTORIA DEL MUNDO DESDE 1914 – Josep Fontana
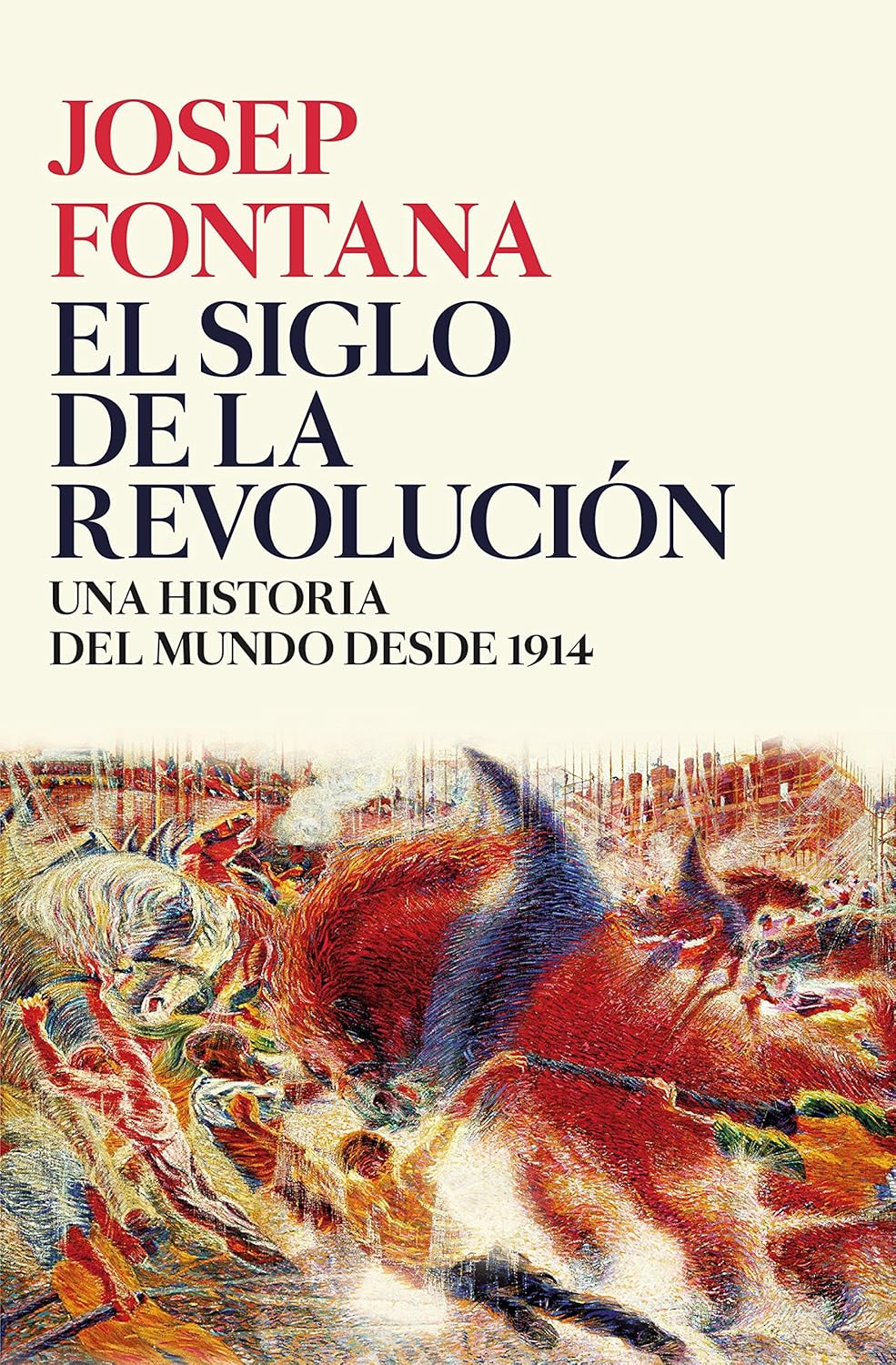 Esta ha sido sin duda el libro de terror que más me impactó entre mis lecturas del año pasado. Sí, de terror. Y es que leer El siglo de la revolución es como asomarse a la historia con las luces encendidas y sin filtros. Josep Fontana no se anda con rodeos ni se deja llevar por relatos complacientes. Lo que ofrece es una lectura cruda, crítica y muy bien documentada del siglo XX. Un siglo que solemos recordar por avances y logros, pero que también estuvo atravesado por guerras, hambre, represión, y sobre todo, por el uso brutal del poder. Millones de muertos, hombres, mujeres, niños, desfilan por sus páginas en nombre del orden, la patria o el mercado. Lo que impacta desde el principio es cómo Fontana nos va desmontando, paso a paso, las narrativas triunfalistas y nos recuerda que la historia oficial muchas veces la escriben los que ganan, pero que eso no la hace más justa ni más real. El nacionalismo, por ejemplo, no aparece como una bandera heroica sino como una excusa muy útil para iniciar guerras, tapar desigualdades y enfrentar a los pueblos entre sí. En Europa lo hemos visto demasiadas veces, y el siglo XX fue un campo de pruebas letal que el autor pasa a analizar.
Esta ha sido sin duda el libro de terror que más me impactó entre mis lecturas del año pasado. Sí, de terror. Y es que leer El siglo de la revolución es como asomarse a la historia con las luces encendidas y sin filtros. Josep Fontana no se anda con rodeos ni se deja llevar por relatos complacientes. Lo que ofrece es una lectura cruda, crítica y muy bien documentada del siglo XX. Un siglo que solemos recordar por avances y logros, pero que también estuvo atravesado por guerras, hambre, represión, y sobre todo, por el uso brutal del poder. Millones de muertos, hombres, mujeres, niños, desfilan por sus páginas en nombre del orden, la patria o el mercado. Lo que impacta desde el principio es cómo Fontana nos va desmontando, paso a paso, las narrativas triunfalistas y nos recuerda que la historia oficial muchas veces la escriben los que ganan, pero que eso no la hace más justa ni más real. El nacionalismo, por ejemplo, no aparece como una bandera heroica sino como una excusa muy útil para iniciar guerras, tapar desigualdades y enfrentar a los pueblos entre sí. En Europa lo hemos visto demasiadas veces, y el siglo XX fue un campo de pruebas letal que el autor pasa a analizar.
Fontana comienza con las guerras mundiales, señalándolas como expresiones extremas del nacionalismo y de la lucha imperialista por la hegemonía. Rechaza las visiones que las presentan como accidentes inevitables o como simples choques entre “buenos” y “malos”. Por el contrario, muestra cómo las élites europeas alimentaron el odio nacionalista para encubrir conflictos de clase, justificar el expansionismo y movilizar a la población hacia el sacrificio masivo.
La Primera Guerra Mundial nos aparece como el suicidio de Europa, donde millones murieron por los intereses de unos pocos, y cuyo desenlace, lejos de traer paz, sembró las semillas del fascismo. La Segunda Guerra Mundial, aún más brutal, es el resultado del fracaso de las democracias liberales para contener tanto al nazismo como al estalinismo, y de la continuidad de un orden económico y colonial profundamente desigual. Fontana insiste en que el nacionalismo, lejos de desaparecer tras 1945, siguió siendo un factor de manipulación y de fragmentación, tanto en Europa como en otras regiones del mundo. Su advertencia es clara: cuando las sociedades renuncian a la solidaridad internacional y a la justicia social, el nacionalismo siempre encuentra el modo de volver.
Con el título del libro, queda claro que la Revolución rusa ocupa un lugar clave. El historiador la presenta como una respuesta necesaria a un sistema injusto, aunque enseguida muestra cómo se desvió hacia el autoritarismo y el horror. Según él, la radicalización del proceso no puede entenderse sin el cerco de las potencias capitalistas, la guerra civil alimentada desde fuera, y el aislamiento internacional. En ese contexto, el nuevo Estado soviético fue derivando hacia formas cada vez más autoritarias. No le quita peso a Stalin ni minimiza los muchos horrores de su régimen, pero trata de entender cómo las presiones externas y los intereses internos fueron deformando ese proyecto. Sin embargo, esa “justificación” a veces parece ser una especie de disculpa o sonar vana. Que Stalin dijese en sus diarios privados que todo lo hacía por el bien a la larga del pueblo ruso o que no tenía un interés real en el poder ni lo hacen del todo cierto ni quitan peso al sufrimiento y las muertes que causó, ya fuese directa o indirectamente (por desgobierno, mala planificación, etc.)
Ve el final de la Guerra Fría no como una victoria del bien sobre el mal, sino como una oportunidad perdida para construir un orden más equilibrado que Estados Unidos desaprovechó deliberadamente. Critica con dureza cómo, tras la caída del Muro y la disolución de la URSS, EE.UU. trató a Rusia como a una potencia derrotada, no como a un posible socio. En lugar de facilitar su transición, impuso un modelo neoliberal salvaje a través del FMI y otras instituciones, lo que provocó una catástrofe social y económica en los años 90. En ese sentido, presenta a Gorbachov como una figura trágica: bienintencionado, ingenuo incluso, al creer que podía reformar el sistema soviético y ser recibido como un igual por Occidente al que dejaron caer con tal de humillar aun más al Socialismo soviético, lo que llevó a un nacionalismo ruso cada vez más exacerbado al verse traicionados por sus políticos.
En contraste, con Estados Unidos no tiene tanta piedad: su crítica al papel de EE. UU. como potencia imperialista, sobre todo desde que termina la Segunda Guerra Mundial, es demoledora. Hay páginas durísimas sobre América Latina, donde muestra cómo los gobiernos estadounidenses promovieron golpes de Estado, apoyaron dictaduras y miraron hacia otro lado ante matanzas, todo por defender a sus empresas y sus intereses geopolíticos y deja claro que mucha sangre se derramó por decisiones tomadas en despachos lejanos y que se cambiaban vidas de no estadounidenses por unos cuantos millones de dólares más. El famoso Patio de atrás.
El autor solo muestra simpatía por dos presidentes: Franklin D. Roosevelt, con su New Deal, y Lyndon B. Johnson, con su Great Society, dirigentes que sí intentaron reducir la desigualdad mediante intervenciones del Estado. Ambos promovieron reformas en educación como la Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965 -destinada a mejorar la calidad educativa y proporcionar fondos federales a las escuelas públicas-, sanidad, derechos civiles y laborales.
Fontana tampoco se olvida del auge del neoliberalismo en los años 80, y lo describe como una gran estafa: bajar impuestos a los ricos, recortar en servicios sociales, atacar el sindicalismo, inflar el gasto militar y multiplicar la deuda pública. Todo en nombre de la “libertad” económica. Y detrás de todo eso, el poder del complejo militar-industrial y las grandes petroleras, que señala como los lobbies que han dirigido buena parte de la política exterior y económica de EE. UU. durante décadas.
No duda en dar palos también a un timorato Partido Demócrata que, en aras de un supuesto “deber patriótico”, prefiero ocultar las filtraciones que Nixon hizo cuando era candidato a la prensa para sabotear las negociaciones de paz con Vietnam y alargar así la guerra y así debilitar la postura negociadora Demócrata y ser él quién la finiquitase. Critica Fontana no es solo el silencio en sí, sino lo que revela ese silencio: la complicidad entre los dos grandes partidos estadounidenses cuando se trata de preservar el orden establecido, incluso a costa de la verdad y la justicia. Lo primero es no dañar la imagen del país, aunque eso significara permitir que un personaje profundamente inmoral llegara al poder y miles de personas siguieran muriendo.
Y es que Vietnam es la punta del iceberg que el colonialismo occidental y su resentimiento posterior hacia esos países provocó, más aun cuando EE. UU. Intervenía militarmente en defensa de sus intereses y en contra del comunismo al que no duda el dar palos, sobre todo en buena parte de China y Camboya, aunque aquí señala la inacción o incluso el interés de los restados Unidos de que los Jemeres Rojos se hicieran con el poder como contrapeso a otras ramas del comunismo asiático. Va a quedar expuesta la brutalidad del colonialismo, incluso después de 1945, con sus millones de muertos, campos de concentración, bombardeos indiscriminados o las dictaduras impuestas o toleradas.
Fontana no se casa con nadie ya que el libro también tiene espacio para analizar a los presidentes más recientes. No se deja impresionar por el aura de Kennedy, al que presenta más preocupado por la imagen que por transformar realmente las estructuras injustas. Subraya sus vínculos con las élites económicas, su reticencia a ir más allá en la lucha por los derechos civiles, y su comportamiento misógino y racista en privado, en contraste con su discurso público moderado.
Con Obama deja claro que las buenas intenciones no bastan cuando el sistema entero falla. Alaba sus buenas intenciones y su enfoque social pero critica su escaso margen de maniobra y su poca voluntad de presionar a su partido así como de ejercer una política exterior de corte militarista mientras se señalaba como el defensor del mundo libre. A Trump lo retrata con precisión como un síntoma de una democracia profundamente desigual, y no como una simple anomalía, y no se equivocó.
Eso sí, hay una parte del libro que chirría hoy más que nunca: su visión de Putin. Fontana lo presenta como alguien que restauró cierta estabilidad en Rusia, alejó a los oligarcas y las mafias del poder y resistió las presiones de la OTAN en Ucrania, repartiendo culpas de la intervención rusa en Crimea y el Dombás, validando, o al menos justificando, la retórica de Putin. A estas alturas, con todo lo que hemos visto, esa lectura suena ingenua y sesgada. Aunque reconoce el autoritarismo ruso, parece subestimar el carácter imperialista del régimen así como el militarismo, el autoritarismo y el conservadurismo social ruso, muy alejado de cualquier progresismo. Es probablemente el punto más débil del libro.
Aun así, lo que deja El siglo de la revolución es un toque de reflexión y de alerta. No creo que Fontana (fallecido en 2018, siendo esta su última gran obra) quisiese que el lector saliese del libro pensando que todo está perdido, pero sí que viese las cosas como son, no como nos las cuentan y que por lo tanto no baje los brazos ante las injusticias ni se rinda a la hora de luchar contra ellas. Es un libro incómodo, pero necesario, una historia de los de abajo, de los que sufrieron las consecuencias del poder, y de los errores que seguimos repitiendo. Si buscas una mirada crítica y honesta (aunque algo influida por el marxismo del autor) sobre el siglo XX, aquí la tienes. Y eso, en tiempos de cinismo y desmemoria, ya es mucho.
*******
Josep Fontana,




