EL PASADO, INSTRUCCIONES DE USO – Enzo Traverso
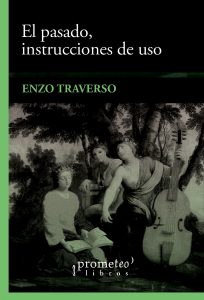 El siglo XX, con su riada de excesos y horrores de toda laya, hizo de la reivindicación de las víctimas y el afán de escarmentar una urgencia impostergable. El recuerdo de las atrocidades y la insistencia en la responsabilidad de los perpetradores, cuyo proceder no debía quedar impune, habrían de servir como advertencia permanente, fraguando una suerte de consenso en torno a un estentóreo «¡Nunca más!»: nunca deberían repetirse los crímenes masivos que conoció la centuria, nunca deberían reincidir las naciones en la pasividad u obsecuencia que allanó el camino a dictadores inescrupulosos y regímenes criminales. El énfasis, por consiguiente, ha recaído menos en la intelección del pasado que en la rememoración. Más que la historia, lo que prevalece es la memoria. La legislación de varios países confiere a la memoria un estatuto específico, proveyéndole vigoroso amparo. Los espacios públicos le consagran recintos, plazas y avenidas por doquier; el discurso público le rinde homenaje de múltiples maneras. Y no es para menos. Considérese por de pronto que los totalitarismos hicieron cuanto estuvo a su alcance por distorsionar la memoria: nada hubiera contentado más a los nazis que borrar de la memoria de los pueblos la presencia de los judíos, eliminando todo trazo de su legado; los comunistas alzados al poder en la URSS eran unos expertos manipuladores de los vestigios dejados por sus antagonistas (incluyendo a aquellos de sus antiguos camaradas que se volvían objeto de demonización).
El siglo XX, con su riada de excesos y horrores de toda laya, hizo de la reivindicación de las víctimas y el afán de escarmentar una urgencia impostergable. El recuerdo de las atrocidades y la insistencia en la responsabilidad de los perpetradores, cuyo proceder no debía quedar impune, habrían de servir como advertencia permanente, fraguando una suerte de consenso en torno a un estentóreo «¡Nunca más!»: nunca deberían repetirse los crímenes masivos que conoció la centuria, nunca deberían reincidir las naciones en la pasividad u obsecuencia que allanó el camino a dictadores inescrupulosos y regímenes criminales. El énfasis, por consiguiente, ha recaído menos en la intelección del pasado que en la rememoración. Más que la historia, lo que prevalece es la memoria. La legislación de varios países confiere a la memoria un estatuto específico, proveyéndole vigoroso amparo. Los espacios públicos le consagran recintos, plazas y avenidas por doquier; el discurso público le rinde homenaje de múltiples maneras. Y no es para menos. Considérese por de pronto que los totalitarismos hicieron cuanto estuvo a su alcance por distorsionar la memoria: nada hubiera contentado más a los nazis que borrar de la memoria de los pueblos la presencia de los judíos, eliminando todo trazo de su legado; los comunistas alzados al poder en la URSS eran unos expertos manipuladores de los vestigios dejados por sus antagonistas (incluyendo a aquellos de sus antiguos camaradas que se volvían objeto de demonización).
La práctica de la damnatio memoriae (‘condena de la memoria’) es, de hecho, un procedimiento de antigua datación, lo que dice bastante sobre el impacto de la memoria, o sobre la importancia de preservar el registro patente de los individuos, grupos e incidentes que han tenido parte –para bien o para mal- en la conformación del pasado. Acontecimientos traumáticos como el Holocausto y el Gulag devienen fundacionales, y la condena moral que sobre ellos recae es, para decirlo con el historiador francés Florent Bayard, un “hecho de civilización”: cuanto menos para la civilización occidental, abominar de dichas atrocidades es ya uno de sus presupuestos cardinales. Llegados, empero, a un punto en que prolifera una auténtica veneración de la memoria, parece que ella se superpusiera a la historia, o, peor aún, que la absorbiera, difuminándose las diferencias entre ambas. Pero estas diferencias siguen siendo cruciales.
No en vano sostenía Pierre Vilar que las narrativas extrahistóricas –incluyendo la que subyace al paradigma memorialístico- incitan a pensar la historia bajo un prisma moral o emocional y en función de individuos, mientras que el conocimiento histórico «consiste en captar y esforzarse en hacer captar los fenómenos sociales en la dinámica de sus secuencias» (las cursivas le pertenecen). Por su parte, Tzvetan Todorov advirtió sobre el riesgo de que la sacralización de la memoria acabe desplazando el estudio reflexivo del pasado, con la conmemoración y la repulsa moral usurpando el lugar que corresponde al examen crítico de las fuentes y la reconstrucción razonada de los hechos. Dominick LaCapra, en su fundamental Historia y memoria después de Auschwitz, afirma que «en algunas de sus formas, la preocupación por la memoria puede indicar un fracaso de la voluntad constructiva y distraer la atención de las necesidades del presente y de la premura por intentar delinear el futuro». Lo cierto es que el culto de la memoria tiene sus bemoles y que la relación entre ella y la historia se ha vuelto problemática, desbordando los límites de la controversia epistemológica: sus aristas son también de índole ética, estética y política, además de jurídica. Sobre esta cuestión versa en gran parte El pasado, instrucciones de uso, de Enzo Traverso, breve y enjundiosa obra cuya edición original –en francés- data de 2005. Otro de los ejes temáticos de este libro reside en el problema de la instrumentalización del pasado, asunto no menos grave y que ha generado asimismo abundante bibliografía. Siguiendo un procedimiento habitual en él –procedimiento que por demás es muy propio de la historia intelectual, especialidad de este autor-, Traverso examina el estado de estos y otros dilemas en la literatura historiográfica, considerando aportes hechos desde otras disciplinas, sobre todo la filosofía, la sociología y la antropología. Aunque falto de alguna actualización, el libro sigue siendo una valiosa manera de aproximarse a cuestiones de sobrada relevancia.
Con respecto al problema de la obsesión memorialista, Traverso juzga que la clave –no la única, desde luego, pero sí decisiva- reside en una “crisis de transmisión” típica de la sociedad contemporánea (materia cuyo telón de fondo es el viejo asunto del declive de la tradición y la disolución de patrones normativos ancestrales por obra de la modernidad). El historiador italiano considera que Walter Benjamin proporciona una pista con su distinción de “experiencia transmitida”, que infunde contenido a la identidad colectiva en el largo plazo, y “experiencia vivida”, en sí misma subjetiva y efímera, prevaleciente en unas sociedades modernas cuyo de ritmo de vida es mucho más acelerado y volátil que el de las sociedades tradicionales. Expuestas al cambio y a una mayor indeterminación, propensas al individualismo y anémicas de referentes intergeneracionales, las sociedades modernas sufren un quiebre en la transmisión de la memoria como sustrato de la identidad grupal, con la consiguiente merma del sentido de pertenencia y de la cohesión social.
La memoria es subjetiva, su lógica interna la disocia del enfoque panorámico y de la necesidad de verificación, dos de los componentes axiales de la historia. Como señala Traverso, «la memoria es una construcción, siempre filtrada por conocimientos adquiridos con posterioridad, por la reflexión que sigue al suceso, por otras experiencias que se superponen a la originaria y modifican el recuerdo». Fuera de esto, la irrupción del enfoque memorialístico modifica sustancialmente la textura de la investigación historiográfica, volviéndola en cierto modo más cercana a nosotros al imbuirle un grado de empatía con los individuos que hicieron la historia. Pero es sobre todo la voz y la visión de las víctimas lo que se impone en esta tesitura, cosa congruente con la enormidad de los acontecimientos que jalonan la época. El testimonio de los supervivientes –de las guerras, de los campos de concentración y de las matanzas a gran escala- ha cobrado un protagonismo tal que el recuerdo del pasado tamizado por la mirada de las víctimas se ha vuelto una especie de deber cívico. La gran conflagración de 1914 no fue después de todo “la guerra que acabaría con todas las guerras” sino tan solo el pistoletazo de largada de una carrera de atrocidades, dando al traste con el optimismo que había inaugurado el siglo; terminando el mismo, el fracaso de las utopías y el desplome de tantas esperanzas abocaron a los hombres a una comprensión escasamente heroica de la historia, menos afín a las proezas de las grandes personalidades que a los padecimientos de lo que en la historia convencional pasaba por simple morralla: la gente común. La mirada de los tradicionalmente excluidos tiene sus ventajas, pero, como todo paradigma, también tiene sus riesgos. Por de pronto, la escritura de la historia, atenta por su misma índole al contexto global y los dinámicas de conjunto, no debe supeditarse a la singularidad y el corto rango del prisma testimonial. Su exigencia de comprobación empírica también puede estar en contradicción con la subjetividad y volatilidad de la memoria.
«Oponer radicalmente Historia y memoria es -apunta Traverso- una operación peligrosa y discutible. Los trabajos de Halbwachs, Yerushalmi y Nora han contribuido a sacar a la luz las profundas diferencias que existen entre Historia y memoria, pero sería falso deducir de ello su incompatibilidad o considerarlas como irreductibles. Su interacción crea, más bien, un campo de tensiones en el interior del cual se escribe la Historia». El punto de convergencia entre ambas se produciría en la “conciencia histórica”, área nebulosa y saturada de grises en que el investigador puede obtener provecho de una suerte de empatía crítica con sujetos históricos negativos: el caso, por ejemplo, del intento de Hannah Arendt de penetrar la mentalidad de un Adolf Eichmann (La banalidad del mal), o el de Christopher Browning por dilucidar el desempeño criminal de una unidad de exterminio conformada por individuos corrientes (Aquellos hombres grises). Por su parte, la literatura testimonial ha cumplido una labor fundamental en la comprensión y recuerdo de regímenes represivos de escala monstruosa. Es por tanto una producción de primerísimo orden cuya importancia no puede ser exagerada: considérese obras como las de Primo Levi, Gustaw Herling-Grudziński, Margarete Buber-Neumann, Jorge Semprún, Józef Czapski, Robert Antelme y tantos más. Ha sido, por si fuera poco, una forma de lucha contra dictaduras desquiciadas y capaces, sin embargo, de granjearse el esfuerzo de retorcidos valedores en su extrarradio –la seducción de las ideologías, ya se sabe-. (Hacernos una idea del impacto que llegó a tener en Occidente una obra relativamente tardía como Archipiélago Gulag es una buena forma de calar el significado de todo un género de publicaciones.) Y no se trata solo de libros: el impulso hacia el giro de paradigma proviene también del ámbito audiovisual, como demuestra el caso emblemático de Shoah (1985), el magnífico documental del recientemente fallecido Claude Lanzmann.
Dada la imbricación de la historia con la memoria, no puede extrañar que el trabajo del historiador añada al problema de la verdad el de la justicia. El legítimo escepticismo ante la tendencia a una “judicialización de la historia” no debe hacernos rasgar vestiduras por una supuesta degradación de la objetividad científica de la Historia: por más deseable que esta sea, lo cierto es que la escritura de la historia nunca ha sido una labor aséptica, axiológicamente neutra. Pero reconocer el carácter problemático de la objetividad historiográfica no supone equiparar la tarea del historiador con la del juez, aunque ambos tengan por valor insustituible el acopio de pruebas. A diferencia del juez, las afirmaciones del primero carecen de carácter vinculante o normativo, y «solo los regímenes totalitarios, donde los historiadores queda reducidos al rango de ideólogos y propagandistas, poseen una verdad oficial» (Traverso dixit). Dicho sea de paso, una de las ramificaciones de la consagración de la memoria y del prisma judicial en la Historia es la cuestión del revisionismo histórico, que por causa de confusiones conceptuales ha adquirido una connotación negativa. Sucede, empero, que la práctica de volver sobre las premisas establecidas y arrojar nueva luz sobre hechos previamente interpretados es parte sustancial de la labor crítica del historiador: revisar los hechos y las versiones aceptadas es una necesidad irrenunciable, para nada asimilable a la más que dudosa actividad de los negacionistas (actividad cuyo rigor científico es igual a cero). A propósito de esto, escribe Traverso: «Las tendencias apologéticas en la historiografía del fascismo y del nazismo deben ser combatidas, pero no oponiéndolas a una visión normativa de la Historia. Es por ello que las leyes contra el negacionismo pueden revelarse peligrosas. Si el negacionismo debe ser combatido y aislado en todas sus formas —tanto el de Robert Faurisson y el de David Irving, como el de Bernard Lewis, más respetable en apariencia—muchos historiadores (entre los que me encuentro) han emitido dudas sobre la oportunidad de sancionarlo por ley, lo que llevaría a instituir una verdad histórica oficial protegida por los tribunales, con el efecto perverso de transformar a los asesinos de la memoria en víctimas de una censura, en defensores de la libertad de expresión». Con todo, antes que revisionistas, los historiadores deben ser siempre críticos y estar en alerta en el ejercicio de su profesión.
– Enzo Traverso, El pasado, instrucciones de uso. Prometeo Libros, Buenos Aires, 2012. 114 pp. (Hay edición española por Marcial Pons, 2007.)


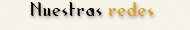
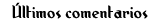

Libros con ese título hacen falta a muchos de nuestros políticos y ciudadanos ya que el suyo tiene pinta de que les debió llegar con erratas. :D
Me quedo con la conclusión: «Con todo, antes que revisionistas, los historiadores deben ser siempre críticos y estar en alerta en el ejercicio de su profesión.»