CUANDO EL EMPERADOR ERA DIOS – Julie Otsuka
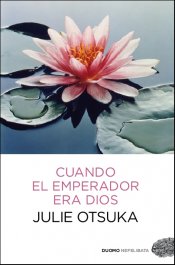 «Fue realmente cruel y duro. Recoger y evacuar en 48 horas fue algo imposible. Viendo a madres completamente desconcertadas con sus hijos llorando por necesidad y negociantes aprovechándose y ofreciendo precios de robo, me dieron ganas de matar a los responsables de aquello sin el menor escrúpulo de mi corazón» (Joseph Yoshisuke).
«Fue realmente cruel y duro. Recoger y evacuar en 48 horas fue algo imposible. Viendo a madres completamente desconcertadas con sus hijos llorando por necesidad y negociantes aprovechándose y ofreciendo precios de robo, me dieron ganas de matar a los responsables de aquello sin el menor escrúpulo de mi corazón» (Joseph Yoshisuke).
No sé si se acuerdan de la película Karate Kid. Sí, aquella en que el sensei Miyagi decía aquello de «dar cera, pulir cera», y lo de «la patada de la grulla». Para muchos aquél es uno de los recuerdos cinematográficos de nuestra juventud, pero curiosamente, en particular, yo de él tengo otro. Si se acuerdan bien a mitad de película, antes del gran torneo, el alumno Danielle Larusso entra de noche en casa de su maestro y para sorpresa suya se lo encuentra todo borracho vistiendo uniforme de la Segunda Guerra Mundial. Pero no un traje japonés sino americano, lo que indica que luchó bajo bandera estadounidense. Danielle, tras llevárselo con suavidad a la cama ve una carta antigua, ya amarillenta y manoseada, en la que se notifica que la mujer del soldado Miyagi murió en el Campo de Prisioneros de Manzanar mientras él luchaba a sangre y fuego en las aguas del Pacifico. De ahí la etílica y triste celebración. En verdad, una escena emotiva. Pues bien, me acuerdo que cuando terminé por primera vez de ver aquella película (e intentar hacer posteriormente la grulla en la piscina) me quede con la duda de saber qué era aquello de Manzanar. ¿Campos de concentración en Estados Unidos? ¿En la cuna de la libertad? Años después, tras investigar un poco más, descubrí que durante la guerra mundial los americanos, por miedo a tener quintacolumnistas dentro de su país, habían encerrado a cientos de japoneses que residían en aquellos lugares. Intenté buscar más información, pero en español no encontré nada más, aunque hay que decir que tuve la fortuna de hallar en una biblioteca una pequeña pero impresionante novela titulada Cuando el Emperador era Dios, de Julie Otsuka que narra la odisea que vivieron los japoneses de ascendencia americana durante aquellos años en el que, por desgracia, importó más el color de la piel que los verdaderos sentimientos de una persona.
La escritora nos transmite con tono emotivo y prosa bellísima la historia de una solitaria madre japonesa que un soleado día de 1942 observa por casualidad un cartel en una oficina de correos de su localidad anunciando que todos los japoneses de la localidad han de abandonar sus casas inmediatamente debido a que son sospechosos de ser enemigos de su país y deben acudir a la estación de tren para ser conducidos a un lugar de aislamiento en Utah. Con toda tranquilidad asume la noticia y como si fuera un día más prepara su casa y familia para partir a lo desconocido. En su forma de actuar se aplica el mantra japonés shikata ga nai (no puede hacerse nada al respecto) A partir de entonces la novela se puede dividir perfectamente en cinco fases: 1) el proceso de deportación de la madre y sus dos hijos; 2) el largo y tedioso viaje en tren hacia Utah en el que nuestros protagonistas se encuentran con otros compatriotas que tampoco entienden el por qué de este exilio si ellos y sus antepasados son tan americanos como el propio Tío Sam; 3) la vida en el campo de concentración, y los padecimientos que sufren allí, pero esta vez narrado por el hijo; y finalmente dos regresos: primero el de la madre a su casa, la cual ha sido habitada por otros personas oportunistas; y, lo más trágico, el regreso del marido, posteriormente, el cual llega destrozado tanto física como mentalmente.
Nada de lo que escribe Julie Otsuka es inventado. Y si además se le añade que esta escritora americana es de ascendencia japonesa, la credibilidad y la profundidad literaria es si cabe más grande. Ésta no nos escribe un tratado de historia sobre los campos de concentración japoneses en Estados Unidos sino que los evoca a través de las vivencias sufridas por una madre y sus hijos. Es en verdad una historia terrible de plasmar en el papel. Se sabe que tras el ataque nipón a la zona de Pearl Habour en Hawaii en 1941 se desató, sobre todo en el Oeste del país un auténtico pánico con respecto a todo lo japonés. El racismo que ya anteriormente había existido aumentó de manera exponencial, llegándose hablar abiertamente del peligro amarillo que los japs (como llamaban a los japoneses) representaba para Estados Unidos. E incluso estos ataques no solo eran efectuados por la población civil, de la calle, sino que también desde el Congreso o los medios de comunicación se instó al presidente a que hiciera algo con aquellos que se podían convertir en posibles espías del Imperio del Sol Naciente y llegar además a hacer actos de sabotaje en territorio americano. Un ejemplo de ello: Una víbora es una víbora, sin importar donde se abra el huevo. De la misma manera, un japonés-estadounidense, nacido de padres japoneses, se convierte en un japonés, no en un estadounidense. Nada más disparatado pues hay que recordar que esta población se consideraba tan patriota como aquellos que tenían la misión de vengar las injurias niponas. Pero todo fue inútil pues en Febrero de 1942 el presidente Franklin Delano Roosevelt firmó la Orden 9066 por el que se conminaba a que se construyeran diez campos de concentración en el interior del país en el que se debían encerrar a los 120.000 japoneses que vivían en Estados Unidos (uno de ellos fue el de Manzanar). Tenían 48 horas para abandonar el hogar, lo que produjo que mucha gente se aprovechara de ellos comprándoles las casas y enseres a precios irrisorios. Tras un penoso viaje llegaban a sus lugares de orígenes donde sufrieron durante años un sin fin de privaciones, frio y calor extremo, que produjeron un gran número de muertes debido también a la falta de asistencia sanitaria. E incluso algunos perdieron la vida al intentar traspasar los límites fijados ya que los guardias tenían orden de disparar a matar.
Allí estuvieron encerrados durante toda la guerra, y cuando ésta acabó solo les dieron un billete de tren y 25 dólares para que rehicieran sus vidas. Pero éste no fue el fin de su calvario ya que al llegar a sus antiguos hogares descubrieron que la gran mayoría de ellos habían sido violentados y además tuvieron que enfrentarse a las miradas hostiles de sus convecinos que les culpaban de las muertes de sus hijos. Durante algún tiempo nadie se disculpó con estos ciudadanos invisibles y solo recibieron de la administración una mísera pensión. La disculpa oficial no llegó hasta 1988.
Y si al principio de la reseña comenzaba hablando de una película, me gustaría terminarla citándole una frase de otra. En este caso se trata de El mayordomo (2014). En ella un sirviente de la Casa Blanca, al recorrer un antiguo asentamiento de esclavos, comenta voz en off: Oímos hablar de campos de concentración, pero estos campos existieron doscientos años aquí mismo, en Estados Unidos. Y aunque hable sobre otra de las grandes vergüenzas americanas, puede extrapolarse perfectamente a esta bella novela de Julie Otsuka, pues llama la atención que un país que se jacta de ser el baluarte de la libertad haya consentido tener en su propia tierra estos lugares de humillación y terror sin sentido. Cuando el Emperador era Dios, no es una novela, en extensión, grande, pero si enorme por su mensaje y magistral en su forma escrita. Directa, sencilla e impactante son los tres adjetivos más claros que se le puede aplicar a un libro que saca a la luz una historia desconocida y de la que tenemos que aprender para no repetir nunca jamás errores pasados.
[tags]Julie Otsuka, novela, emperador, Japón, II Guerra Mundial[/tags]






Felicidades Balbo por «dar luz» a un apartado vergonzoso en la historia reciente de los EEUU. Alguna película al respecto se ha podido ver sobre el tema. De todos modos, los EEUU – paradigma de las libertades – ya aplicaron esa política antes recluyendo a los nativos americanos en «reservas» a miles de kilómetros de sus tierras de origen e incluso más recientemente con el infame Guantánamo o las prisiones secretas de la CIA repartidas por medio mundo. Y el «padrecito» Iosef Stalin fue un alumno aventajado con deportaciones masivas de pueblos caucásicos y otros (tártaros de Crimea) durante y después de la II Guerra Mundial.
Otra verguenza más en la Historia. Está muy bien rescatarla y darle visibilidad. Una obra a tener muy en cuenta.
Saludos.
¡De tiempos interesantes vienes a hablarnos amigo Balbo! Y no tan lejanos, cuando los dioses caminaban sobre la tierra de Yamato.
O el sistema de segragación racial contra los afroamericanos y la lucha épica de Martin Luther King, I have a dream, de la época de la segregación racial hay una novela preciosa Matar un ruiseñor de Harper Lee.
Buena reseña, Balbo, sobre un tema muy interesante. Recuerdo haber visto la Película Bienvenido al paraíso dirigida por Alan Parker donde aparece todo este mundo de los campos de concentración para japoneses en Estados unidos.
Por cierto, que sin llegar a los campos de concentración, los italianos residentes en Estados Unidos y nacidos en Italia también tuvieron algunas restricciones durante la II Guerra Mundial.
Me encanta la cabecera. Esa grulla de origami en color rojo es preciosa ¡Felicidades!
Me alegro, gracias, Balbo :)
Hay de críticas a críticas, Balbo, permítame quitarme el sombrero ante la que acaba usted de publicar. El tema, qué duda cabe, es delicado. El domingo publicaron una columna de Moisés Naim en el periódico El país haciéndose la pregunta sobre qué hacer con los musulmanes: entenderlos o extraditarlos. La población de divide entre las dos opciones y, lo que no es menos importante, los analistas y pensadores, también. Las dos posturas son opciones. Las dos correctas y las dos incorrectas. ¿Qué hacer? Supongo que Roosevelt y su gobierno tuvieron el mismo problema (y otros muchos) durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles eran las decisiones correctas? ¿Encerrar a la población nipo-americana en campos de concentración por miedo a ataques internos? ¿Aliarse con la Rusia de Stalin para vencer a la Alemania nazi? ¿Lanzar las dos bombas atómicas sobre Japón para poner fin a la guerra? Quiero pensar que las decisiones que se tomaron fueron las correctas porque se ganó la guerra pero no estoy seguro, me obsesionan bastantes dudas al respecto. La decisión que tomó el gobierno de los Estados Unidos sobre su población nipona me hace pensar en la decisión que deben tomar los gobiernos de Europa sobre su población musulmana. Que quede claro que no defiendo que se encierre a los musulmanes en campos de concentración. ¡Jamás el regreso a la barbarie! Pero no hacer nada y soñar con un mundo de amor y paz y todos hermanos le acabará costando a Europa demasiado caro. Imagino que, pase lo que pase, dentro de 70 años alguien leerá las memorias de un musulmán que tuvo que vivir en la Europa de principios del siglo 21 y muchos pensarán: ¿Cómo es posible que no encontraran el modo de integrarlos? ¿Cómo es posible que les quitaran los pasaportes para viajar a donde quisieran? ¿Cómo es posible…?
Una disculpa por todo el discurso pero es un tema al que le doy vueltas todos los días en la cabeza y me obsesiona no saber hacia dónde vamos y no lograr entender… Y su crítica me hizo conectar el ayer con el hoy. Dejando a un lado la discusión política y los fantasmas de cada quien el texto es impecable: bien escrito de principio a fin. Con esos coqueteos con experiencias personales que a mí me parecen imprescindibles en una buena crítica para hacerla personal y conectar con el lector. Felicidades y seguiré al pendiente de lo nuevo que publique.
Hay una película, no recuerdo el título, que trata la cuestión.
Lo ciertamente curioso es que las restricciones no afectaban a los que vivían en la costa Este, ni a los de origen germano o italiano (Si hubo restricciones, yo no las conozco)
Sobre lo que plantea, Urogallo, creo que las razones de esa curiosa selección pueden ser tres. La primera es que el verdadero enemigo de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, fue Japón. El proyecto imperialista japonés tenía el objetivo de expandirse y adueñarse del Pacífico y para ello chocaban de frente con los intereses de los Estados Unidos. Japón fue el único que atacó territorio americano y la única amenaza real para la seguridad de sus ciudadanos. Digamos que alemanes e italianos eran, más bien, enemigos de sus aliados. (Ya saben: los amigos de mis enemigos son mis enemigos). La segunda razón es el concepto del honor de los militares japoneses. Para los militares japoneses era impensable ser hechos prisioneros o rendirse. Al principio los militares gringos trataban de hacer prisioneros pero se encontraron con la terrible sorpresa de que al acercarse a capturar al soldado japonés, éste se hacía volar por los aires con el soldado captor incluido. Esto forzó la política militar de cero prisioneros y acabar con el enemigo. Imagino lo que significó para las tropas y el gobierno de los Estados Unidos enfrentarse a un enemigo que estaba dispuesto a sacrificar su propia vida por el triunfo de su causa, de su emperador, de su… Y aquí entra la tercera de las razones que, no casualmente, da título a la obra aquí reseñada: «Cuando el emperador era Dios». Los japoneses estaban dispuestos a morir por su emperador porque su emperador era Dios. Eso lo sabía el gobierno de Roosevelt. O lo temía. A una orden de su emperador cada japonés podía convertirse en una bomba potencial. Algo que no se temía ni de la población italiana ni de la alemana. ¿Fue correcta la decisión del gobierno de encerrar a una población potencialmente peligrosa para salvaguardar al resto de la población americana? Que juzgue la historia y que aprenda la lección el mundo actual.
Desconocía por completo la novela y tu reseña me ha despertado muy mucho el interés. Ahora tendré que buscarla. Cuando estuve en Japón, una de las cosas que me llamó la atención fue su recuerdo respecto a la II Guerra Mundial y su actitud hacia el conflicto. Cualquiera que haya estado en el museo de la bomba atómica en Hiroshima sale demolido emocionalmente, sin olvidar las vejaciones que sufrieron durante la ocupación norteamericana (que en cierto modo continúa), o lo que sufrieron los descedientes de japoneses en USA. Y sin embargo, en ningún momento hay victimismo, ni se culpabiliza al enemigo; más bien asumen que todo fue consecuencia de sus actos, e incluso creen que la Guerra tuvo algo bueno: la llegada de la Democracia. Al menos esta era la opinión que percibí en aquellos con los que hablé.
Coincido plenamente contigo David. La visita al Memorial de la Paz en Hiroshima es emocionalmente demoledora pero imprescindible si se tiene la suerte de viajar a un país tan extraordinario como Japón. El «Dome»; la llama de la paz; los miles de origamis en recuerdo a la niña enferma de radiación que los confeccionaba hasta su muerto; y el Museo no dejan a nadie indiferente. Es una lección de historia para evitar otra aberración similar en un futuro.
Los italianos no nacionalizados sí que tuvieron restricciones pero sin duda nada que ver con los campos donde fueron encerrados los japoneses, de ahí que sea una realidad menos conocida. e
Durante la II Guerra Mundial el presidente Roosevelt firmó la proclama 2527que designaba a 600.000 italianos no nacionalizados como extranjeros enemigos. Todos los extranjeros enemigos descendientes de italianos estaban obligados a llevar una tarjeta de identificación enemigo, de color rosa, y, a entregar todo el contrabando y eso incluía armas, radios de onda corta, cámaras fotográficas y linternas. Como colofón se les previno en contra de hablar en italiano, el idioma del enemigo.
Se hicieron registros en las casas de muchos de ellos. Unos 3.000 fueron arrestados. En la costa oeste se les impuso un toque de queda nocturno, y, miles de ellos fueron obligados a irse de las zonas prohibidas, que eran fundamentalmente las de la costa. Al padre del famoso jugador de Béisbol Joe Dimaggio no se le permitía ir a pescar a la costa de California e incluso tenía prohibido ir al restaurante de su propio hijo, situado en el muelle de pescadores de San Francisco.
El reconocimiento formal de estos hechos por el gobierno estadounidense se produjo con la firma del presidente Clinton de la ley pública 106-451 el acta sobre violación de las libertades civiles de los ítaloamericanos en tiempos de guerra.
Siguiendo una línea de razonamiento expuesta en la reseña. Es lógico suponer que la diferencia en el trato dado a unos y otros, japoneses de un lado, alemanes e italianos del otro, también contaría entre sus factores decisivos la cosa étnica o sociocultural. Los inmigrantes alemanes e italianos eran después de todo occidentales, y aunque no se libraran de los estereotipos culturales yanquis (¿qué país no los tiene?), igual se integraban en la sociedad estadounidense con relativa holgura. Los japoneses en cambio venían a representar el “Otro” desconocido, una presencia inquietante por su extremada singularidad cultural y de aspecto fácilmente distinguible, por tanto de integración mucho más dificultosa; desde el punto de vista estadounidense, su lealtad al país de acogida resultaría cuanto menos precaria.
Los japoneses encarnaban en aquel contexto el cuco del “peligro amarillo”, el “choque de civilizaciones” también. La conclusión cae de cajón… Algo cierto es que los estadounidenses sí que llegaron a odiar al enemigo japonés, mucho más que al alemán o el italiano. Las historias y rumores sobre atrocidades perpetradas por el enemigo –elemento clave en la propaganda bélica- podían nutrirse con los padecimientos de víctimas estadounidenses y occidentales en Oriente (la marcha de la muerte de Bataan y otros episodios); atendido esto, a muchos ciudadanos norteamericanos parecería enteramente justificado el internamiento de inmigrantes japoneses en campos de concentración.
Un detalle, empero. Michael Burleigh apunta en Combate moral que hubo en el ejército de los EE.UU. una unidad integrada por japoneses de segunda o tercera generación que logró un record de condecoraciones en la SGM.