EL PESO DE LA RESPONSABILIDAD – Tony Judt
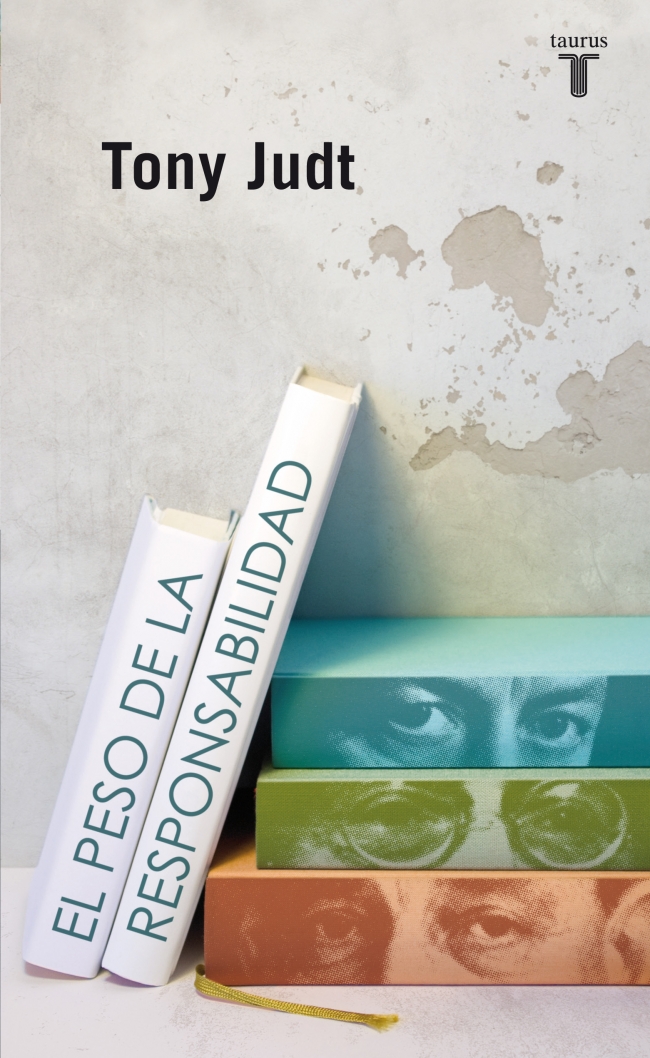 «Pienso que hay que poner límite a la violencia, reducirla a algunos sectores cuando es inevitable, amortiguar sus efectos terroríficos e impedirle llegar hasta el extremo de su furor. Me horroriza la violencia confortable. Me horrorizan aquellos cuyas palabras van más lejos que sus actos», Albert Camus.
«Pienso que hay que poner límite a la violencia, reducirla a algunos sectores cuando es inevitable, amortiguar sus efectos terroríficos e impedirle llegar hasta el extremo de su furor. Me horroriza la violencia confortable. Me horrorizan aquellos cuyas palabras van más lejos que sus actos», Albert Camus.
Como sabemos, Francia es el país que hizo del “intelectual comprometido” una figura icónica del siglo pasado. También sabemos que el hecho de que los cultores del saber o profesionales de las letras decidiesen intervenir en el debate público no siempre redundó en beneficio del mismo ni, por consiguiente, en beneficio de la política o de la sociedad (o del mundo, habida cuenta de la enorme resonancia internacional que llegaron a tener los intelectuales franceses). En este sentido, los intelectuales demostraron ser no menos susceptibles de errar y desbarrar que los políticos de profesión o el hombre de la calle; una circunstancia agravada por el prestigio extraordinario que les confería –a ellos y a sus opiniones- su ámbito de origen: no por casualidad solía decirse que los intelectuales “descendían” a la arena de la política… Por mucho tiempo, un fallo esencial de la intelectualidad francesa fue el confundir la opción del compromiso con las lealtades colectivas e ideológicas, con grave detrimento de la autonomía de pensamiento y de la responsabilidad moral. Los tiempos de gloria de la intelectualidad francesa fueron también los de la máxima irresponsabilidad, cuando demasiados de entre ellos «se sentían libres de decir cualquier cosa» (Camus dixit) en materias que involucraban el bienestar, incluso la vida, de muchas personas. Fueron los años en que, salvo excepciones, la intelectualidad francesa funcionó como caja de resonancia de las ideologías que apelaban a la violencia y el terror, precisamente cuando arreciaban los totalitarismos; años en que los mandarines culturales ejercieron desde su dorada posición una “violencia confortable” (nuevamente Camus) que bien podía acabar en el derramamiento de sangre ajena.
Incluso cuando se abstrae este tema de una disyuntiva tan radical como la de democracia v/s totalitarismo, los traspiés de los intelectuales en el desempeño de su rol público fueron asaz groseros, perjudiciales en una época que no se caracterizaba precisamente por la estabilidad, el consenso o la paz social. En lo que concierne a la realidad específicamente francesa, Tony Judt, el gran historiador británico fallecido en 2010, lo expone de modo sucinto: los intelectuales del siglo XX padecieron una propensión «a reflejar las fisuras políticas y culturales de su entorno, y hacerse eco de ellas de la manera más convencional, en lugar de contribuir a enderezar la atención nacional hacia otras sendas más prometedoras». Profundo conocedor de la Francia de la época en cuestión, Judt publicó en 1992 el libro Pasado imperfecto, notabilísimo estudio crítico sobre el papel de la intelectualidad de ese país en la segunda posguerra mundial. Pocos años después, en 1998, Judt complementó dicho trabajo con El peso de la responsabilidad, un ensayo más breve pero igualmente espléndido sobre tres personalidades positivas: Léon Blum, Albert Camus y Raymond Aron; tres franceses que, al decir del autor, vivieron y escribieron a contracorriente de una era de irresponsabilidad. Tres hombres perfectamente representativos de la cultura gala, enfatiza el historiador, pero también unos marginales, outsiders en más de un sentido. Sus puntos de vista y pronunciamientos públicos diferían frecuentemente de los suscritos por la mayoría de sus compatriotas, y su sentido de pertenencia podía flaquear a causa de sus orígenes: Blum y Aron eran de ascendencia judía, Camus provenía de Argelia (además de carecer de las credenciales académicas de sus colegas parisinos). Con todo, su notoriedad fue indiscutible, encumbrándose el primero a la cima del gobierno y los otros dos a la de la respetabilidad moral e intelectual.
En vida o tras su muerte, los tres sufrieron etapas de postergación en la consideración de los franceses. Blum, político de integridad modélica y un verdadero patriota (además de esteta y fino crítico literario), fue en su día el hombre más odiado, calumniado y vilipendiado de Francia, blanco favorito del muy extendido antisemitismo galo. Por su parte, la memoria francesa de Camus declinó de un modo incomprensible para los extranjeros, admiradores de su obra y de su talante moral, para luego revivir a partir de la segunda mitad de los 80 con fuerza creciente. Aron, por último, se vio largamente opacado por el brillo de Sartre y no disfrutó del reconocimiento que merecía sino en los últimos años de su vida; hoy es ya lugar común afirmar que más le hubiese valido a Francia ser menos sartriana y mucho más aroniana. Además, los tres tuvieron en común el oponerse a los totalitarismos, distinguiéndolos su anticomunismo del clima político prevaleciente en la Francia de posguerra (tan complaciente para con el estalinismo).
A lo largo de su dilatada y polifacética carrera, Léon Blum fue jurista, esteta, crítico literario y de teatro, líder de los socialistas, parlamentario, primer ministro. Estuvo entre los detractores de primera hora del leninismo, granjeándose la virulenta inquina de los comunistas, quienes, para desacreditarlo, echaron mano de un arsenal de insultos racistas y antisemitas que competía de igual a igual con el de la extrema derecha. En un discurso pronunciado en 1920, Blum estableció lo que en su opinión debía ser la línea infranqueable del socialismo francés, con el bolchevismo y su énfasis en el terrorismo dictatorial como referente negativo: «Por primera vez en la historia del socialismo estáis pensando en el terrorismo no sólo como un recurso final, no como una medida extrema de seguridad pública impuesta a la resistencia burguesa, no como una necesidad vital para la revolución, sino como un medio de gobierno»; cosa que para Blum era por completo inaceptable, tanto como el sometimiento a los dictados de Moscú. No se dejó embaucar por los juicios fraudulentos de los días del Gran Terror, en la URSS, y se opuso a la idea de conceder a los comunistas un rango especial en la coalición surgida de la Resistencia. Aunque enaltezca fervientemente el coraje moral y la probidad de Blum, Tony Judt dista mucho de excusarlo de toda responsabilidad en los fracasos del gobierno del Frente Popular, o de convalidar todas sus elecciones y decisiones en política; pero sí deja en claro que, en el balance, sus virtudes como hombre público sobrepujan con creces a sus defectos. Bastante es que se pueda decir de Blum que fue de los que menos parte tuvieron en el enrarecimiento de la atmósfera política y moral de la Francia de entreguerras. Su ecuanimidad y solidez de juicio están fuera de duda. Así, por ejemplo, Judt destaca su postura frente al caso Pétain: «En 1945 Blum –que tenía todas las razones para no desearle a Pétain nada bueno- reprendió al líder comunista Jacques Duclos por pedir que el juicio al mariscal se condujera con un “santo odio”. “No”, le respondió, “un juez no tiene que odiar. Tiene que mantener en su mente tanto un vigoroso aborrecimiento del delito como una escrupulosa imparcialidad hacia el acusado. Ese es el terrible dilema de toda justicia política”. En la atmósfera preñada de venganza de la Francia posterior a la Liberación –escribe Judt-, tales escrúpulos legales y éticos eran todo un lujo».
Emergido de la guerra como portavoz de la generación de la Resistencia e investido de inapreciable autoridad moral, Camus se percató con prontitud de las trampas de la “depuración” y su afán vindicativo. Juzgó que el cinismo y el rencor con que se la llevó a cabo, sumando la circunstancia de que las fronteras entre colaboración y resistencia nunca estuvieron muy claras, alejaban a la nación y a la comunidad intelectual de la ansiada regeneración espiritual. Le chocaba profundamente la despreocupación con que tantos esgrimidores de la pluma –periodistas, pensadores y escritores- invocaban el castigo, eximidos de antemano de hacer el trabajo sucio. En otro orden de cosas, Camus, después de algunas dudas iniciales, se opuso terminantemente al argumento falaz de que hacer la crítica del comunismo y de la Unión Soviética era prestarle armas al enemigo, fuera éste fascista o capitalista; se negó, por ende, a prestar su acuerdo al doble discurso de los que fueran sus cofrades de la Rive Gauche (Sartre, Beauvoir y Merleau-Ponty los más célebres): si los campos de concentración y los mecanismos represivos del fascismo eran censurables, no dejaban de serlo sus equivalentes de signo comunista sólo porque los amparase la presunta necesidad histórica. Inspirado por una cosmovisión determinista, el ardid de recurrir a la historia futura y sus supuestos paraísos terrenales para justificar los rigores (léase crímenes) del presente era uno de los ingredientes primordiales del historicismo “progresista”. Camus fijó su posición en estos términos: «Yo simplemente digo que debemos negar toda legitimad a la violencia, tanto si se produce por razón de Estado o por filosofía totalitaria». El dogma del fin de la historia y su sociedad sin clases carece de asidero científico, no resultando diferente de una forma de fe, una fe nueva que «no se basa en la razón pura más que las anteriores». El fin de la historia «no es un valor de ejemplo y perfeccionamiento. Es un principio de arbitrariedad y de terror». La crítica del historicismo de izquierda, ese terrible fatalismo optimista, es justamente la piedra angular de su libro El hombre rebelde (1951), ensayo que precipitó el quiebre definitivo entre Camus y el círculo de Sartre -con lo cual el primero se enajenó el favor de la mayor parte del público francés. A partir de entonces, Camus se vio reducido al aislamiento, incrementado luego por lo que pareció un ambiguo posicionamiento frente a la crisis de Argelia. Tal vez fue el primero en admitir que de los escritores se esperaba demasiado, y que no estaban capacitados para opinar fundadamente sobre cualquier tema y menos para proponer soluciones para todo; un ejercicio de honestidad que en la era del intelectual comprometido sólo podía acentuar su soledad.
Aron, finalmente, es el gigante intelectual del trío. De él afirma Judt lo siguiente: «Raymond Aron escribió y actuó a contrapelo de la Francia de su tiempo de tantas maneras que supone un esfuerzo de imaginación ver en él al hombre que ciertamente era: un patriota y un pensador íntegramente francés.» También supone un esfuerzo compendiar en el espacio de una reseña el alcance y magnitud de su papel, tanto como analista político cuanto como hombre de ciencia y autor fecundo. Baste con señalar que se anticipó a la mayoría de sus contemporáneos a la hora de evaluar los peligros que entrañaban el nazismo y el comunismo, desmarcándose de un pacifismo que tenía más de claudicación y ceguera que de otra cosa; que, a diferencia de muchos filocomunistas de entonces, fue un estudioso exhaustivo de la obra de Marx, pudiendo ejercer como uno de sus críticos más autorizados; que, aún no siendo la más importante de sus obras, su ensayo El opio de los intelectuales (1955) persiste como uno de los alegatos antirrevolucionarios más brillantes jamás escritos y como obra de cabecera acerca del rol público de los intelectuales, superando incluso a El hombre rebelde como crítica del supuesto marxista de la inevitabilidad histórica; que mantuvo en alto la bandera del liberalismo y la democracia cuando lo que se estilaba era no ya desacreditarlos sino anunciar su muerte inminente; que fue de los primeros en comprender que, después de la Segunda Guerra Mundial, los problemas y las tensiones se habían globalizado, volviéndose cada vez más artificial la distinción entre política exterior y política doméstica («En nuestros tiempos –escribió en 1947-, tanto para los individuos como para las naciones, todo depende de una elección global, en realidad, geográfica, entre el universo de los países libres o el de las tierras situadas bajo el estricto dominio soviético»); que supo discernir con certeza las flaquezas de la sociología francesa de su época, anclada en un anticuado positivismo e ignorante de los avances del pensamiento social alemán, haciendo lo posible –desde la docencia y merced a sus escritos- por revertir semejante retraso. Ya en los prolegómenos de la Guerra Fría, Aron no se hizo ilusiones en torno a las posibilidades de una “tercera vía”: aunque compartía con la intelectualidad francesa el característico recelo ante el modelo socioeconómico y valórico estadounidense, tomó resuelto partido por la Alianza Occidental y se negó a contemporizar con la amenaza estalinista, lo que le significó ser desterrado del estamento intelectual parisino; hoy podemos valorar en su justa medida su independencia y firmeza de criterio. Acaso lamentemos el que su dedicación a las urgencias del momento le impidiese construir la gran obra teórico-sistemática a la que siempre aspiró, fuere en el terreno de la filosofía, del pensamiento político o de la sociología. Queda por siempre, empero, el adversario inclaudicable del totalitarismo.
– Tony Judt, El peso de la responsabilidad. Blum, Camus, Aron y el siglo XX francés. Taurus, Madrid, 2014. 286 pp.
[tags]Tony Judt, Blum, Camus, Aron, Siglo XX, Francia[/tags]






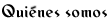

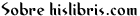

Una reseña de Rodrigo es siempre una gozada. Ya sabes que no dejo caer en el olvido tus recomendaciones, aunque vaya siempre con retraso. Gracias por compartir tus lecturas, querido.
Ha sido un placer.
Muchas gracias, mi fiel Valeria.
Te cito: «Por mucho tiempo, un fallo esencial de la intelectualidad francesa fue el confundir la opción del compromiso con las lealtades colectivas e ideológicas, con grave detrimento de la autonomía de pensamiento y de la responsabilidad moral. Los tiempos de gloria de la intelectualidad francesa fueron también los de la máxima irresponsabilidad, cuando demasiados de entre ellos «se sentían libres de decir cualquier cosa» (Camus dixit)»¡Qué razón tenía Camus…! Yo me pregunto si lo que queda de intelectualidad (que ya es poco) no sigue haciendo lo mismo…
Porque el verdadero intelectual, en la medida que ha de decir verdades hacia todos los vientos, siempre se queda solo ante el peligro.
Excelente reseña, como siempre, Rodrigo.
Muy cierto, Ario.
… Aparte que la intelectualidad francesa ya no es lo que fue.
Gracias, querida contertulia.
P.S.: Leí el año pasado las memorias de Aron, en la edición reciente de RBA: una joya de libro. La misma editorial ha publicado una nueva edición de El opio de los intelectuales, libro que leí hace tiempo en una añosa versión argentina. Recomendable para cualquier interesado en la historia del siglo XX, de sus ideas y polémicas cruciales.