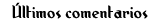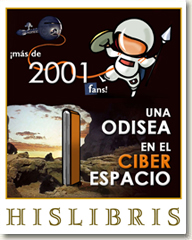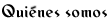CULTURA – Terry Eagleton
 Si alguien nos dijera que hay una cultura del karaoke, o una del consumo de café o del fumar en pipa, o una cultura militar o del sindicalismo, captaríamos enseguida a qué alude nuestro interlocutor, tanto como si su charla versara sobre obras literarias, escultóricas o musicales, o bien sobre dilemas filosóficos, o sobre los contrastes entre la cultura inglesa y la japonesa (ámbitos que asociamos de manera más irrestricta con un concepto virtuoso de “cultura”). No nos escandalizaríamos si, aun en ausencia de toda transición temática, rompiese el hipotético individuo a hablar de una cultura del narcotráfico o de la pornografía, o una del nepotismo y el tráfico de influencias, asuntos a todas luces escabrosos, cargados de connotaciones negativas. Sucede que el vocablo “cultura” es de los más polisémicos que existen, a tal extremo que su desdoblamiento semántico involucra no solo el habla cotidiana, propio de la comunicación oral o periodística –campos en que le atribuiríamos por lo corriente connotaciones metafóricas o figurativas, como en la expresión “cultura del surf”-, sino, también, el lenguaje más formal y riguroso de las publicaciones académicas –un sociólogo del deporte o de actividades recreativas estaría perfectamente autorizado para valerse en un estudio de la misma expresión, “cultura del surf”-. La dificultad reside en que la elasticidad del término, tanto como su empleo sobremanera laxo e indistinto, implica el riesgo de difuminar sus contornos, con grave merma de su rigor y precisión comunicativa. De hecho, este riesgo está inseminado en el mismísimo saber académico, toda vez que la antropología, y con ella la sociología, suelen asignar a la idea de cultura una acepción omnicomprensiva: grosso modo, cultura como el conjunto de valores, creencias, normas, prácticas y bienes materiales en que se manifiesta la condición humana, proporcionando espesor y significado a la vida en sociedad.
Si alguien nos dijera que hay una cultura del karaoke, o una del consumo de café o del fumar en pipa, o una cultura militar o del sindicalismo, captaríamos enseguida a qué alude nuestro interlocutor, tanto como si su charla versara sobre obras literarias, escultóricas o musicales, o bien sobre dilemas filosóficos, o sobre los contrastes entre la cultura inglesa y la japonesa (ámbitos que asociamos de manera más irrestricta con un concepto virtuoso de “cultura”). No nos escandalizaríamos si, aun en ausencia de toda transición temática, rompiese el hipotético individuo a hablar de una cultura del narcotráfico o de la pornografía, o una del nepotismo y el tráfico de influencias, asuntos a todas luces escabrosos, cargados de connotaciones negativas. Sucede que el vocablo “cultura” es de los más polisémicos que existen, a tal extremo que su desdoblamiento semántico involucra no solo el habla cotidiana, propio de la comunicación oral o periodística –campos en que le atribuiríamos por lo corriente connotaciones metafóricas o figurativas, como en la expresión “cultura del surf”-, sino, también, el lenguaje más formal y riguroso de las publicaciones académicas –un sociólogo del deporte o de actividades recreativas estaría perfectamente autorizado para valerse en un estudio de la misma expresión, “cultura del surf”-. La dificultad reside en que la elasticidad del término, tanto como su empleo sobremanera laxo e indistinto, implica el riesgo de difuminar sus contornos, con grave merma de su rigor y precisión comunicativa. De hecho, este riesgo está inseminado en el mismísimo saber académico, toda vez que la antropología, y con ella la sociología, suelen asignar a la idea de cultura una acepción omnicomprensiva: grosso modo, cultura como el conjunto de valores, creencias, normas, prácticas y bienes materiales en que se manifiesta la condición humana, proporcionando espesor y significado a la vida en sociedad.
No careciendo la acepción de sentido, el problema es que tanta amplitud, tanta vaguedad, aproxima peligrosamente el término a un estatus de irrelevancia semántica, puesto que todo lo incluye y en nada discrimina (excepto en lo que toca a la naturaleza, su opuesto por antonomasia); irrelevancia tanto más desconcertante cuanto más consideramos la actitud reverente que ante el concepto nos imponen los siglos de mentalidad ilustrada y progresista –al menos sus resabios-, o la veneración de cosas como el genio artístico y el ansia de expandir un conocimiento racionalmente fundado (ambas, expresiones elevadas de cultura), o, por qué no, el respeto que nos infunde la noción de cultura como matriz de la identidad colectiva.
Con el objeto de esclarecer esta cuestión, pero también de poner en solfa algunos lugares comunes, el versátil estudioso de la literatura y crítico cultural Terry Eagleton (Reino Unido, 1943) engrosó en 2016 su prolífica bibliografía con un libro titulado sencillamente ‘Culture’, compacto ensayo que arranca con una enumeración de las que quizá sean las acepciones más importantes del concepto de cultura, a saber: 1) un corpus de obras intelectuales y artísticas; 2) un proceso de desarrollo espiritual e intelectual; 3) los valores, costumbres, creencias y prácticas simbólicas en virtud de los cuales viven hombres y mujeres, o 4) una forma de vida en su conjunto. Entre otros muchos aspectos, la cultura artística o intelectual incorpora la innovación como variable destacada, mientras que la cultura como forma de vida se nutre ante todo de lo tradicional, de la continuidad de usanzas arraigadas, conectando directamente con la tercera acepción (costumbres y demás); lo cual no quiere decir que el cambio le sea extraño o incompatible: sucede más bien que la acepción opera en un nivel predominantemente descriptivo, ateniéndose a lo que, en retrospectiva, contribuye a la específica configuración de una sociedad. En tanto forma de vida, la noción de cultura se vuelve más que nunca extensiva al conjunto del tejido social, fundiéndose en indisoluble síntesis con la idea de identidad colectiva.
Pero lo descriptivo no agota las posibilidades ni, mucho menos, el empuje de un concepto impregnado de vitalidad. En el plano normativo, emerge la cultura como ideal y valor al que es obligado aspirar, en franco contraste con la idea de civilización. La dicotomía “cultura vs. civilización” es el precipitado de un proceso histórico directamente vinculado con el nacimiento de la modernidad, el declive del orden tradicional y la desigual distribución de roles históricos desempeñados por naciones y estados en la marcha del proceso. No hace falta precisar mucho más para dar con el quid de la cuestión: el retraso de Alemania en la conformación de un país unificado y soberano, un estado-nación en regla, fenómeno que hizo de la conflictiva “germanidad” –comunidad nacional a un tiempo que proyecto de estado truncado- el agente primordial tras el auge del concepto de nación como instrumento de autoafirmación y como arma de combate. Política y administrativamente fragmentada, Alemania se definía a sí misma como “nación de cultura” por sobre cualquier otra referencia, unida por su lengua, su pasado y su patrimonio espiritual.
La civilización era el principio opuesto, encarnado por el enemigo histórico: Francia, arquetipo de estado centralizado y epítome de una civilización volcada en el cultivo de las buenas maneras, la sofisticación material y la obsesión por las artes, formalmente bellas pero vaciadas de consistencia espiritual. Lutero, Goethe y Kant de un lado, del otro los perfumes, los refinamientos culinarios y la fastuosidad versallesca. El contraste civilización/cultura trascendió bien pronto de su contexto original, deviniendo no solo consigna sino señal de unos tiempos en que se batían el progreso científico-tecnológico, el ascenso de la burguesía y la depauperación de unas masas campesinas convertidas de súbito en proletariado urbano. En la Inglaterra capital de la revolución industrial, hombres como Thomas Carlyle, John Ruskin y William Morris tronaban contra el utilitarismo, el materialismo, el abandono de las tradiciones y la degradación de la naturaleza (en la que incluían a campesinos y artesanos conviviendo armoniosamente con el entorno) a causa del crecimiento explosivo de las ciudades, sórdidas y desprovistas de alma: un lóbrego páramo cultural. Identificada con una modernidad depredadora, la civilización –vocablo cuya etimología misma evoca la vida urbana- se tornaba odiosa en grado sumo.
Otras antítesis que usualmente movilizan convicciones y pasiones, inspirando sendas ideologías, son las de “cultura vs. barbarie” y “cultura vs. naturaleza”. Ninguna está exenta de ambigüedades y zonas oscuras. El expansionismo occidental enarboló la lucha contra la barbarie a fin de justificar la sujeción de los “pueblos atrasados”; el hecho, empero, es que los imperios no vacilaron en implementar medidas que hoy calificaríamos de bárbaras: esclavización de etnias enteras; explotación, mutilación y matanza (v.g., exterminio de los herero y los matacqua por Alemania, las atrocidades cometidas en el Congo belga bajo la férula de Leopoldo II, o el progresivo aplastamiento en EE.UU. de los nativos americanos); conflictos y masacres imperialistas (Guerras del Opio, Guerra de los Boers, la batalla de Omdurmán y su escabechina debida al uso de ametralladoras, etc.). Bien entrado el siglo XX, el Holocausto y demás crímenes del nazismo tuvieron el efecto de una inmersión brutal en el corazón de las tinieblas: revelaron lo que había de quimérico en la idea de que el avance de la civilización nos alejaría, sin riesgo de retorno, de las pulsiones primitivas y destructivas que bullen en las entrañas del género humano. (No hay sino recordar que los nazis consumaron sus políticas homicidas en nombre de la “cultura germana”.) En cuanto a la segunda dicotomía, una de varias objeciones surge de la observación de que la cultura es posible porque la naturaleza le proporciona un sustrato: la “naturaleza humana”, de la que a menudo enfatizamos la faceta socio-cultural, es indisociable de la configuración orgánica de nuestra especie, que a su vez decanta de un proceso evolutivo a gran escala. La escisión entre ambos polos, naturaleza y cultura, no debe hacernos olvidar lo que debe al quehacer analítico del conocimiento, que supone descomponer artificialmente en partes lo que en principio es síntesis, esto es, un todo integral.
La vuelta a la naturaleza, preconizada ya por los románticos y leitmotiv seminal del paradigma antimoderno, ha resurgido con fuerza en los últimos decenios, no reparando sus promotores en la circunstancia de que la naturaleza no es en sí misma benigna, resultando a menudo inhóspita e inclemente, y que ella no nos redime por sí sola; tampoco lo hace la ilusión de un hombre en “estado de naturaleza”, no contaminado por los excesos y descarríos de la civilización. Después de todo, el motivo del “buen salvaje” sigue siendo un mito, mientras que la inhibición de los instintos o pulsiones primigenias de la naturaleza humana, a pesar de la demonización de la idea por los retoños actuales del romanticismo, no deja de ser una aspiración razonable: en lugar de dar por caducas la educación y la socialización de los individuos, deberíamos esforzarnos por reformular sus metas y mejorar sus procedimientos. (“Menos Historia”, claman algunos, con la mira puesta en las deficiencias de los planes de enseñanza de Historia en los sistemas educativos: absurdo. Como en otras materias, lo que necesitamos no es una enseñanza minimizada sino una mejorada, depurada en lo posible de sesgos chovinistas y etnocentristas.) Si la autorrealización o cultivo de sí mismo es un objetivo apetecible, parejamente con el de la integración social y el respeto de los derechos humanos, no será merced a una des-socialización (permítaseme por un instante la palabreja) ni a una delirante fijación en un “yo” natural, espontáneo y sin ataduras, que nos acercaremos a dicho propósito.
Eagleton disiente de la ponderación por el pensamiento posmoderno de la diversidad como un valor intrínseco, en aras del cual se condena lo unitario y homogéneo. Pluralismo, hibridación, afirmación de la diferencia: nociones como estas resultan encomiables en el contexto de la dignificación de una otredad arbitrariamente segregada o sojuzgada, como en el caso de los pueblos históricamente subalternos y de las categorías o minorías discriminadas –por motivos de religión, etnia, género, orientación sexual, etc.-. Pero es dudoso que cualquier forma de vida divergente sea por sí sola –es decir, por el mero hecho de no concordar con la mayoría- respetable: piénsese nada más en organizaciones delictuales dotadas de rituales, símbolos, jerarquías y otros signos de cultura como forma de vida, sin por esto dejar de ser unas lacras sociales sin duda erradicables. No por casualidad, una de las flaquezas de la mentalidad posmoderna es el relativismo moral, indicio de la mala conciencia que afecta sobre todo al hombre occidental. Devenido ideología de lo políticamente correcto, el discurso de la inclusión y del respeto de lo diferente pierde el norte cuando se trata de situaciones censurables como la de las culturas que practican la ablación genital femenina o la degradación sistemática de las mujeres, restringiendo su acceso al sistema educativo y al mundo laboral o excluyéndolas del ejercicio de los derechos cívicos. ¿Merecen respeto los terroristas que, al alero de organizaciones fundamentalistas, decapitan cabezas o utilizan “bombas humanas”? ¿O los neonazis y supremacistas blancos, dispuestos a aplastar los derechos de los demás pero unas víctimas plañideras cada vez que se restringe la difusión de sus abominables ideologías? Así pues, resulta cuestionable que la consideración de un sinfín de principios deba subordinarse a la diversidad cultural, entronizada como presunto valor supremo. El pasado culposo de estados y naciones no debiera inhibir la legítima prerrogativa de emitir juicios de valor en el presente.
El culturalismo, teoría surgida en los años 80, ha tenido un papel fundamental en el relativismo moral. Según él, todo es atribuible a la cultura, evolutiva y generadora de singularidades identitarias poco menos que sacrosantas, irreductibles a parámetros universales; lo que implica, de paso, la negación de valores universales. Los culturalistas hacen de la cultura un absoluto en función del cual se lo relativiza todo: las normas, creencias y estándares valóricos dependerían exclusivamente del desarrollo histórico de cada pueblo, deviniendo elementos puramente idiosincráticos, accesibles al conocimiento solo bajo la condición de no vulnerar la especificidad histórica y cultural de sus portadores: a todas luces, una trampa tautológica, verdadero callejón sin salida para los estudiosos de la alteridad (esto es, de culturas foráneas o minoritarias). La absolutización de la cultura expone a los conglomerados humanos no solo a los extravíos del relativismo moral sino, además, a la petrificación de pautas normativas tradicionales y al estancamiento político y socioeconómico. Por si fuera poco, reduce a la impotencia a observadores y agentes externos en todo orden de situaciones, incluso aquellas en que un intervencionismo benigno resulta un extremo pero apremiante recurso. (Recuérdese Camboya, recuérdese la ex Yugoslavia, recuérdese Ruanda… Lógicamente, los gobiernos no necesitan echar mano de las falacias culturalistas para escudar su pasividad ante coyunturas de ese tipo, pero esto no ha impedido que una parte del estamento intelectual ampare la inacción en un fantasmal respeto de las particularidades del “otro”.)
A fin de acometer otras facetas, nuestro autor pasa revista a las contribuciones de un puñado de intelectuales, por lo general tergiversados o menospreciados en la actualidad. Sorprende tal vez que uno de ellos sea Edmund Burke, no solo por tratarse de un pensador político escasamente recordado como crítico cultural, sino también porque Eagleton –intelectual de filiación marxista- lo pondera en esta faceta por todo lo alto. Reputado como pilar del conservadurismo político –aunque más bien era un liberal, partidario de las reformas-, Eagleton rescata de Burke (quien era irlandés de nacimiento e hizo carrera en el parlamento británico) su constante oposición a las políticas coloniales del Reino Unido, criticando ferozmente la explotación de Irlanda y de la India. No comulgaba en pleno con la percepción racista y paternalista de los pueblos extraeuropeos (juzgaba que, en punto a moralidad y sabiduría, la India no era en absoluto inferior a Europa), y apoyó por otra parte la revuelta de los colonos norteamericanos contra la Corona. En lo que concierne al tema que nos convoca, Eagleton asegura que su planteamiento de la cultura como inconsciente social no ha sido superado. Burke creía que no se debía gobernar a otros pueblos sin comprender sus valores y costumbres ni mucho menos desde una postura de arrogancia racial. No se oponía al imperialismo per se, sino al imperialismo cimentado en el solo derecho y en la fuerza, con menosprecio de los factores culturales: un buen gobierno colonial –justo y benévolo- es aquel que tiende lazos de amistad y afinidad cultural entre la metrópoli y las colonias. Sutilmente entrelazado con la cultura nativa, el poder se volvería casi imperceptible y perfectamente tolerable, enmascarando su carácter coercitivo. Llegados a este punto, nosotros, lectores, podemos desconcertarnos ante el entusiasmo casi desmedido de Eagleton: en su calidad de pensador radical, lo supondríamos prevenido contra cualquier atisbo de pro o proto-imperialismo, visto que las ideas de Burke apuntaban en realidad a una consolidación eficiente del dominio imperial. Quizá nuestro desconcierto se atenúe en parte al enterarnos a renglón seguido –si es que no lo hemos adivinado ya- del hilo de simpatía que recorre la cuestión: por supuesto, Eageton ve en las ideas de Burke un precedente de la noción gramsciana de hegemonía (cultural). Y es que, en una frase de Eagleton asaz reveladora, «la cultura es el sedimento en el que el poder se asienta y arraiga».
Johann Herder, T. S. Eliot, Raymond Williams y Oscar Wilde: estos son los otros pensadores considerados por nuestro autor. Las reflexiones de Eagleton a propósito de ellos no tienen pérdida, me limitaré a unas someras precisiones. El punto de vista del ultraconservador Eliot –que escribió un ensayo titulado Notas para la definición de la cultura (1948), poco difundido en castellano pero de incitante lectura- es el que menor acuerdo suscita en Eagleton. El elitismo programático del autor de La tierra baldía no suponía un alejamiento del arte respecto del pueblo llano, antes bien aspiraba a una síntesis de lo popular y la alta cultura, pero sin concesión alguna a la inteligibilidad de la expresión artística; de manera absurda, esperaba que aun un iletrado pudiese comprender una obra tan sofisticada como la suya. Por el contrario, en Oscar Wilde ve Eagleton un outsider que se rebela contra la moral farisaica de la sociedad victoriana y cuyo esteticismo esconde una profunda comprensión de las condiciones materiales en que germina la actividad cultural.
Entre los factores que impulsaron el auge de la cultura como objeto preferente de estudios, por no decir de glorificación, están el alza del Estado-nación y el retroceso de la religión como fuente de cohesión social, dos dinámicas incardinadas en el desarrollo de la modernidad. La progresiva secularización de Occidente no supuso la clausura del apetito de pertenencia y de identificación con un horizonte comunitario de sentido, por el contrario, motivó la búsqueda afanosa de paradigmas alternativos capaces de proveer a este apetito, una necesidad de la que la especie humana no puede prescindir. Intelectuales, artistas y corrientes de pensamiento dieron en postular la cultura como un sustituto de la religión, incluso se formuló la idea de una “religión del arte”; los resultados fueron invariablemente frustrantes. Entre otros vacíos, ni el goce estético ni el creciente esoterismo de unas artes vanguardistas cada vez más distanciadas del gusto popular pueden fungir como sucedáneos del sentido de lo trascendente proporcionado por la religión. Las que podían tenerse por expresiones nobles y más exquisitas de la cultura fueron siempre patrimonio de unas minorías, raramente llegaban las masas a sentirlas como propias. El surgimiento y expansión incontenible a lo largo del siglo XX de una cultura popular, en la forma de cine, televisión, música y literatura popular, comics y otros, pareció representar la salida a ese problema, mas lo cierto es que ella también padece de serias limitaciones: las derivadas, por ejemplo, de su acentuada supeditación a los procesos mecanizados de la producción industrial y su lógica del rendimiento comercial. Fruto de una fabricación serial, surgidos como simple mercancía estandarizada, los bienes de la cultura de masas suelen no tener más efecto que el de proporcionar medios de evasión efímera, aliviando a las gentes de las penurias de la vida cotidiana.
Por otro lado, la sensación de unidad y armonía debida a la participación en una matriz cultural común degeneró bien pronto en una exacerbación de la política identitaria y una disposición confrontacional directamente vinculada con el triunfo de los nacionalismos. En esta tesitura, lo que nos conecta con principios superiores y una forma de vida colectiva, uniéndonos, nos separa al mismo tiempo de los “otros”, devenidos no solo unos extraños sino una amenaza potencial a la integridad del colectivo al que pertenecemos. Bajo la inspiración malsana del nacionalismo, no se trataba ya de que multitudes enteras se fundieran en conglomerados orgánicamente cohesionados e imbuidos de una comunidad de destino, sino de que unas muchedumbres militarizadas estuvieran preparadas para arrasar con el enemigo, tanto interno como externo. El precio de asumir que las culturas pueden solaparse y beneficiarse del sincretismo, apartando el espejismo de unas “razas” o “naciones puras”, ha sido desmedidamente alto, y tal parece que no terminaremos de saldarlo jamás.
– Terry Eagleton, Cultura. Taurus, Madrid, 2017. 200 pp.