PENSADORES TEMERARIOS – Mark Lilla
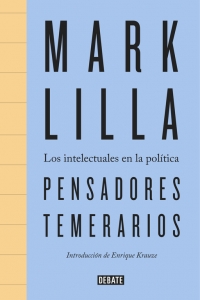 Como nunca antes, el siglo XX fue el de los intelectuales comprometidos; como nunca, fue la época del descarrío mayúsculo de los intelectuales comprometidos. Con una profusión históricamente inédita, eminentes pensadores y hombres de letras hicieron suyo el papel de tutores morales y fustigadores de la opinión pública, un desempeño cuyo saldo es más bien deplorable: con excesiva frecuencia se los vio, con ropaje de profetas o de tonantes tribunos, secundando a dictadores, transigiendo con sus desmanes y fechorías. Para decirlo con palabras de Raymond Aron, demasiados de estos intelectuales fueron «despiadados para con las debilidades de las democracias e indulgentes para con los mayores crímenes, a condición de que se las cometiera en nombre de las doctrinas correctas» (Aron, El opio de los intelectuales, Prefacio). No era la crítica constructiva de la democracia lo que los motivaba -crítica orientada a robustecerla, subsanando sus falencias-, sino el afán de derribarla, sin más. Descreídos de las virtudes del republicanismo liberal, se embarcaron en campañas de demolición cuyos primeros agentes fueron los extremistas y activistas revolucionarios, individuos y agrupaciones políticas que, en su intento de subvertir el orden político, no dejaron tras de sí más que una estela de devastación y sufrimiento. Devinieron ellos mismos, los intelectuales comprometidos, unos extremistas, cómplices en grado variable de los nombres que simbolizan una época de horrores: Lenin, Trotski, Stalin, Hitler, Mussolini, Mao, Pol Pot, etc. Considerada la magnitud de las atrocidades perpetradas por los tiranos, la menor de las meteduras de pata de los intelectuales que los apoyaron fue nimbar sus respectivos regímenes con el prestigio de la democracia. (Desliz menor, quizás, mas de ninguna manera una banalidad.) Los llamaron «democracias populares» o «democracias nacionales», y no eran sino los peores despotismos del siglo. Enaltecieron regímenes que aspiraban a la restauración de la comunidad nacional, de la unidad y pureza del Volk, o a la instauración de sociedades sin clases, depuradas de las oligarquías tradicionales; consecuentes con ello, cohonestaron con total desfachatez la violencia y la exclusión desenfrenadas. Prestaron legitimidad discursiva a regímenes que conculcaron sistemáticamente las libertades individuales y los derechos humanos; regímenes terroristas que se pretendían igualitarios, que invocaban a cada paso la igualdad de raza, de nación o de clase, pero que instigaron las más férreas y cruentas asimetrías sociales, materialización en grado nunca visto de un orden jerarquizado e intrínsecamente dispar: materialización, en definitiva, de una desigualdad teórica y estructuralmente fundada.
Como nunca antes, el siglo XX fue el de los intelectuales comprometidos; como nunca, fue la época del descarrío mayúsculo de los intelectuales comprometidos. Con una profusión históricamente inédita, eminentes pensadores y hombres de letras hicieron suyo el papel de tutores morales y fustigadores de la opinión pública, un desempeño cuyo saldo es más bien deplorable: con excesiva frecuencia se los vio, con ropaje de profetas o de tonantes tribunos, secundando a dictadores, transigiendo con sus desmanes y fechorías. Para decirlo con palabras de Raymond Aron, demasiados de estos intelectuales fueron «despiadados para con las debilidades de las democracias e indulgentes para con los mayores crímenes, a condición de que se las cometiera en nombre de las doctrinas correctas» (Aron, El opio de los intelectuales, Prefacio). No era la crítica constructiva de la democracia lo que los motivaba -crítica orientada a robustecerla, subsanando sus falencias-, sino el afán de derribarla, sin más. Descreídos de las virtudes del republicanismo liberal, se embarcaron en campañas de demolición cuyos primeros agentes fueron los extremistas y activistas revolucionarios, individuos y agrupaciones políticas que, en su intento de subvertir el orden político, no dejaron tras de sí más que una estela de devastación y sufrimiento. Devinieron ellos mismos, los intelectuales comprometidos, unos extremistas, cómplices en grado variable de los nombres que simbolizan una época de horrores: Lenin, Trotski, Stalin, Hitler, Mussolini, Mao, Pol Pot, etc. Considerada la magnitud de las atrocidades perpetradas por los tiranos, la menor de las meteduras de pata de los intelectuales que los apoyaron fue nimbar sus respectivos regímenes con el prestigio de la democracia. (Desliz menor, quizás, mas de ninguna manera una banalidad.) Los llamaron «democracias populares» o «democracias nacionales», y no eran sino los peores despotismos del siglo. Enaltecieron regímenes que aspiraban a la restauración de la comunidad nacional, de la unidad y pureza del Volk, o a la instauración de sociedades sin clases, depuradas de las oligarquías tradicionales; consecuentes con ello, cohonestaron con total desfachatez la violencia y la exclusión desenfrenadas. Prestaron legitimidad discursiva a regímenes que conculcaron sistemáticamente las libertades individuales y los derechos humanos; regímenes terroristas que se pretendían igualitarios, que invocaban a cada paso la igualdad de raza, de nación o de clase, pero que instigaron las más férreas y cruentas asimetrías sociales, materialización en grado nunca visto de un orden jerarquizado e intrínsecamente dispar: materialización, en definitiva, de una desigualdad teórica y estructuralmente fundada.
Abjurando de la idea misma de sociedad abierta, dieron alas a proyectos de sociedades enclaustradas y opresivas, cimentadas en el sometimiento, la segregación y la represión; al margen de sus alardes libertarios y sus volteretas conceptuales, el ideal de orden social que fomentaban estos intelectuales era en los hechos la refutación más radical y escalofriante de la democracia. Justicieros de tribuna y escritorio, se erigieron empero en paladines de la máxima injusticia, apologetas descarados de la arbitrariedad institucionalizada. Con el transcurso de los años, muchos de ellos han sufrido el trato que merecen, y mientras sus obras pasan al olvido, sus acciones se inscriben en el registro de la desvergüenza y el oprobio. Por contraste, son sus oponentes, aquellos que se negaron a rendir pleitesía a los dictadores y que se abstuvieron de la labor de zapa de la democracia -Raymond Aron, Albert Camus, George Orwell, Hannah Arendt, Isaiah Berlin y tantos otros- los que por lo general emergen airosos, ejemplos de lucidez y entereza. Enmarcados en el contexto de la época y sus amargas vicisitudes, los casos de Martin Heidegger, Carl Schmitt, Walter Benjamin, Alexandre Kojève, Michel Foucault y Jacques Derrida proporcionan material para las reflexiones de Mark Lilla en torno al compromiso de los intelectuales, o las desventuras de su injerencia en la arena política.
En seis reconcentrados capítulos, más un epílogo a modo de recapitulación general, Lilla aborda los referidos casos como muestras de extravío de los intelectuales en la forma de filotiranía o, más genéricamente, de antiliberalismo y desafección por la democracia. Cabe esta precisión en vista de la inclusión por el autor de Walter Benjamin, quien no prestó su acuerdo a ningún dictador; ajeno por temperamento al activismo político (acaso fuera el más apolítico de los pensadores), su adopción de la teoría marxista como herramienta de análisis no le impidió aborrecer el régimen soviético, del que tuvo conocimiento directo durante una estancia en la incipiente URSS, en los años veinte. Derrida tampoco abonó gran cosa al terreno de la militancia o el partidismo, aunque sí se manifestó públicamente -como tantos de sus colegas- a propósito de las grandes crisis del momento (mayo del 68, el racismo en EE.UU., Sudáfrica y el apartheid, la opresión en los regímenes comunistas, etc.; fuera de las resonancias extrafilosóficas del pensamiento de Derrida, Lilla incide en el profundo desprecio de la democracia liberal que este pensador expresó). Aparte de sus reticencias para con la democracia característicamente occidental, que en algunos de los mencionados es rechazo irrestricto, los seis pensadores en cuestión tienen en común el gozar de notable vigencia en el campo del saber: ni siquiera los devaneos filonazis y antisemitas de Heidegger y Schmitt han desacreditado de raíz su contribución a la filosofía o al pensamiento político, contando aun hoy con entusiastas seguidores intelectuales. Esto mismo explica la exclusión de, por ejemplo, Jean-Paul Sartre, arquetipo del intelectual comprometido y célebre por sus grotescas concesiones ante los totalitarismos de izquierda: su obra y su personalidad ya no irradian el aura de seducción de otrora. (Resulta emblemático además por haber promovido el compromiso del intelectual, actor privilegiado según él en la lucha contra el dominio de la burguesía y las dictaduras reaccionarias.) Lilla declara que ha optado por centrarse en autores «cuya impronta sigue viva en la actualidad».
Heidegger y Schmitt asoman precisamente como muestras de rotunda implicación en la política, habida cuenta de su militancia en el partido nazi y de su condición de mascarones de proa del Tercer Reich en el ámbito intelectual. Schmitt fue además un destacado funcionario del régimen. En la evaluación del papel de Heidegger, Lilla se vale en parte de la mirada de Hannah Arendt y Karl Jaspers, dos de sus más cercanos allegados y quienes intercambiaron opiniones sobre el desatino de Heidegger en su correspondencia privada. Asumieron posturas disímiles: mientras Jaspers se distanció de su amigo y antiguo maestro (por tal lo tuvo, a pesar de ser mayor que él), Arendt sostuvo una amistad inmarcesible con quien fuera su amante y mentor. Jaspers atribuyó la connivencia de Heidegger con el nazismo a ceguera e ingenuidad, conjetura chocante por concernir a quien se pondera como pensador genial y uno de los mayores filósofos del siglo pasado. A juicio de Jaspers, Heidegger fue como un niño que hubiera metido un dedo en la rueda de la historia, o acaso peor: a despecho de su genio, sus deslices en tiempos del nazismo demostraban que era un «alma impura», un «antifilósofo demoníaco» consumido por peligrosas fantasías y necesitado de redención. (Arendt creyó que de trataba no de «impureza» sino de «debilidad de carácter».) Por desgracia, Heidegger no dio señales públicas de arrepentimiento, y nunca en el largo período en que sobrevivió al colapso del nazismo -presenciando la reconstrucción de Alemania- abandonó aquellas peligrosas fantasías, las mismas por las que había abrazado una ideología y un régimen bárbaros (aunque fuera por poco tiempo). ¿Y cuáles eran estas fantasías? Dicho de manera muy gruesa, que solo Alemania, «nación de cultura» por antonomasia y exclusiva heredera del espíritu helénico, podía salvar a Europa del nihilismo de la civilización moderna y de la decadencia, librándola de la tenaza que amenazaba con triturarla (los bolcheviques desde el este y los angloamericanos desde el oeste). Llevado de su cosmovisión nacionalista y apocalíptica, en los años treinta estimó que el movimiento hitleriano representaba la mejor opción para impulsar la regeneración europea. Más adelante juzgó que todo su error recaía en el hecho de haber depositado sus esperanzas en los nazis, al punto de manifestarle a Ernst Jünger que solo se disculparía por su pasado nazi si Hitler pudiera volver para disculparse con él (¡!). Hitler y sus secuaces habían arruinado la promesa mesiánica albergada por el nazismo, malogrando la «fuerza y grandeza interior» del movimiento al hacer caso omiso de la guía espiritual que su propia obra les ofrecía.
Si lo de Heidegger es pasmoso, una abdicación intelectual y moral en toda regla, lo de Carl Schmitt es repulsivo. Puso sus facultades como jurista, filósofo del derecho y pensador político al servicio del régimen nazi, actuando como un militante diligente (ingresó al partido en mayo de 1933) que abogaba por la supresión del «espíritu judío» en la jurisprudencia alemana, lo que se sumaba a sus ácidas diatribas de los años veinte contra la República de Weimar y su fundamentación teórica de la dictadura. Prestó una coartada filosófico-jurídica a los asesinatos cometidos en la llamada «Noche de los cuchillos largos» (30 de julio – 1 de agosto de 1934), y pergeñó una teoría geopolítica con que pretendía justificar el imperialismo alemán. Fue hasta el final de sus días un antisemita impetinente, cosa que no tuvo empacho en exhibir en sus Glossarium, notas personales que publicó en la posguerra, autoexculpatorios y plagados de autocompasión.
En la otra vereda, los pensadores escogidos por Lilla se posicionan en una amplia gama de actitudes antiliberales de tendencia izquierdizante, con grados diversos de influencia del pensamiento marxista pero también de otras fuentes, incluyendo a Kant, Hegel, Nietzsche, Henri Bergson y Roland Barthes, o la teología hebraica, como ocurre en Benjamin. Amplia gama, actitudes variopintas: desde la simpatía para con la URSS del ruso-francés Alexandre Kojève, que sin embargo, en su calidad de alto funcionario del estado francés, cultivó el neutralismo en materia de relaciones internacionales; hasta los necios desplantes anticapitalistas y antinorteamericanos de Foucault, que no perdía ocasión de elogiar revoluciones supuestamente libertarias y sórdidas dictaduras tercermundistas (siempre que demonizaran al imperialismo estadounidense).
En medio de sus reflexiones sobre el tema, Lilla trae a colación la postura de Jürgen Habermas, quien criticó el retiro de los intelectuales alemanes de la escena pública en la posguerra. «Habermas -escribe nuestro autor- ha sostenido que este retiro fue una conclusión equivocada que los pensadores alemanes extrajeron de sus errores previos. Desde principios del siglo XIX se habían habituado a retirarse de la política por principio y a recluirse en un mítico mundo intelectual gobernado por diversas fantasías sobre nuevas Hélades o paganos bosques teutones que hicieron que la tiranía nazi apareciera, para algunos de ellos, como el comienzo de una regeneración espiritual y cultural. En opinión de Habermas, solo descendiendo de las montañas mágicas de la ciencia (Wissenschaft) y de la formación (Bildung) hacia las tierras llanas del discurso político de la democracia, los intelectuales alemanes quedarán vacunados contra esta tentación. De haberlo hecho, podrían haber ayudado en la reconstrucción del espacio público que Alemania necesitaba desde el punto de vista cultural y político». El razonamiento es congruente con lo planteado por Wolf Lepenies en La seducción de la cultura en la historia alemana (ver reseña).
Ahora bien, adquiere relevancia a propósito de lo expuesto el problema de la conveniencia de la implicación de los intelectuales en la política cotidiana, o la validez del compromiso del intelectual. En su ensayo sobre Heidegger y el nacionalsocialismo (2012), el filósofo chileno Eduardo Carrasco no llega a desautorizar de raíz la intervención de los intelectuales en la política, pero expresa sus reservas ante la cuestión. Discurriendo sobre la relación entre filosofía y política, Carrasco remarca que los objetivos y perspectivas de ambas esferas difieren sustancialmente: la política está por fuerza atada a lo contingente, sujetando la mirada de sus agentes a lo inmediato, tornadizo y eventualmente efímero; la filosofía -lo mismo que la historiografía- opera a partir de un distanciamiento del presente en pos de los signos generales de los tiempos, desentrañándolos del bullicio y confusión de los acontecimientos cotidianos. «La filosofía y la política -aduce- no solo viven en tiempos diferentes, sino además, en cierto modo, contrapuestos, porque la atención a una modalidad del tiempo impide o dificulta la observación de la otra». Mientras la política apuesta al porvenir, a lo que está por suceder, la filosofía tiene en vista la verdad, lo que ya es; mientras la política atiende a lo particular, la filosofía se fija en lo general, lo universal. «Elevarse por encima de las particularidades, incluso de aquellas que parecieran más imposibles de superar, como, por ejemplo, la pertenencia a un pueblo o una nación, pareciera ser la condición que debe cumplir todo filósofo. […] La vocación de universalidad y de tolerancia es uno de los mayores aportes que la filosofía ha hecho a la humanidad» (Carrasco, ob. cit., cap. final). Aunque su obra está por lo general exenta del vicio de un craso presentismo, el que Heidegger supeditara no solo su actuación pública sino su visión de la época a los prejuicios y sesgos del nacionalismo es cuanto menos censurable.
En Las morales de la historia, obra que data de 1991, Tzvetan Todorov constata que la función de los intelectuales como guías y profetas ha caído en desuso, objeto de desconfianza generalizada tras un siglo de desaciertos. Todorov hace hincapié en que el intelectual no es un hombre de acción, por comprometido que esté en la vocería o defensa de causas políticas: «El hombre de acción -sostiene- parte de valores que para él caen por su propio peso; el intelectual, en cambio, hace de estos últimos el objeto mismo de su reflexión. Su función es esencialmente crítica, pero en el sentido constructivo de la palabra: confronta lo particular que vivimos todos con lo universal, y crea un espacio en el que podemos establecer un debate acerca de nuestros valores. Se niega a ver la verdad reducida tanto a la pura adecuación a los hechos de la que se vale el sabio, como a la verdad de revelación, la fe del militante; más bien aspira a una verdad de descubrimiento y de consenso, hacia la que uno se acerca al aceptar el examen reflexivo y el diálogo» (Todorov, ob. cit., cap. final). El proceso democrático, basado justamente en el diálogo y la búsqueda de consensos, reserva para los artistas y los sabios un rol legítimo en tanto intelectuales: no como entes pretendidamente ominiscientes y opinadores enciclopédicos, mucho menos como profetas, sino como individuos que asumen su pertenencia social y ejercen una función crítica en el debate en torno a los principios constitutivos de la sociedad democrática. Sobre todo en tiempos de convulsión, no parece razonable ni responsable que los intelectuales se sustraigan de la arena pública y se retiren a una vida puramente contemplativa. En este sentido, Todorov reivindica la figura del intelectual como un tábano, enemigo de la complacencia y de cualquier abandono de los asuntos de la polis. El ejemplo de Sócrates ilustra aquello a que apunta el pensador búlgaro-francés.
Lo que Mark Lilla depara en su obra es una estimulante inmersión en lo que llama la «seducción de Siracusa», en alusión a los frustrados intentos de Platón por encaminar al tirano Dionisio en la sabiduría y ecuanimidad de la filosofía.
– Mark Lilla, Pensadores temerarios: Los intelectuales en la política. Debate, Barcelona, reimpresión de 2017. 208 pp.



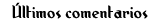
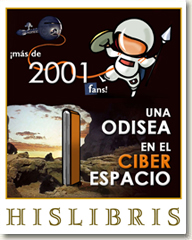
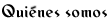



Muy interesante y detallado.
Si Foucault y su opinión sobre la Revolución Iraní y Jomeini es para comentar.
Schmitt sigue comentándose en derecho siempre en su polémica con Kelsen sobre el interprete de la Constitución, un elemento básico del Estado de Derecho.
Walter Benjamin perseguido por nazis y estalinistas, con un marxismo matizable entre sus amigos. Aunque sus filias hacia Trotsky dan la impresión de que tampoco se daba cuenta de que este era igual de totalitario (véase sus opiniones y actuaciones cuando estuvo en la cima de su poder).
Derrida, ciudadano colonial de familia judía, había visto algunos de los aspectos oscuros de la “democracia liberal” con lo que no me extraña que recelase de ella.
… También sus diferencias con Max Weber, y las que tuvo con Hannah Arendt a propósito de la definición de lo político y su relación con la violencia. Son varias las controversias por las que Schmitt se mantiene en el candelero.
Gracias, APV.